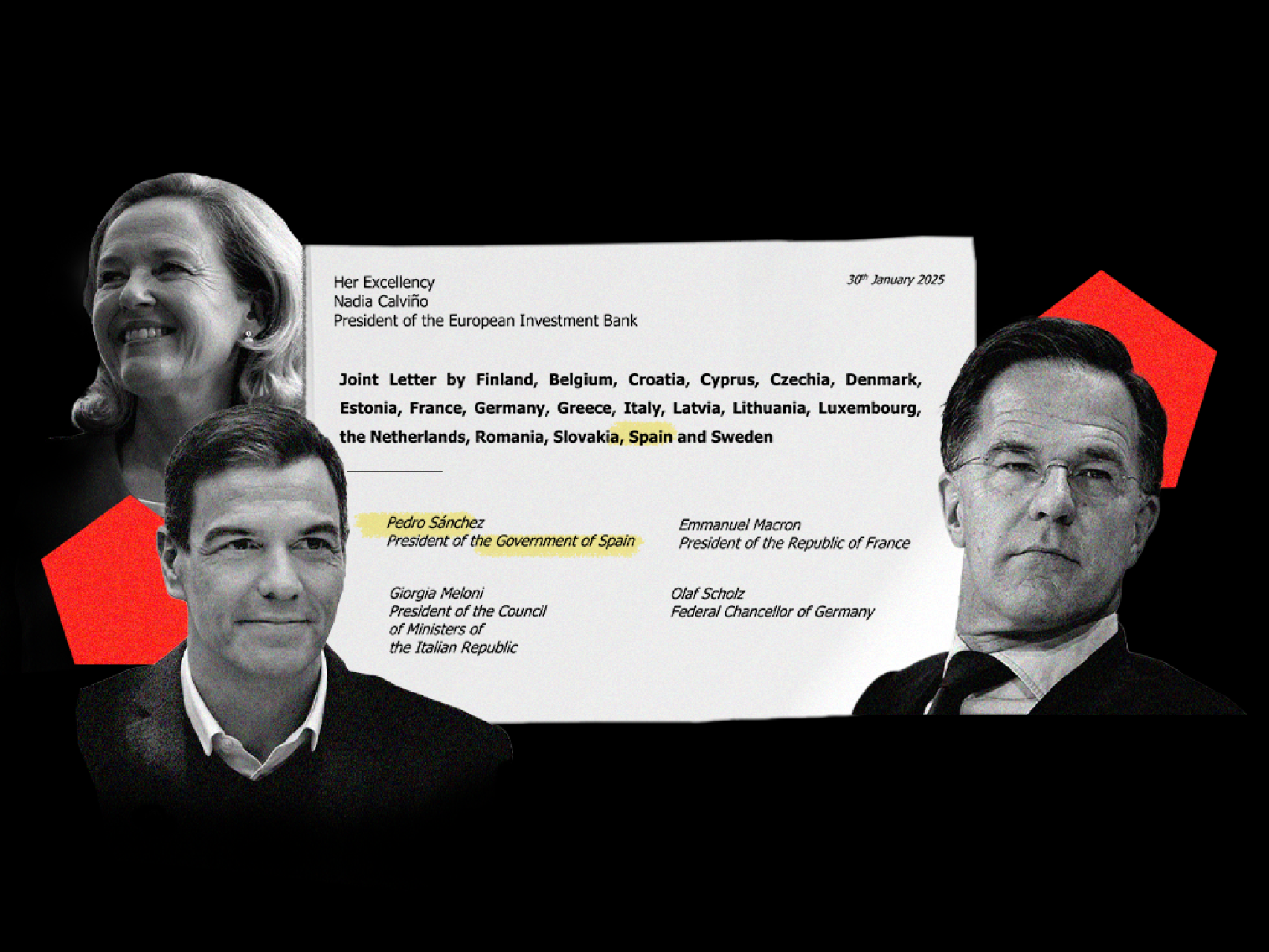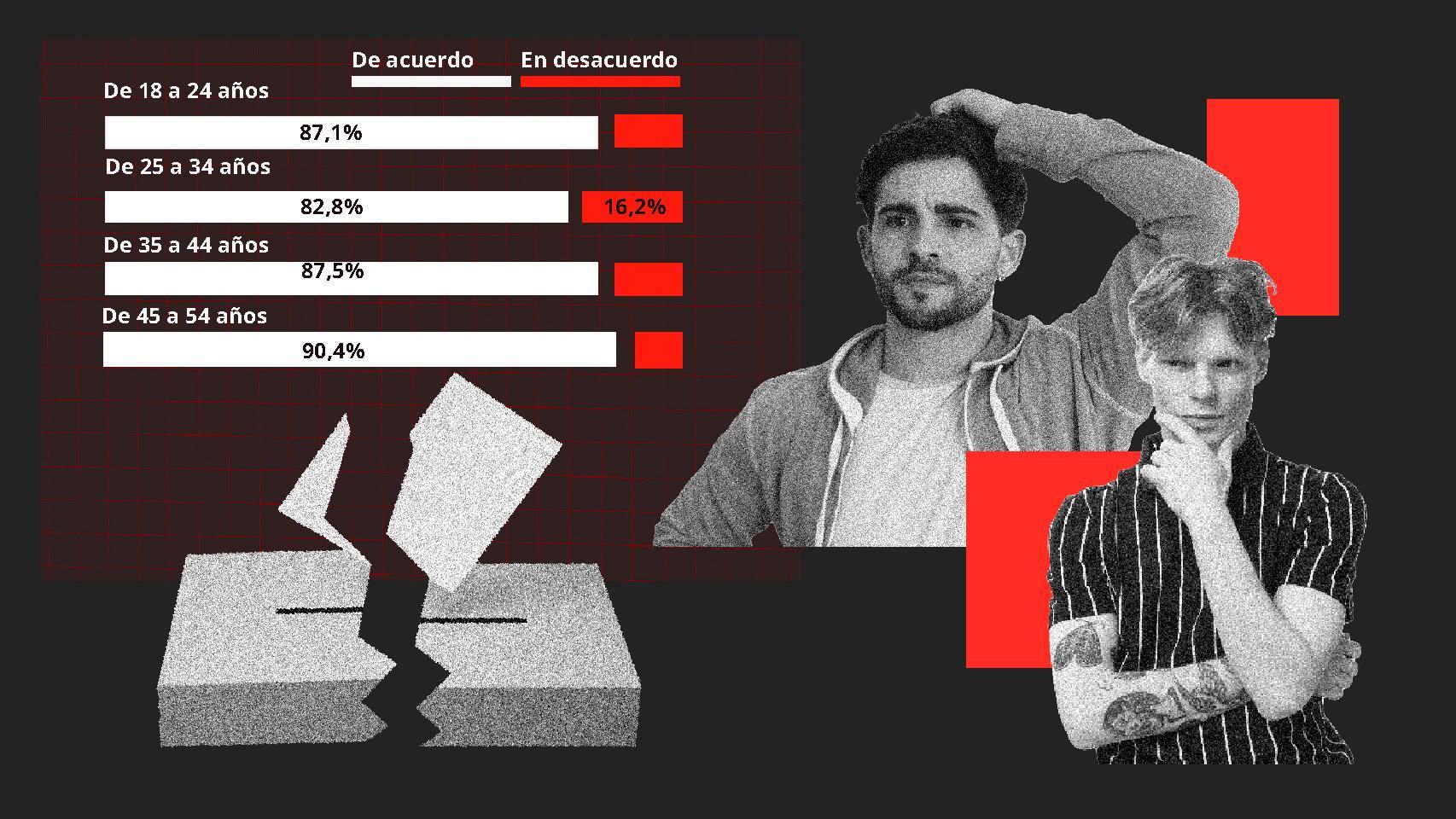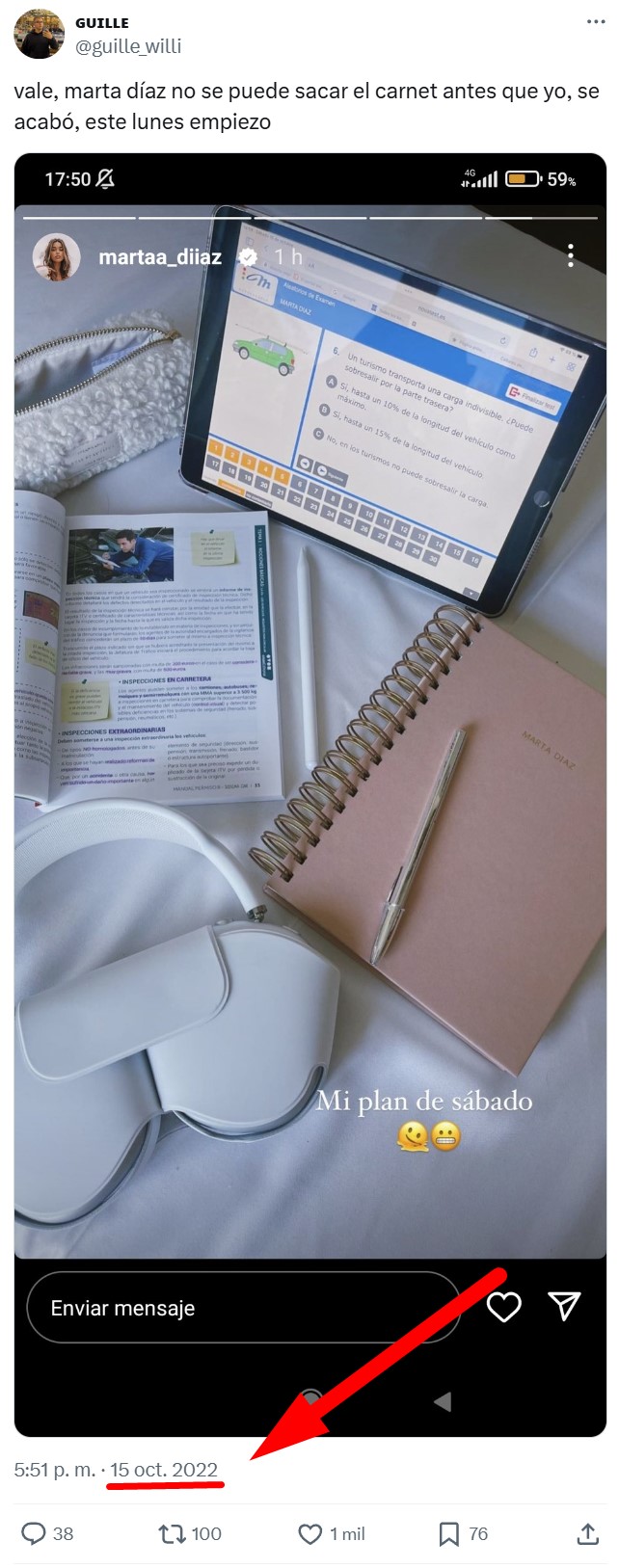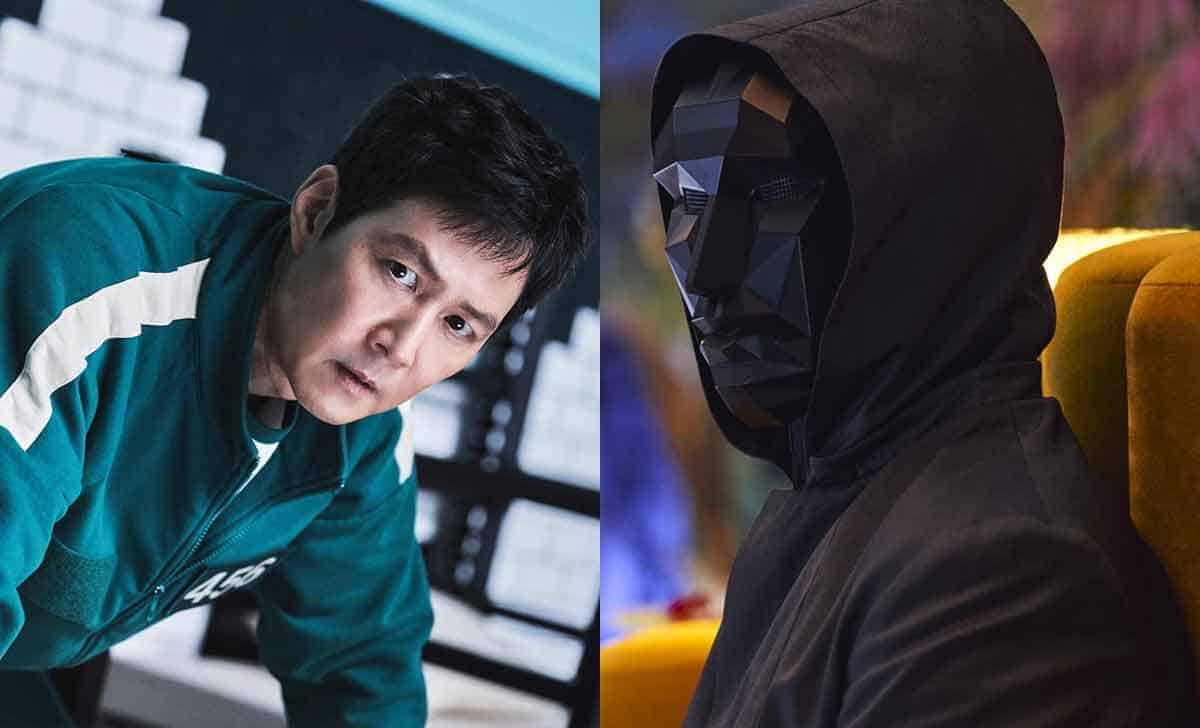Ganador y finalistas del concurso de relatos #historiasdesolidaridad
Adrián Pérez Avendaño, con Un corazón compartido, ha resultado ganador —con un premio de 1.000 €—; y Cristina Moreno Bernal, con Barro, barro por todas partes, y Lola Sanabria, con La siembra y la cosecha, han sido los dos finalistas—han obtenido 500 € cada uno—. El jurado ha estado formado por los escritores Juan Eslava Galán,... Leer más La entrada Ganador y finalistas del concurso de relatos #historiasdesolidaridad aparece primero en Zenda.

Llegó el gran momento de nuestro concurso de relatos #historiasdesolidaridad, dotado con 2.000 euros en premios y patrocinado por Iberdrola. Desde el 13 al 26 de enero, hemos recibido historias en las que la solidaridad ha cobrado el protagonismo desde todas las miradas posibles. A continuación, vamos a conocer al ganador y los dos finalistas.
Adrián Pérez Avendaño, con Un corazón compartido, ha resultado ganador —con un premio de 1.000 €—; y Cristina Moreno Bernal, con Barro, barro por todas partes, y Lola Sanabria, con La siembra y la cosecha, han sido los dos finalistas—han obtenido 500 € cada uno—.
El jurado ha estado formado por los escritores Juan Eslava Galán, Juan Gómez-Jurado, Espido Freire, Paula Izquierdo y la agente literaria Palmira Márquez. A continuación reproducimos el relato ganador y los dos finalistas.
***
GANADOR
AUTOR: Adrián Pérez Avendaño
TÍTULO: Un corazón compartido
La algarabía era la habitual en una celebración así. Voces que se mezclaban del mismo modo que lo hace la sangre cuando llega al corazón procedente de diferentes venas y arterias. Sin embargo, la pregunta del niño no pasó desapercibida.
–Abuela, ¿por qué no cuentas la historia del corazón?
–Cariño, hoy el protagonista es tu abuelo, es su fiesta –respondió ella después de tragar con urgencia el trozo de solomillo que tenía en la boca–. Tampoco quiero aburrir a toda esta gente tan importante que ha venido a acompañar al abuelo en un día como este.
–Pero mamá, el niño tiene razón –intervino su hija–. Hoy es, precisamente, el día perfecto para que todos conozcan la historia.
–Está bien, pero seré breve, que todavía faltan los postres ¬–dijo antes de pasarse la servilleta de tela por los labios, ponerse en pie y aclarar su garganta.
Ahora sí, los cubiertos quedaron sobre la mesa, algunas copas, en vilo, y los niños, por primera vez, dejaron de ser niños.
La abuela comenzó hablando de su primer novio, Pepe El Jardinero, como le llamaban en el pueblo –siempre contaba la historia cronológicamente–. De Pepe contó cómo la había conquistado dando aquellas formas casi irreales a arbustos, setos y plantas. Pero aquel joven era tan hábil con las tijeras de podar como con las palabras. Y quiso también moldear a su antojo el corazón de la abuela, que de malas hierbas sabía un rato. Así que pronto se dio cuenta de que se estaba poniendo cada vez más mustia y decidió salir corriendo de aquel jardín para florecer de nuevo.
A aquel primer amor de juventud siguió Andrés, que había heredado la herrería de la familia. Al comienzo, saltaban chispas entre ambos y no parecía improbable que de tanta pasión cualquier día los dos acabaran en mitad de las llamas. Una relación que parecía bañada en oro pero que, sin embargo, no hizo bueno el dicho de que un diamante es para siempre puesto que fue degenerando en una rutina de martillo y yunque. De días plomizos. Y en pocos meses el corazón de la abuela transitó de la incandescencia inicial a la dureza del hierro forjado, incapaz, al fin, de albergar el más mínimo sentimiento amoroso.
No fue fácil la decisión de poner tierra de por medio cuando tras semanas de idas y venidas, la abuela marchó a la ciudad. Allí, su corazón se reblandeció de nuevo. Llegaron entonces los amores fugaces, esos que dejan una huella leve, no más que una pisada en la orilla del mar. Román, un sastre cuyo carácter, más de hilo que de aguja, más de cinta métrica que de musas, resultó no dar la talla por querer bordar una relación a la medida del corazón de la abuela, olvidándose de la necesidad de crear un patrón común. Simón, maestro de escuela, que, por h o por b, nunca encontró la fórmula para enamorarla y un día, sin más, ella acabó saliendo por la tangente. O Antolín, futbolista semiprofesional, que cada dos fines de semana, coincidiendo con los partidos que su equipo jugaba en otra ciudad, aprovechaba para patear el corazón de la abuela, pensando que ella nunca se enteraría.
A los desengaños amorosos se unieron un cúmulo de penurias, muchas procedentes todavía de los aires rancios del pueblo y que fueron minándola poco a poco. Hasta que un día su corazón dijo basta.
En este punto de la historia, la abuela solía hacer una pausa mostrando todo un repertorio de dotes teatrales. Ese día no fue una excepción. Bebió un poco de agua de su copa, carraspeó tapándose la boca con el dorso de la mano y cerró los ojos durante unos instantes.
–¿Y qué pasó? –gritó alguien desde la otra punta de la sala.
–Que mi corazón quedó hecho unos zorros –dijo retomando el relato–. Que ya no servía para nada. Que nunca más volvería a latir como antes. Y fuiste tú –ahora girándose hacia el abuelo y cogiendo su mano– quien llevó a cabo el trasplante que me salvó la vida. Fuiste tú quien, por primera vez, cuidó de mi corazón. Sin querer moldearlo. Simplemente, respetándolo. Lo cuidaste en las cinco horas de operación, sí. Y lo has hecho a lo largo de un postoperatorio que ya dura treinta y siete años.
–Yo solo hice mi trabajo –dijo el abuelo, ahora en pie–. En cambio, alguien muy generoso decidió compartir su corazón contigo. Fue esa persona quien de verdad te salvó la vida. A quien todos le debemos tanto. Y después, tú nos demostraste, y sigues haciéndolo, que se puede amar profundamente incluso llevando el corazón de otra persona.
Tras las palabras del abuelo, los dos estuvieron largo tiempo abrazados, la cabeza de una junto al pecho del otro. Nadie aplaudía, nadie hablaba, nadie se llevaba un trozo de nada a la boca. Ni siquiera los niños habían vuelto a ser niños. Quizá, todos deseaban escuchar lo mismo que ellos: dos corazones latiendo como si fueran uno.
*
FINALISTAS
AUTOR: Cristina Moreno Bernal
TÍTULO: Barro, barro por todas partes
Y ahí está el barro. De nuevo. Un barro que cubre como un oscuro manto hasta el más mínimo milímetro de tierra.
Tengo un nudo en la garganta que me impide respirar con normalidad, pero aun así, trato de disimularlo cuando me dirijo hacia el hombre que hay ante mí.
—¿Dónde dice que estaban su mujer y su hija? —pregunto de la manera más calmada posible. Incluso trato de sonreír en un intento que busca resultar reconfortante para así hacer que regrese al presente, al ahora. Me he dado cuenta de que su cabeza está lejos y, cuando eso pasa, pocos estímulos son capaces de hacer reaccionar a la persona. Mis comisuras tiran de tal manera que siento que la carne va a abrirse y sangrar. Quizá eso me haga despertar también a mí del extraño letargo en el que me he sentido desde que he puesto un pie en este pueblo. Porque quiero pensar que es un sueño, un feo sueño, y que nada de esto es real.
El hombre alza la mirada por fin. Es la tercera vez que le pregunto y no había dado signos de escucharme. Parece en trance. Yo también lo estaría.
Su rostro está cubierto de barro, así como su ropa. No sangra, aunque está herido. No de esas heridas que se aprecian en la piel, sino de las que van por dentro; esas son las peores.
Sus ojos, apagados, evidenciando un vacío que tal vez nunca se llene, se mueven en dirección a los restos de una vivienda, una edificación que hace apenas unos días era su hogar. Y el de su familia. Una familia que ya no está.
Mi corazón se encoge un poco más, si eso es posible.
Miro hacia la casa.
Hay barro.
Barro, barro por todas partes.
En el pueblo, sobre esta gente.
Y ahora, también, en nuestros corazones.
*
AUTOR: Lola Sanabria
TÍTULO: La siembra y la cosecha
Cuando nació mi hijo, el padre nos abandonó. Así que tuve que apechugar sola con la crianza. Porque él no volvió a dar señales de vida. Con el tiempo llegué a considerar que fue lo mejor que nos pudo pasar. Echaba la vista atrás y todo eran broncas. Él, un egoísta de libro. Solo pensaba en cómo no dar palo al agua. Le importaban un bledo los demás con tal de tener asegurado su bienestar. Trabajar, trabajaba, pero en cuanto llegaba a casa se arrellanaba en el sofá y de ahí no se movía hasta la hora de la cena. La llegada del niño fue un fastidio. No quería cogerlo. Tampoco oírlo llorar. Así que no tardó en desaparecer de nuestras vidas. Me puse a trabajar en un Centro de Primera Acogida. Allí aprendí mucho y comencé a interesarme por lo que ocurría en el mundo viendo a toda aquella gente que huía de guerras, persecuciones y muertes. Cada vez que leía un informe lloraba a lágrima viva. De aquellas personas apenas se hablaba en las noticias. ¿Cómo era posible que pasaran de puntillas por tanto drama? Comencé a ir a las convocatorias que hacían algunas organizaciones pacifistas. A veces frente a las embajadas de los países donde se daban los conflictos; otras en plazas y calles, pidiendo que se detuviera aquella sangría. La indignación ganaba terreno en mi interior. Cada día entraban más y más menores que huían de lo que eufemísticamente llamaban «zonas calientes». Menos cuando se referían a las pateras. El mar escupía cadáveres de niños y niñas, de mujeres, de hombres… Y las imágenes daban la vuelta al mundo. ¡Qué horror!, pobre gente, decían en los bares, mientras comían pinchos de tortilla y cervezas, quienes estaban al resguardo de miserias y bombas. Era un reguero continuo de vidas destrozadas. Menores que llegaban sin padres. Con el gesto duro, sin una lágrima. Secos los ojos. Con la determinación de sobrevivir a toda costa. Tragedias que se quedaban encerradas en el centro. Un respiro que la mayoría de las veces acababa cuando cumplían los dieciocho años y no tenían a dónde ir.
Y mi hijo mamó de aquella rabia.
Anoche tuvimos bronca. Tal vez sea yo la culpable. Sólo quería que nunca fuera a una guerra. Por eso lo llevaba conmigo a las manifestaciones. No pasa nada, le decía apretando su mano muy fuerte.
Cuando creció, invitaba a casa a sus amigos que cruzaban el Estrecho, y yo me esmeraba en la cocina. Mi hijo, un blanquito con rastas, escuchaba atento y olvidaba el tenedor en el plato. Hablaban de la falta de medicinas, de kilómetros de arena seca, de la lucha por su territorio, del hambre. A mí se me iban las ganas de comer, atenazado el estómago en una náusea que me duraba el resto del día.
—Ustedes los europeos…
Guardaba las sobras en el frigorífico. Echaba el agua de la jarra en las macetas. No quería que me dijeran: Ustedes los europeos derrochan.
Decidió estudiar periodismo. Y yo encantada. Ya lo veía en la televisión, o escribiendo artículos en los principales periódicos del país. Pero no. Quiere ir a donde hay conflicto, a donde asola la hambruna, a donde las guerras tribales siegan vidas humanas. Para que el mundo sepa, dice. Como hizo Marie Colvin, dice. La que murió, apostillo yo. Y él que no sea tan negativa. Que volverá y me sentiré orgullosa. Como si ya no lo estuviera.
No sé cómo va a arreglárselas. Él, que no aguanta la picadura de un mosquito, ni un roce del zapato. Que el calor le agobia. Pero se va y no puedo hacer nada por evitarlo.
Amanece. Me levanto, hago café, desayuno y salgo. Cuando vuelvo a casa, él ya se ha levantado.
—Te compré unas mudas. Y saqué dinero del Banco- digo.
—Gracias, pero no hacía falta.
—Y puedes llevarte las medicinas del botiquín.
—Vendrán bien— sonríe.
—No olvides la crema para los mosquitos.
— No la olvido.
—No dejes de protegerte. Tú ya sabes.
— ¡Mamá!
Lo sigo mientras él prepara la mochila. Luego nos quedamos uno frente al otro. No pasará nada, dice. Muevo la cabeza en silencio. No quiero llorar, pero lloro cuando nos abrazamos.
La entrada Ganador y finalistas del concurso de relatos #historiasdesolidaridad aparece primero en Zenda.