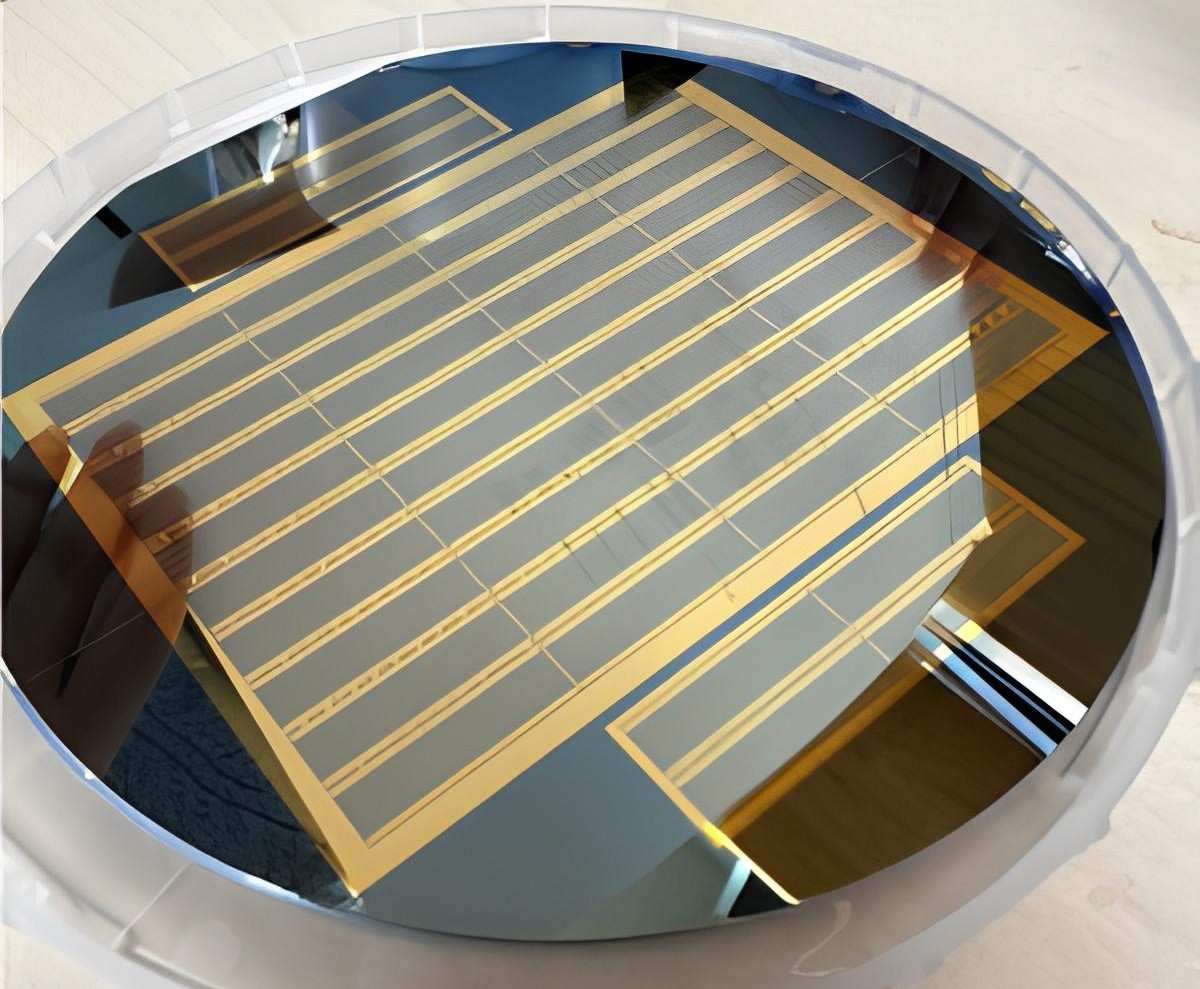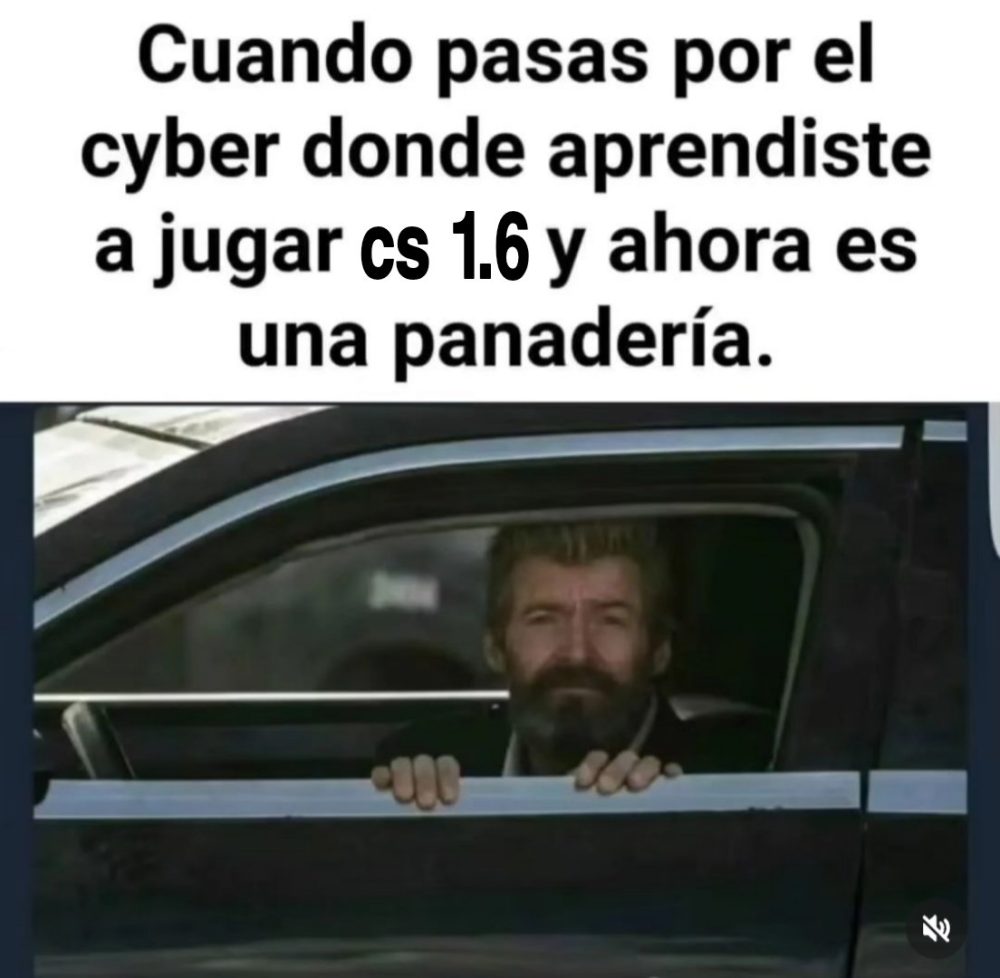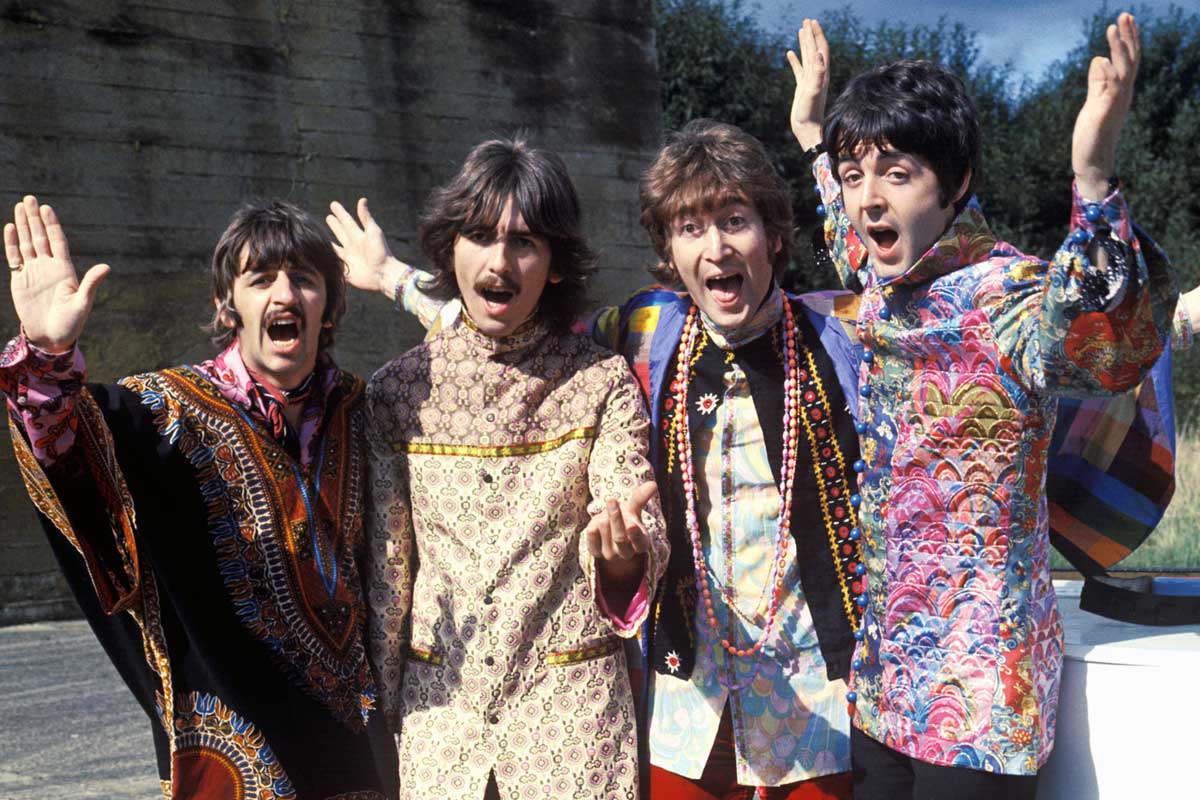Pureza y peligro: el fanatismo puede vestirse de cualquier color
El impulso purista de las corrientes identitarias conspira contra la esencia de la democracia, sistema en el que la vida del individuo no está determinada por su origen

Nada me espanta más que la pureza. O mejor dicho, la aspiración a ella.
Por definición, lo puro es simple: sin mezcla ni dobleces. Pero el humano es complejo. La vida lo es, como el mundo con toda su infinita e inabarcable riqueza. Cuando se ambiciona lo puro, se pretende eliminar aspectos, elementos, aristas de esa complejidad que “embarran” o contaminan lo que debería ser de un solo y único modo.
Pureza y peligro es el título de un revelador texto de la antropóloga Mary Douglas publicado en 1966. Lo que la erudita descubre es que, en todas las culturas, la distinción entre puro e impuro es clave para la supervivencia. La distribución de lo existente en campos opuestos es una de las maneras fundamentales en que funciona el pensamiento, en vistas a la organización del mundo y de la experiencia. Todos los relatos míticos a lo largo y ancho del planeta reflejan ese mecanismo: día y noche, abajo y arriba, luz y oscuridad, femenino y masculino, sagrado y profano, sucio y limpio… Estrategias para armar ámbitos identificables, orientarse en ellos, separar y distinguir “bueno” y “malo” y, por tanto, herramientas necesarias para la conservación de la vida. La alimentación es un ejemplo básico: diferenciar lo nutritivo de lo venenoso es uno de los modos que esa distinción adopta.
Pero el punto central de la investigación de Douglas es que lo universal es la estructura, es decir, la separación misma, y no los contenidos de cada uno de los campos separados. Todas las sociedades realizan tal división, pero lo que para una cultura es puro es impuro para otra. Más aún: un determinado elemento (la sangre, por ejemplo) es impuro, por ende su contacto contamina… pero en ciertas circunstancias se usa para purificar. Así, en diversas comunidades las heces, el fuego, ciertos animales se ubican en esa categoría. Lo que cada elemento representa no es un dato aislado, sino que se inscribe en una red compleja de significados y relaciones que ordena el mundo simbólico, establece valores y prescribe acciones. Y esa red cambia de una cultura a otra. De modo que puro e impuro no son cosas ni esencias, sino funciones.
Con la democracias se rompe la correspondencia férrea entre origen y destino y surge, de algún modo, la libertad
Tales valores (pureza, impureza, etc.) se expresan en formas visibles y concretas mediante el ritual. Los rituales son puestas en escena –performances, diríamos hoy– que inscriben la legalidad colectiva en los individuos a la vez que inscriben al individuo en el grupo, lo reconocen como parte de esa comunidad y le otorgan el estatus que corresponde a su edad, sexo, oficio y demás. Así se ve, por ejemplo, en los ritos de pasaje: de niño a adulto, de soltero a casado, de vivo a muerto. Todo cambio de estado o condición requiere ser formalizado y legitimado ante los otros mediante ese acto público.
Si la pureza y la impureza no son esencias fijas sino estados, en cierta forma coyunturales, se debe a que los humanos no contamos con los mecanismos instintivos de los animales: estos “saben” qué pueden comer y qué no, cuándo atacar y cuándo defenderse. Nuestra especie, en su indeterminación, necesita armarse una “segunda naturaleza” que informe y fije los valores de las cosas, y los mecanismos para relacionarnos con ellas. A ese artificio virtuoso se le llama cultura.
Si puro/impuro es una distinción básica de toda sociedad, el problema es cuando se olvida que sus términos son relativos y no absolutos.
Lo recuerda, en el siglo XVII, nada menos que Spinoza: “Se llama sagrado y divino aquel objeto que está destinado a la práctica de la piedad y la religión, y solo será sagrado mientras los hombres hagan del mismo un uso religioso”. Las cosas son sagradas o profanas según el uso que se haga de ellas.
También Kant lo advirtió: lo que conocemos no es “la cosa en sí”, sino lo que se nos aparece, según los límites de nuestro entendimiento. Nuestro acceso al mundo es mediado: el lenguaje nos distancia de lo real, lo que “captamos” son representaciones. Lo “puro” no es una propiedad de las cosas, sino el valor que nuestro pensamiento les atribuye dentro de una estructura (no voluntaria ni consciente), según el sistema de creencias de una determinada comunidad.
Pero los tiempos actuales se inclinan por una captación inmediata, simplista y achatada de lo que somos y lo que nos rodea. Como si fuera posible sortear toda mediación, o como si pudiéramos decidir, por nuestra propia cuenta, qué son las cosas y cómo es el mundo.
Impuros, herejes, enemigos
La compulsión a la pureza es tan antigua como la historia humana. En diversas épocas y lugares, adquiere manifestaciones específicas. Dos síntomas actuales de ese impulso purista son la IA y las corrientes identitarias. En ambas, por diversas vías pero emparentadas entre sí, se buscan denodadamente dos rasgos: transparencia y simplicidad. Sin claroscuros.
Vivimos bajo el imperio de los algoritmos. Combinatorias numéricas, coordenadas que formatean preferencias y aspiraciones; que prescriben la dirección y el destino de nuestro deseo, desde un colchón a una película, de un lugar vacacional a una licuadora. La IA se retroalimenta con cada respuesta y arma un andamiaje capaz de marchar sin sujeto, sin resabios de no saber, sin ambivalencias. El inconsciente –ese extranjero que nos habita y habla en nosotros– es ignorado y erradicado. Es que, en el ámbito de la pureza, lo impuro es siempre lo (o el) otro, lo extranjero/extraño.
La IA no sueña. No duda. No entiende ni produce doble sentido. Desconoce la metáfora. Si en algún diálogo parece reírse de algún chiste, es como la mueca deforme que ejecuta por imitación una persona que no conoce la lengua en la que se le habla. La IA copia el gesto, pero vacío de sentido. O mejor dicho: todo en ella es sentido, compacto y sellado, unívoco y plano. Dice lo que dice y nada más. No hay equivocidad, nada queda en los bordes de las palabras.
Por su parte, los movimientos identitarios actuales –a caballo de la corriente woke– “saben” qué es cada quien: a partir de un rasgo peculiar (etnia, color, sexo, lugar de nacimiento, edad…) definen el ser completo y lo ubica en un casillero específico. Como en las góndolas del supermercado, ese casillero ostenta una etiqueta con el nombre del producto y el precio. En el caso de lo identitario, lo que expone la etiqueta es un valor… moral.
Sustituir la lucha de clases por el combate entre identidades parecería ser la nueva propuesta, pero el reemplazo presenta problemas serios
La interseccionalidad, fenómeno que va de la mano de lo identitario, es un sistema ordenador aparentemente complejo pero en el fondo burdo y reduccionista. Una hoja de cálculos que distribuye los datos con sus respectivas clasificaciones y relaciones. Varón/blanco/occidental/judeocristiano/heterosexual es una combinación nefasta: quien porta esos rasgos se ubica inmediatamente en el campo de los opresores sin posibilidad de redención. Entre buenos y malos, opresores y oprimidos, victimarios y víctimas, la distinción es inmediata. Desde alguna autoridad incuestionable se decide de una vez y para siempre qué lugar corresponde a cada uno. Posmodernidad invadida por censuras y condenas, cancelaciones y juicios terminantes, pecados y salvadores… No por nada, la sigla que la identifica es DEI. La nueva deidad de una religión de los orígenes.
Pero los que se ubican en la vereda de enfrente al wokismo apelan a los mismos slogans: “nosotros” los puros vs. “los otros” impuros. El afán de pureza no distingue entre izquierdas y derechas. El fanatismo puede vestirse de cualquier color.
El pasado no parece haber dejado enseñanza alguna. Sintagmas tales como “pureza de sangre”, “pureza de raza”, “pureza de fe” han llenado de horror las páginas de la historia, desde la Inquisición hasta el nazismo. Ni una gota de sangre impura, un libro ejemplar de la académica belga Christiane Stallaert, estudia con rigor las semejanzas entre ambos regímenes y demuestra que, lejos de ser fenómenos aislados o perimidos, son concepciones que se reactualizan en Occidente desde tiempos remotos. Es el sueño (¿la pesadilla?) de un Estado homogéneo, cuya identidad esté basada en la uniformidad racial-étnica-religiosa. Todo lo “otro”, lo que no encaje en esa grilla, necesariamente debe ser expulsado, asimilado o eliminado. Los terrorismos actuales atacan a los “infieles” en base a similares argumentos.
Los movimientos identitarios, bajo su disfraz de hípermodernidad, parecen tomar préstamos de las dos corrientes mencionadas, ambas, según Stallaert, “idealismos, utopismos que perseguían … un ideal supuestamente positivo, el Bien, lo Puro, identificado en términos exclusivistas con la esencia del propio ser”.
En una primera mirada, da la impresión de que la defensa de las identidades aboga por la inclusión y las diferencias: parecería exactamente lo opuesto del ideal nazi o casticista. Pero he ahí la paradoja: en su aparente ambición de diversidad, los postulados identitarios también apelan a las esencias y funcionan en base a definiciones sustancialistas. La raza, el color, la procedencia étnica son determinaciones que reivindican un “origen”, igual que lo hacían los regímenes y sistemas eliminacionistas. Entre origen y pureza hay una ligazón inextricable: lo que se aleja de ese momento prístino se impurifica.
El ruido de los ideales al caer
La idea de que el nacimiento –el lugar, la familia o la “estirpe” a la que se pertenecía– no determinaba el destino de una persona fue un turning point decisivo que trajo aires nuevos a la historia. Implicó el pasaje de la tribu a la sociedad, donde la calidad de ciudadano es más relevante que el origen étnico. Una inédita concepción social y política que vio su aurora en dos culturas por demás diferentes pero con rasgos en común. La democracia fue parida por un lado en Atenas, en el seno –y a contrapelo– de un mundo donde la cuna determinaba todo lo que venía después: se era, desde el vamos, noble o esclavo. La nueva y revolucionaria noción de igualdad ante la ley conmovió los cimientos de la cultura helena y fue decisiva en la configuración de Occidente. Por otro lado, la idea democrática apareció en el judaísmo, cuando una multitud heterogénea salida de la esclavitud se constituyó como pueblo en el desierto al pie del monte Sinaí, en repudio al régimen imperial del faraón. Allí, ese grupo recibe y adhiere a una Ley que es la única soberana y que está por encima de todos, desde el más humilde al más encumbrado.
Más allá de sus defectos y modulaciones, el advenimiento de la democracia implica, en primerísimo lugar, que el factor que decidirá los avatares de la existencia es lo que se haga con lo que se trae de fábrica. Se rompe la correspondencia férrea entre origen y destino y surge, de algún modo, la libertad. Fin del determinismo. El futuro ya no será reflejo ni efecto automático del pasado. Comienza a verse a la criatura humana no como ente coagulado, idéntico a sí mismo, sino como work in progress. La lucha de clases –independientemente de sus fallas o distorsiones– encuentra allí su fundamento, del mismo modo que la movilidad social. El ascenso de un individuo dependía del trabajo, el mérito y otras cualidades, pero no de la familia en cuyo seno había nacido.
La caída de esa bandera arroja a las generaciones presentes a una orfandad de ideales. Sustituir la lucha de clases por el combate entre identidades parecería ser la nueva propuesta, pero el reemplazo presenta problemas serios: si el anterior ideal habla de los posibles logros o de la situación histórico-política (es decir, la cultura), lo identitario remite al ser fijo, “natural”. Atribuye valor intrínseco a un color, una etnia o una condición sexual.
Retrocedemos a esas épocas en que la raza (concepto más que obsoleto) y el origen marcan el lugar del sujeto en lo social. Todo énfasis en esas cualidades de nacimiento corre el riesgo de convertirse en supremacismo. ¿Hace falta recordar el lema nazi, Blut und Boden, “sangre y tierra”, para tener presente el peligro de las apelaciones a lo originario, lo autóctono, lo nativo? Las diversas formas de racismo que se han dado en la historia tienen su fuente en esa concepción naturalista y biologicista, con apariencia “científica”. Sus clasificaciones no son meras diferencias que se despliegan en lo horizontal, sino rasgos que dibujan un eje vertical donde hay superiores e inferiores. Que uno de los términos hoy esté arriba y mañana abajo solo da lugar a una inversión gatopardista. La paradoja es que lo que se presenta como más moderno y progresista tiene una base anacrónica y reaccionaria. Como si olvidáramos que los humanos somos, todos, migrantes, indeterminados, extranjeros de un modo u otro, separados de la naturaleza por nuestra condición legal y hablante.
Deshacer el ser
Pero ¿cuál es la estructura del fenómeno? Lo que sostiene tal esquema es que se privilegia el ser por sobre el estar o el hacer.
Desde la Grecia clásica hasta ahora, una pasión ontológica recorre Occidente, a pesar de los intentos de muchas corrientes filosóficas (existencialismo, fenomenología, deconstruccionismo) de desarmar tan férrea prisión. A través de los siglos resuena el viejo Parménides con su consagración del ser (el ser es, el no ser no es ni puede ser pensado), que marca a fuego todo el pensar de Europa y adquiere rango de universal. De ahí, la diferencia entre pureza sustancial (ser puro o impuro) y la ritual: estar puro o impuro.
En pocas lenguas existe la posibilidad de distinguir entre ambas formulaciones. Investigadores como George Steiner y Emile Benveniste han mostrado que no todas las culturas tienen el verbo ser en sus lenguas, al menos no con el sentido y la preeminencia que le otorga el griego (y luego el latín y todo Occidente). Esos pueblos “otros” hablan de sus vidas a través de formas fluidas o circunstanciales, una suerte de “estar siendo”. El cambio predomina sobre la fijeza. No hay “cosas en sí” ni sustancias, sino estados y situaciones.
Consagrar el ser por encima del estar o del hacer conlleva un pensamiento esencialista. Y la esencia, por definición, es pura. En el siglo XX, después del horror nazi, Emmanuel Levinas advierte la oscuridad que se cierne sobre Europa y publica un libro cuyo título es elocuente: De otro modo que ser o más allá de la esencia. Otro texto luminoso caído en el olvido… Y Henri Meschonnic escribe El nacionalesencialismo de Heidegger, para recordarnos que toda locura totalitaria tiene sus argumentos y su filosofía.
Tras lo ocurrido, ya deberíamos saberlo: los totalitarismos de cualquier signo, tarde o temprano, devienen terrorismo, porque hacen de la pureza su ideal y su sentido último. No todo purismo es terrorista, pero todo terrorismo es purista.
Parafraseando a Mary Douglas (e invirtiendo su título): pureza y peligro, lejos de ser términos antagónicos, se solapan. En el mundo real de los humanos, el máximo peligro es la pureza.
Filósofa, escritora
_general.jpg?v=63716188085)