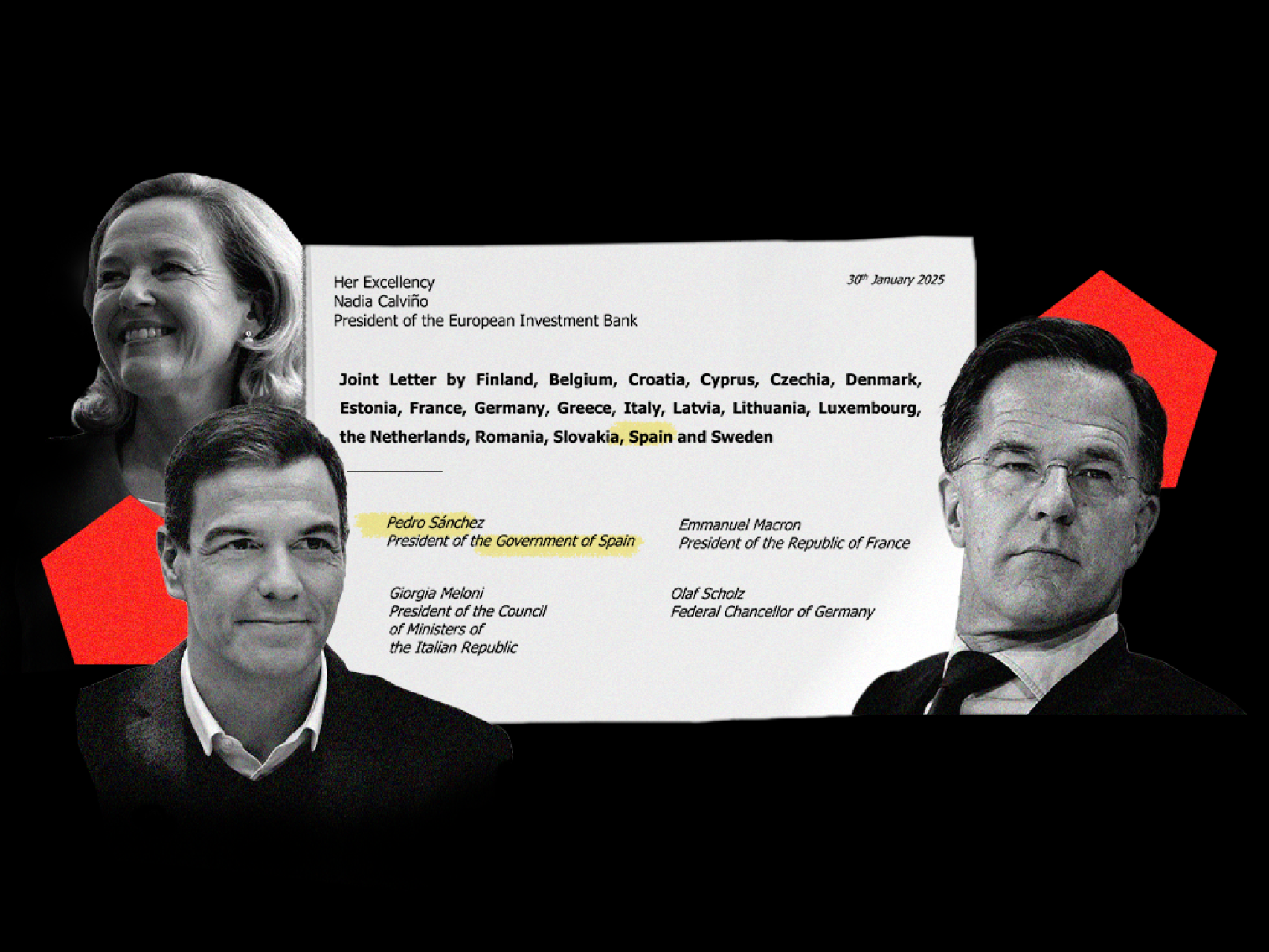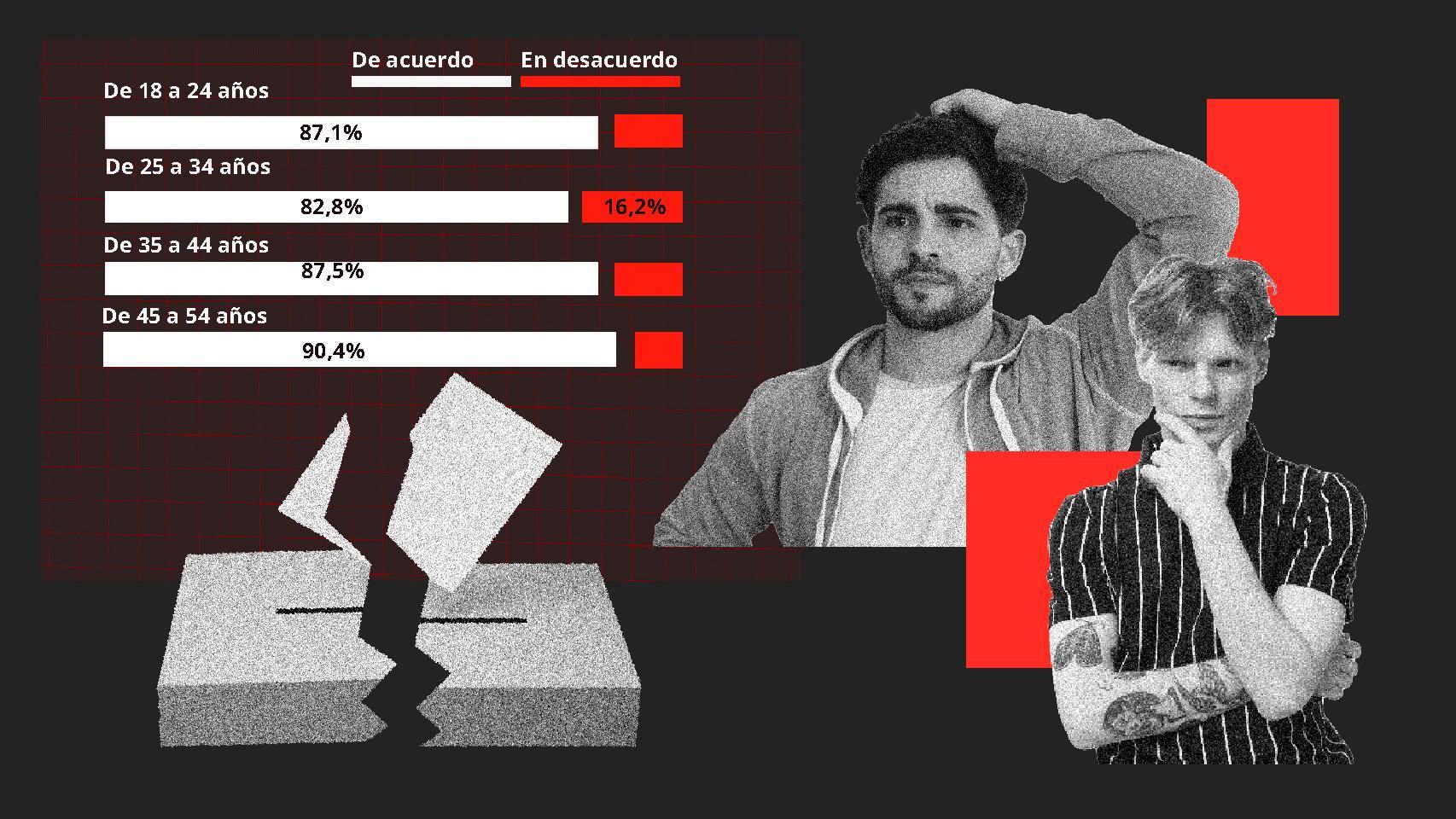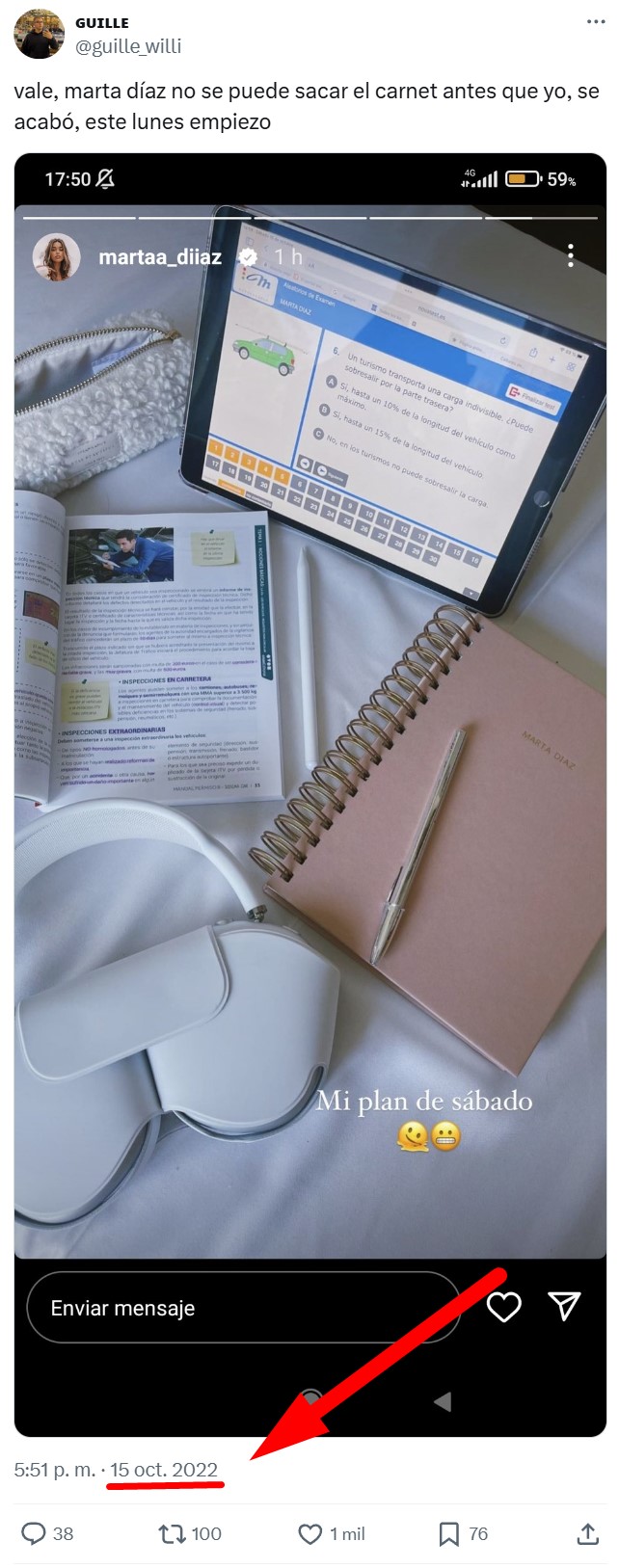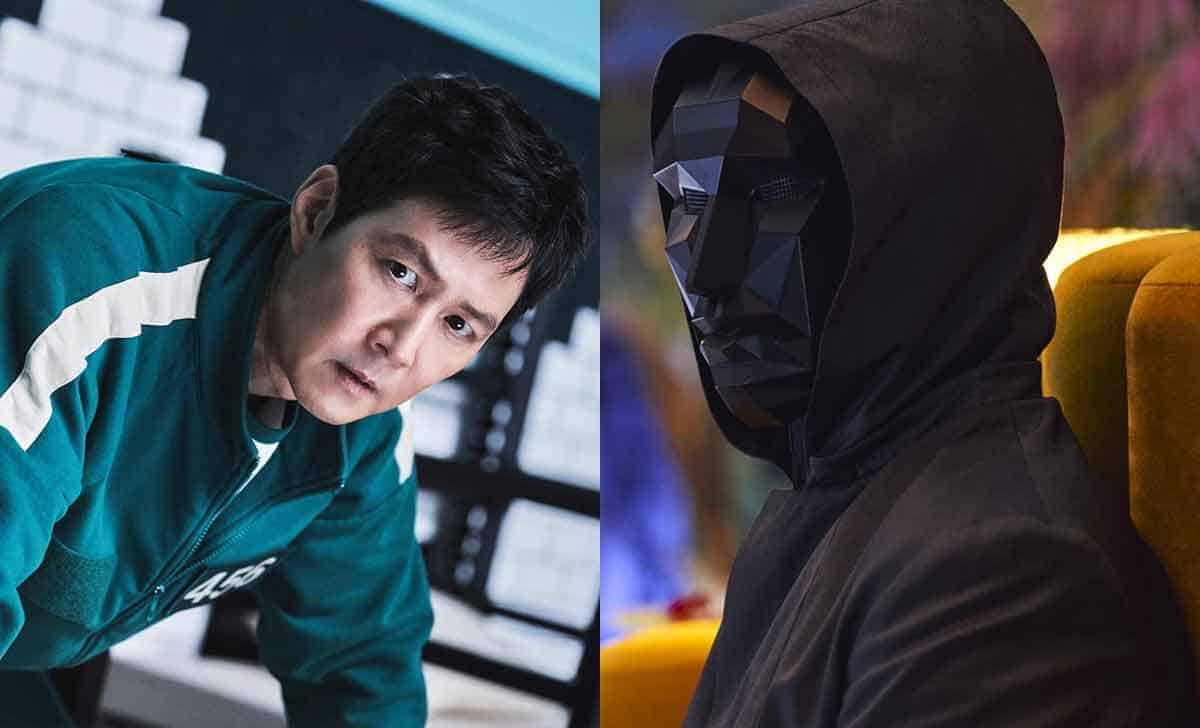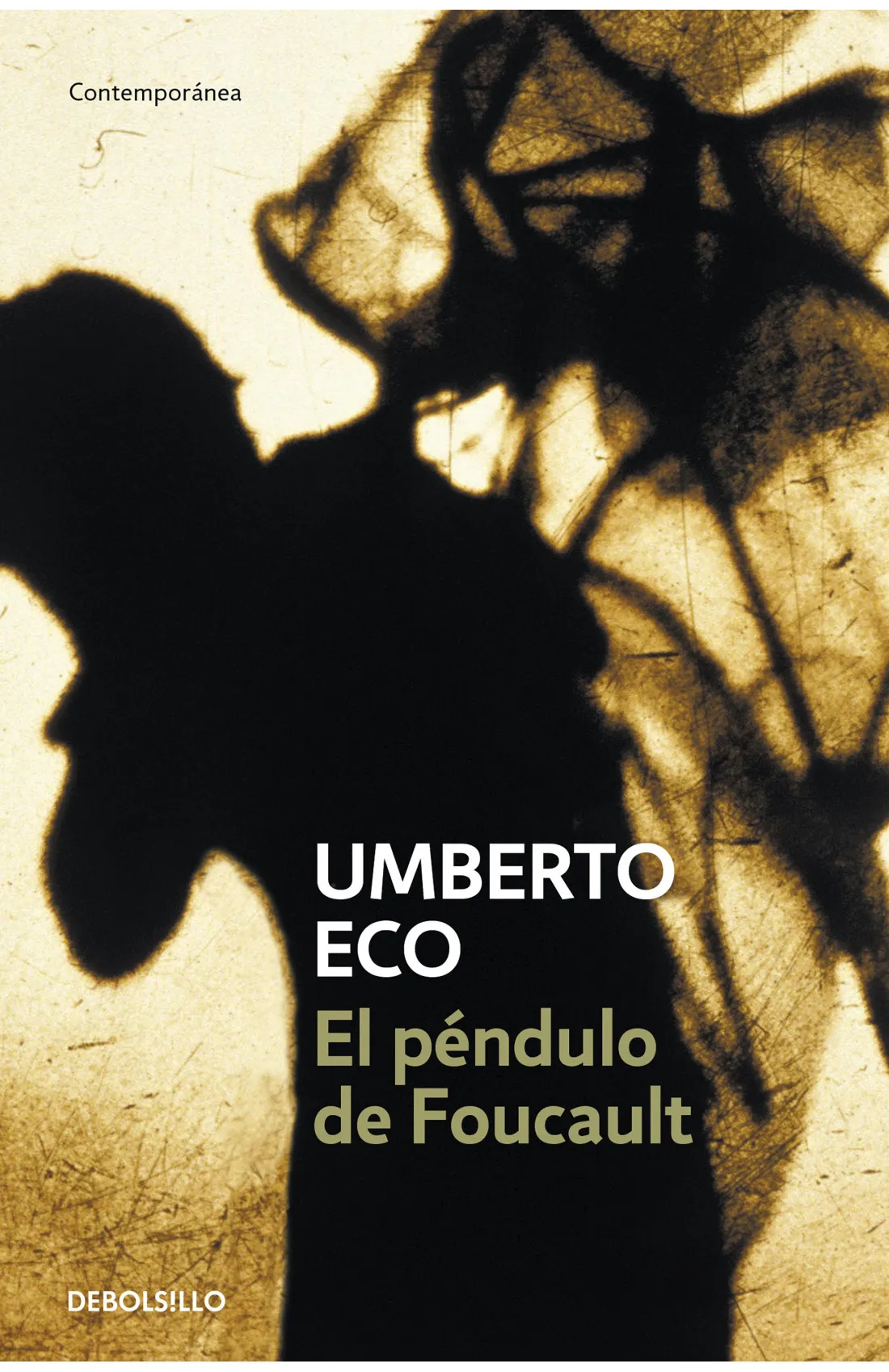Diarios de un fumador, de Simon Gray
Pocas obras de culto tan hilarantes como estos diarios de un escritor lúcido, irónico y gruñón capaz de enlazar, en una sola frase, reflexiones sublimes y gags disparatados. Un clásico de la literatura británica que regresa a nuestras librerías con una traducción de Álex Gibert. En Zenda reproducimos un capítulo de Diarios de un fumador... Leer más La entrada Diarios de un fumador, de Simon Gray aparece primero en Zenda.
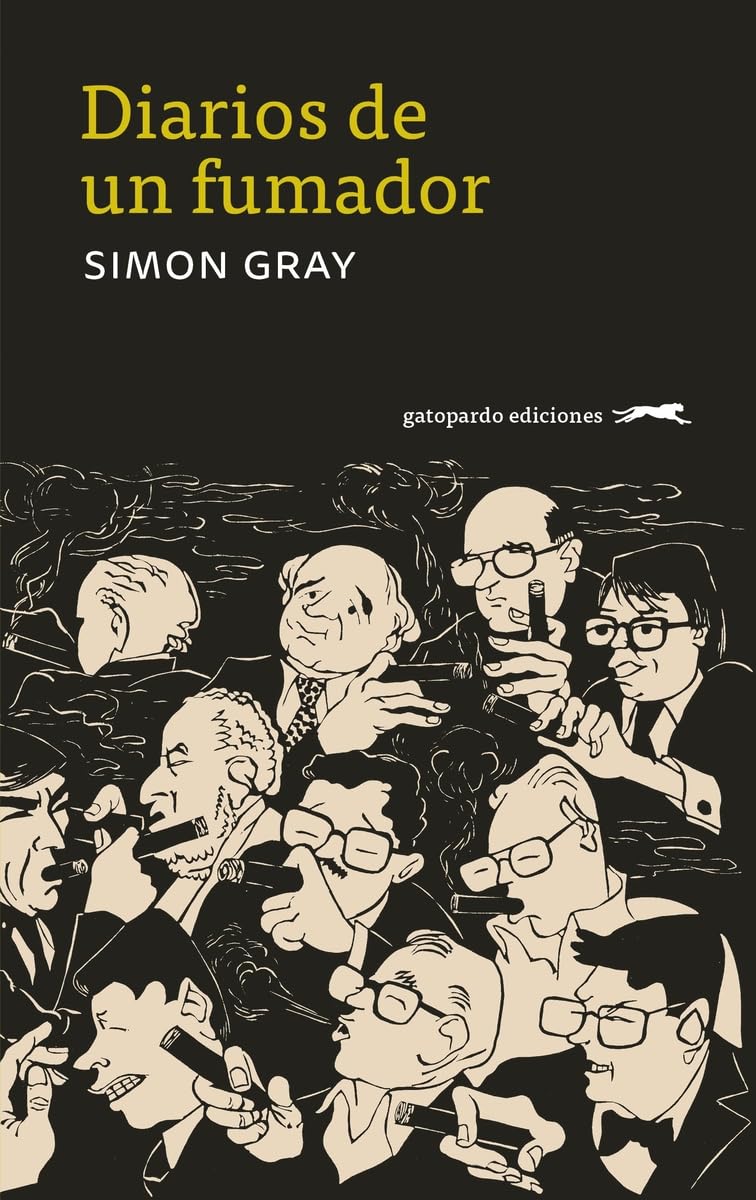
Pocas obras de culto tan hilarantes como estos diarios de un escritor lúcido, irónico y gruñón capaz de enlazar, en una sola frase, reflexiones sublimes y gags disparatados. Un clásico de la literatura británica que regresa a nuestras librerías con una traducción de Álex Gibert.
En Zenda reproducimos un capítulo de Diarios de un fumador (Gatopardo), de Simon Gray.
***
DOS AMIGOS EN APUROS
¿Qué día es? Estamos a viernes, falta una semana para la Navidad, van a dar las doce de la noche y esto es lo que ha sucedido esta tarde: mientras Victoria y yo nos preparábamos distraídamente para ir a cenar al Chez Moi, que queda justo enfrente de casa, llamaron a la puerta. Nos quedamos los dos paralizados, ella en su estudio y yo en el mío, esperando que el timbre volviera a sonar o se marchara quien lo había pulsado (desde que nos atracaron en la acera de casa, tenemos por norma no abrir nunca la puerta de noche, a menos que sepamos con certeza quién anda ahí). El timbre no volvió a sonar. «¿Se te ocurre quién puede haber sido?», bramé con mi ronquera habitual (la descripción es bastante acertada: a un volumen normal tengo la voz grave y quebrada, resultado de cincuenta y siete años de tabaquismo, pero cuando la alzo se vuelve ronca). «¿Has visto algo?» A veces Victoria se asoma a la ventana del dormitorio cuando suena el timbre. No, dijo, había visto una silueta en el cristal esmerilado de la puerta principal, nada más; ni siquiera podía aventurar si era un hombre o una mujer, había sido solo un vistazo desde lo alto de la escalera. «Ya —dije—, ¿alguna idea? ¿Has oído pasos? ¿No sería un policía?» Les tengo pavor a los policías que llaman a la puerta, a esos portadores de malas noticias, es un resabio de los años en que mis hijos pasaban por esa fase: el primer coche de Lucy, la tendencia de Ben a perderse en lugares desprotegidos, desprotegidos del propio Ben, en algún caso. Sí, puede que fuera un policía, dijo Victoria, pero claro que podría haber sido cualquiera, porque ella no había oído nada. Al instante me persuadí de que yo sí había oído algo, unos pasos lentos y deliberados, un andar pesado, el andar de un policía, aunque ahora que lo pienso, tendría que haber sido un policía de otra época, un policía de Dixon of Dock Green, si no el propio Dixon, los policías de hoy en día no pisan tan fuerte, para empezar ya no llevan las botas reglamentarias de antaño, ahora calzan unos zapatitos ligeros y elegantes con los que a buen seguro corretean livianos en parejas o en tríos o incluso en tropeles de cuatro o cinco tras los pasos de alguna estrella del pop cuyos hábitos de navegación en la red han levantado sospechas… Vamos, que si lo hubiera pensado mejor, habría concluido que aquellas pisadas fuertes que me habían pasado inadvertidas no podían ser de un policía, pero no lo hice, y daba ya por sentado que había sido en efecto un policía quien había llamado a la puerta —llegué de hecho a visualizarlo allí con su casco negro, su casaca, sus pantalones azules y sus enormes botas— cuando cruzamos la calle hacia el Chez Moi y, solo entrar, nos encontramos con los Pinter. Allí estaban Harold y Antonia, en la segunda sala, sentados a una mesa frente a la puerta.
Le recordamos nuestra política de no abrir la puerta a menos que sepamos quién anda ahí, omitiendo por supuesto que yo había confundido sus pasos, que no había oído, con los de un policía de otra época. Aun así, me pareció inusual, por no decir insólito, que Antonia hubiera llamado a nuestra puerta, y había también algo anómalo en la actitud de Harold, tan contenido y tan tierno en sus saludos…
—El caso —comentó cuando apenas nos habíamos sentado—, vale más que os lo diga sin rodeos, es que acabo de enterarme, hoy mismo de hecho, de que tengo cáncer.
El mundo se puso inmediatamente patas arriba y empezó a dar vueltas. Durante todos estos años, el orden natural de las cosas siempre ha sido que soy yo quien se pone enfermo y coquetea de vez en cuando con la muerte, y él quien presume de una salud de hierro, que parece cada vez más de hierro con el paso del tiempo. Además, una condición tácita pero innegociable de nuestra relación, tal como la concibo, es la de que él siga en este barrio cuando yo me vaya al otro, igual que andaba ya por aquí cuando yo llegué.
Harold nos explicó las fases del tratamiento que le esperaba: comenzaría dos días después de Navidad, tendría entonces una pausa de tres semanas durante las cuales los venenos se ocuparían de combatir el cáncer, y luego otra jornada intensiva de tratamiento seguida de otras tres semanas de pausa. Para entonces, comentó con absoluta sobriedad, serían visibles ciertos cambios físicos: podían alterarse sus facciones, podía quedarse calvo…
—En fin, tú ya conoces los trámites —me dijo—, después de lo de Ian. ¿Cómo está, por cierto?
—No muy bien —repuse, y le transmití la información que acababa de darme el propio Ian la víspera, precisamente en el Chez Moi, en una mesa vecina a la que ocupábamos ahora. Traté de ser conciso e impersonal y me mordí la lengua para no decirle que «su caso es muy distinto, él está mucho peor», lo cual es cierto, hasta donde yo sé, porque el cáncer de Harold está localizado en el esófago, mientras que el de Ian está por todas partes, en el hígado, los pulmones y, a estas alturas, probablemente en el sistema linfático, pero pensé que a Harold no le gustaría que le ofrecieran consuelo recalcando la gravedad de otro amigo en apuros… ¡La gravedad de otro amigo en apuros! Dios, menuda frasecita. No la había usado en la vida, ¿de dónde habrá salido? ¡Qué gravedad ni qué apuros cuando lo que quiero decir es que se está muriendo!
¿Cómo se las apañará Harold?
Bien, creo. Lo afrontará con entereza y resolución. Con agallas. Agallas no le faltan, por suerte.
—————————————
Autor: Simon Gray. Título: Diarios de un fumador. Traducción: Álex Gibert. Editorial: Gatopardo. Venta: Todos tus libros.
La entrada Diarios de un fumador, de Simon Gray aparece primero en Zenda.