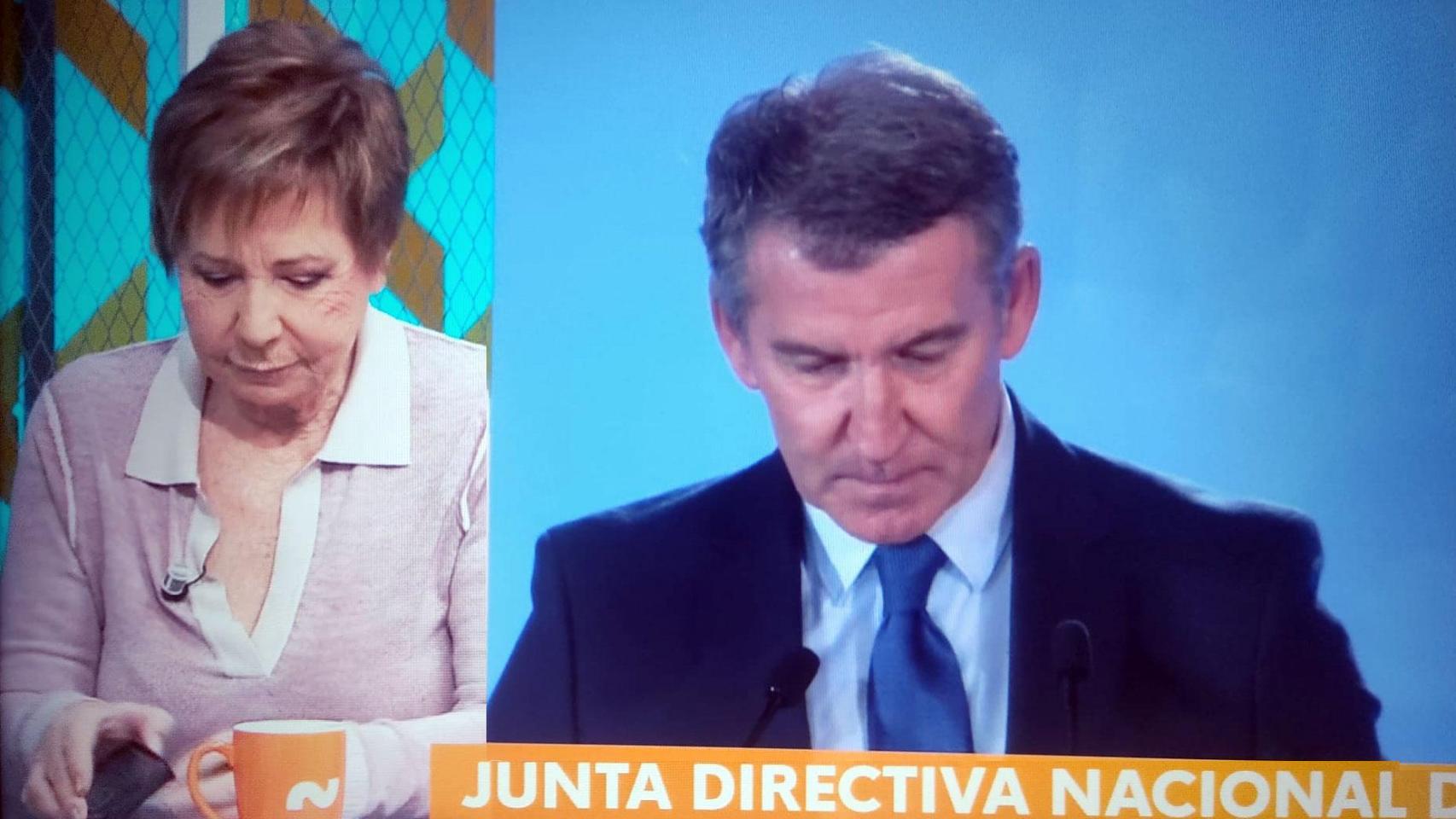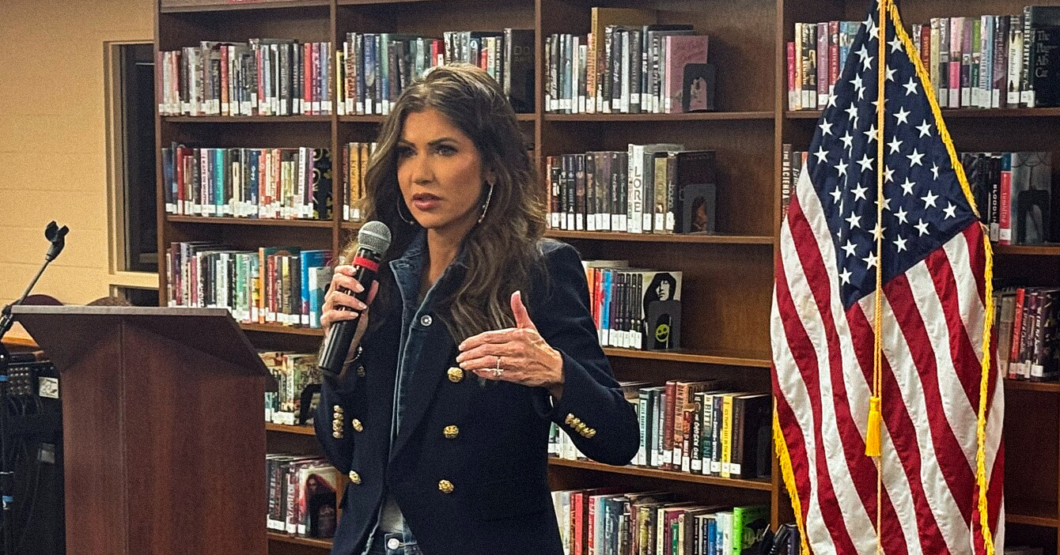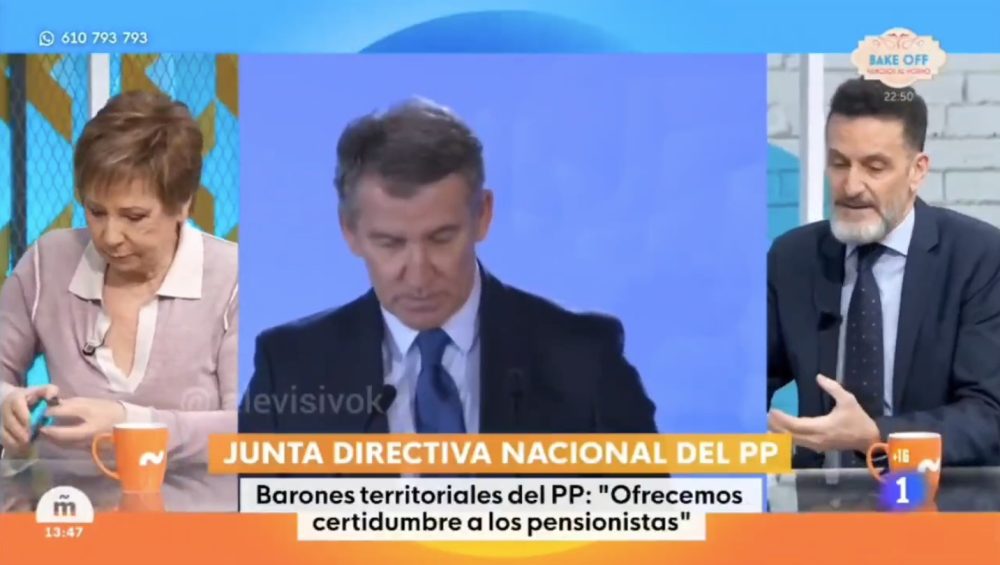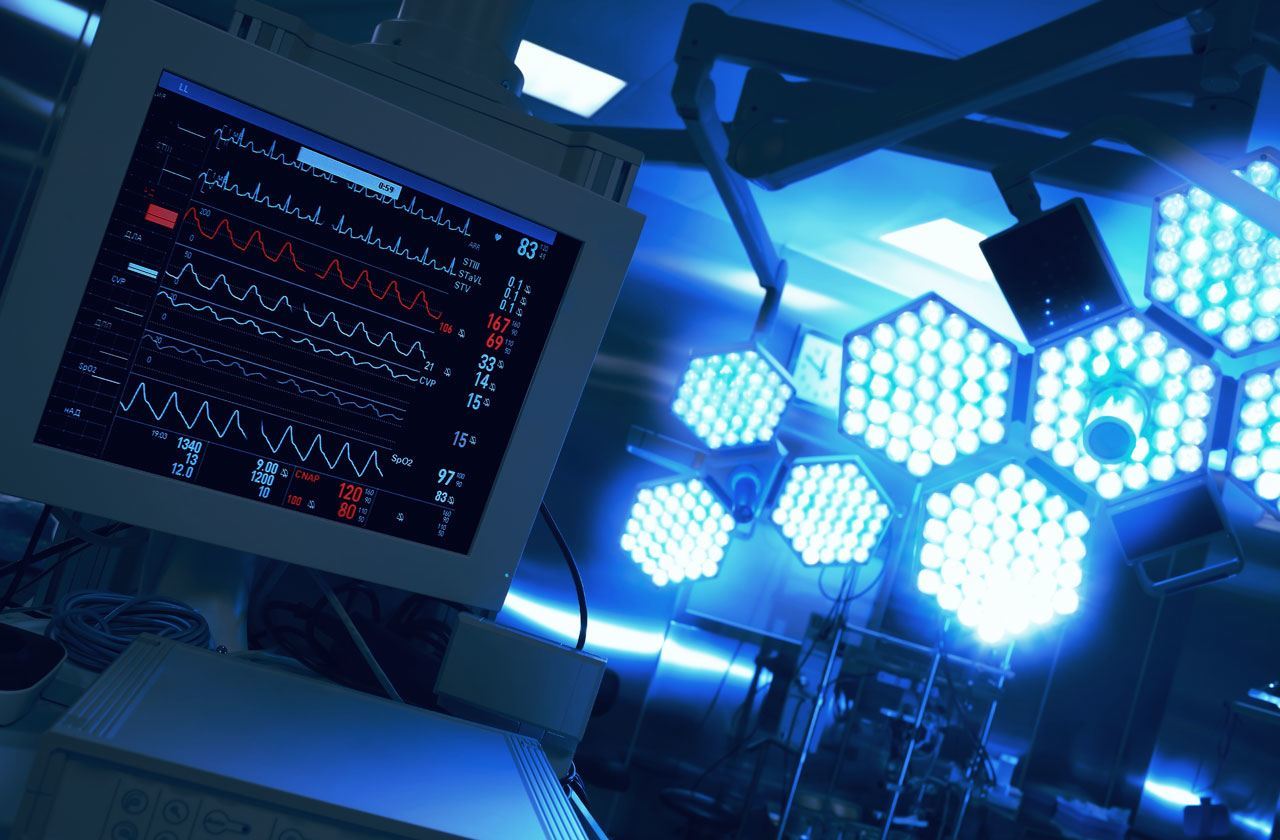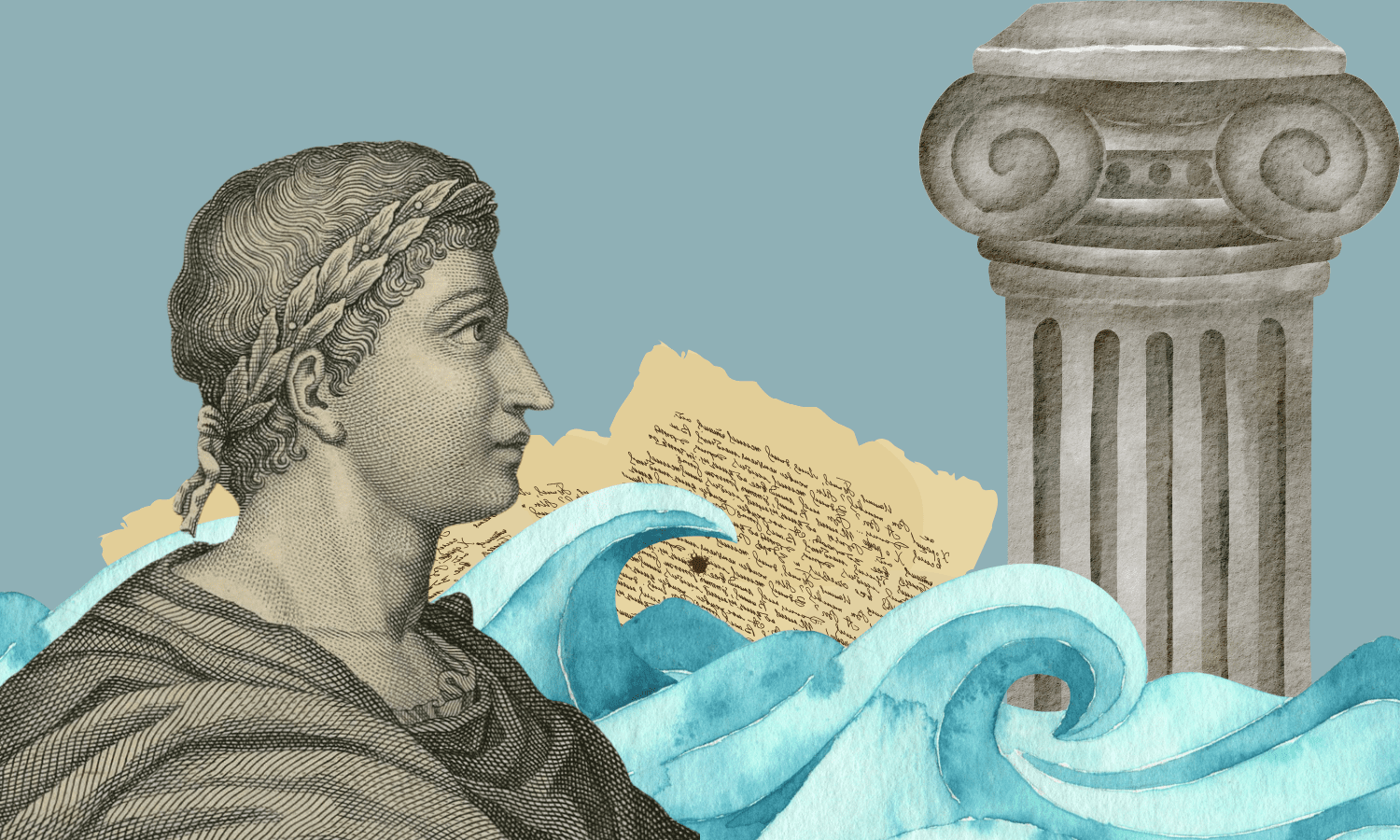Vicent Molins: «Cuando una ciudad intenta ser solo una marca, deja de ser ciudad»
El turismo de masas ha provocado estos últimos años una transformación radical de muchas ciudades españolas con adversas consecuencias para sus habitantes. Además de un notable incremento de los alquileres de larga duración, la despersonalización de los centros urbanos, la aniquilación del pequeño comercio y la mutación de barrios enteros en parques temáticos, además de la saturación de los espacios públicos: aglomeraciones, atascos, colas y ruido. Mucho ruido. La entrada Vicent Molins: «Cuando una ciudad intenta ser solo una marca, deja de ser ciudad» aparece primero en Zenda.

El turismo de masas ha provocado estos últimos años una transformación radical de muchas ciudades españolas, con adversas consecuencias para sus habitantes: además de un notable incremento de los alquileres de larga duración, están la despersonalización de los centros urbanos, la aniquilación del pequeño comercio y la mutación de barrios enteros en parques temáticos, más la saturación de los espacios públicos: aglomeraciones, atascos, colas y ruido. Mucho ruido. En consecuencia, la ciudadanía experimenta un sentimiento de usurpación, de agravio, que ya ha expresado en numerosas manifestaciones. El geógrafo y periodista valenciano Vicent Molins analiza a fondo las causas de esta deriva en su libro Ciudad Clickbait (Barlin Libros, 2025) a lo largo de cinco capítulos que configuran «una crónica sobre por qué las ciudades españolas acabaron pensando más en el turismo de masas que en sus propios vecinos». El afán por estar de moda y ponerse en el mapa, la digitalización de la sociedad o la crisis de la prensa escrita son algunos factores que según Molins confluyen en esta tormenta perfecta de impredecible resultados.
*****
—¿Qué te impulsó a investigar el tema que tratas en este libro y qué pretendes expresar con su título, Ciudad Clickbait?
—Tres percepciones que han ido haciéndose demasiado evidentes en los últimos años. Por un lado, la impresión de que alrededor de las ciudades españolas las cosas han cambiado de manera brusca en muy poco tiempo, mientras que las ciudades se han quedado inmóviles aplicando políticas parecidas a las de siempre. Para que nos hagamos una idea: en apenas veinte años hemos pasado de recibir cuarenta millones de visitantes a más de noventa. Eso tiene consecuencias, impacta sobre nuestras vidas. Por otra parte, la constatación de que, ante ese nuevo orden digital en el que vivimos desde hace dos décadas, buena parte de las ciudades españolas, a remolque, han acabado buscando simples clickbaits que substituyen a buena parte de las políticas públicas: más luces de navidades, comprar esculturas de Rodin o gastarse una pasta tremenda en metaversos que nadie visitará nunca. Y, por último, y como consecuencia de lo anterior, ciudades que se pasan todo el tiempo diciéndose a sí mismas que están de moda mientras a sus ciudadanos les va cada vez peor.
—¿Qué elementos novedosos aporta tu estudio a otros como La fàbrica de turistes, de Ramón Aymerich o El malestar de las ciudades, de Jorge Dioni?
—Menciono estos dos libros, de Aymerich y Dioni, porque creo que sitúan dos aspectos relevantes de esa enorme transformación que impacta sobre nuestras ciudades: guiarse por la tentación de que el turismo es casi la única opción, como señala bien Aymerich sobre el caso catalán, y la profundización de Dioni en un modelo que convierte nuestras calles en el propio producto. En cambio, necesitaba escapar de la lectura económica para contrastar esa misma realidad a partir de la comunicación, el marketing, los reclamos… y especular sobre qué importancia ha tenido nuestra nueva vida digital en ello.
—¿Cómo has ido cosechando datos, anécdotas y hechos para articular un texto que resulta a la vez ameno y reflexivo?
—Hay dos tensiones, quizá difíciles de encajar: el delirio, rozando la comedia, que recorre una buena parte de España y en la que múltiples alcaldías se enzarzan en dirimir quién tiene el árbol de Navidad más grande del mundo o en proclamar cuál de todas está más de moda… pero al mismo tiempo el dolor que provoca las consecuencias de unas narrativas públicas centradas solo en captar atención exterior, arrinconando las políticas públicas destinadas al residente. Tras años recopilando una y otra dimensión, se trataba de hacer que convivieran de una manera lo más ágil posible. Me gusta creer que estudios sobre la realidad urbana, económica y social del país pueden ser al mismo tiempo lecturas entretenidas.
—El libro se divide en cinco capítulos, con sus respectivas sinopsis, que analizan el asunto desde distintos ángulos con una estructura envolvente. ¿Cómo la diseñaste?
—Aunque se trate de un guiño, tenía sentido clasificar las cinco reflexiones centrales del libro en sus correspondientes fenómenos digitales: el afán de conseguir un click; la creación de fake news para conseguirlo; la construcción de marcas-ciudad para ensanchar los likes; la conversión de urbes en influencers, creadoras de contenido; y el efecto del scrolling sobre las narrativas locales. Quería forzar ese vínculo entre la ciudad y lo digital para demostrar que, por mucho que hayamos creído que eran mundos paralelos, separados entre sí, finalmente lo que ocurre en nuestras pantallas afecta directamente a nuestras calles y plazas.

—Comienzas hablando del afán de muchas ciudades españolas por estar de moda. ¿De dónde crees que procede esta obsesión: un deseo de mimetizar las capitales que acogieron grandes eventos, como los Juegos Olímpicos?
—No es un caso único de España, sino que forma parte de una competición global con dos motores principales: la ciudad como elemento de aglomeración pasa, desde la globalización noventera, a verse obligada a competir contra otras. Al mismo tiempo, esa misma aglomeración hace que cada vez tengamos urbes más cargadas de energía (más productiva) mientras muchas otras se quedan fuera de juego, dejan de ser competitivas, y por tanto acaban necesitando captar atención como sea para demostrar que en ellas también suceden cosas. En España, eso sí, la huella del 92 jamás desaparece, y esa aleación entre Juegos y Expo ha intensificado el fenómeno. Todas quieren vivir, en diferido, aquella gran fiesta.
—Amazon, Airbnb, Uber… Señalas que la digitalización de la sociedad es un elemento esencial de la transformación que están experimentado las urbes. ¿Se debe a que el ciudadano desconecta de su territorio para conseguirlo todo a base de clicks?
—No se pulsa ningún botón de off por el mismo motivo por el que no se pulsó el de on. Nuestro entorno es éste: el de un nuevo orden digital. Airbnb no existía en 2008 y entonces en Barcelona solo había 500 apartamentos turísticos. Ryanair no vendía billetes online en 2000. Pero desde entonces, todo se ha acelerado, a un ritmo más rápido que nunca. El problema no es la conexión o la desconexión del ciudadano, porque no hay diferencia entre digital y físico. Es algo que no nos planteamos. Quienes desconectan son las propias políticas públicas de nuestras ciudades. Ya sea por desconcierto ante una nueva era o por pura complicidad, hay una evidente dejación de funciones. En lugar de más políticas públicas con el ciudadano en el centro, se le ha desplazado para fijar todos los objetivos en la captación de atención exterior.
—¿Cuál es el papel de los políticos en este fenómeno? Afirmas que hoy el ciudadano se siente más comprendido por las grandes corporaciones digitales que por las instituciones tradicionales, desde partidos a sindicatos.
—Desde hace algunos años las encuestas en Estados Unidos indican que la ciudadanía le da más nota a Amazon que a sus alcaldes. En este nuevo orden digital evidentemente nuestros ritmos han cambiado: nuestros deseos requieren una atención inmediata. Y eso nuestras ciudades, nuestros ayuntamientos, no nos lo pueden ofrecer. Por eso es una mala idea que intenten jugar a la misma competición. Cuando una ciudad intenta ser solo una marca, deja de ser ciudad.
—Según un reciente estudio de la Universidad de Málaga, en los barrios donde proliferan los pisos turísticos el incremento de los alquileres de larga duración pueden llegar hasta un 34%. ¿La masificación turística ha provocado una especie de gentrificación en muchas ciudades españolas?
—Es ya una constante que los centros emblemáticos de buena parte de nuestras ciudades son franjas extraídas convertidas en polígonos para el tránsito rápido. Además, hay una gentrificación narrativa: la sensación de que la autoestima de estas ciudades depende de que vengan más y más personas. Igual que navegamos por internet todo el día, también viajamos más que nunca, en un cambio cultural que no parece que vaya a remitir. Como poco, nuestras ciudades deberían ser capaces de entender que transformaciones así de relevantes merecen revisar sus estrategias urbanas, atender a sus consecuencias, poner límites, desde luego, pero también pensar la ciudad de otra manera. No limitarse a agitar los pompones diciéndonos lo bien que lo estamos haciendo porque todos nos desean.
—El triunfalismo turístico choca muchas veces con la realidad. El caso de Baleares que citas es un buen ejemplo. Tanto el PIB como la renta media se han desplomado estos años pese a haber recibido millones de visitantes. Y en Cádiz y otros municipios ocurre algo similar. ¿A quién beneficia realmente el turismo?
—Esa es justo la pregunta básica que no participa del debate. Como país turístico, repleto de ciudades que ya casi viven únicamente del turismo, me parece elemental preguntarse de qué manera permea el ingreso turístico en la ciudadanía. Caemos a menudo en el debate estéril de si es bueno o no que nuestra ciudad sea turística, como si eso pudiera ser reversible, cuando lo que debemos afrontar, de manera adulta, es por qué en grandes destinos de moda, donde todo el mundo quiere ir, sus ciudadanos cada vez viven peor. Correlación no implica causalidad, pero da pistas.
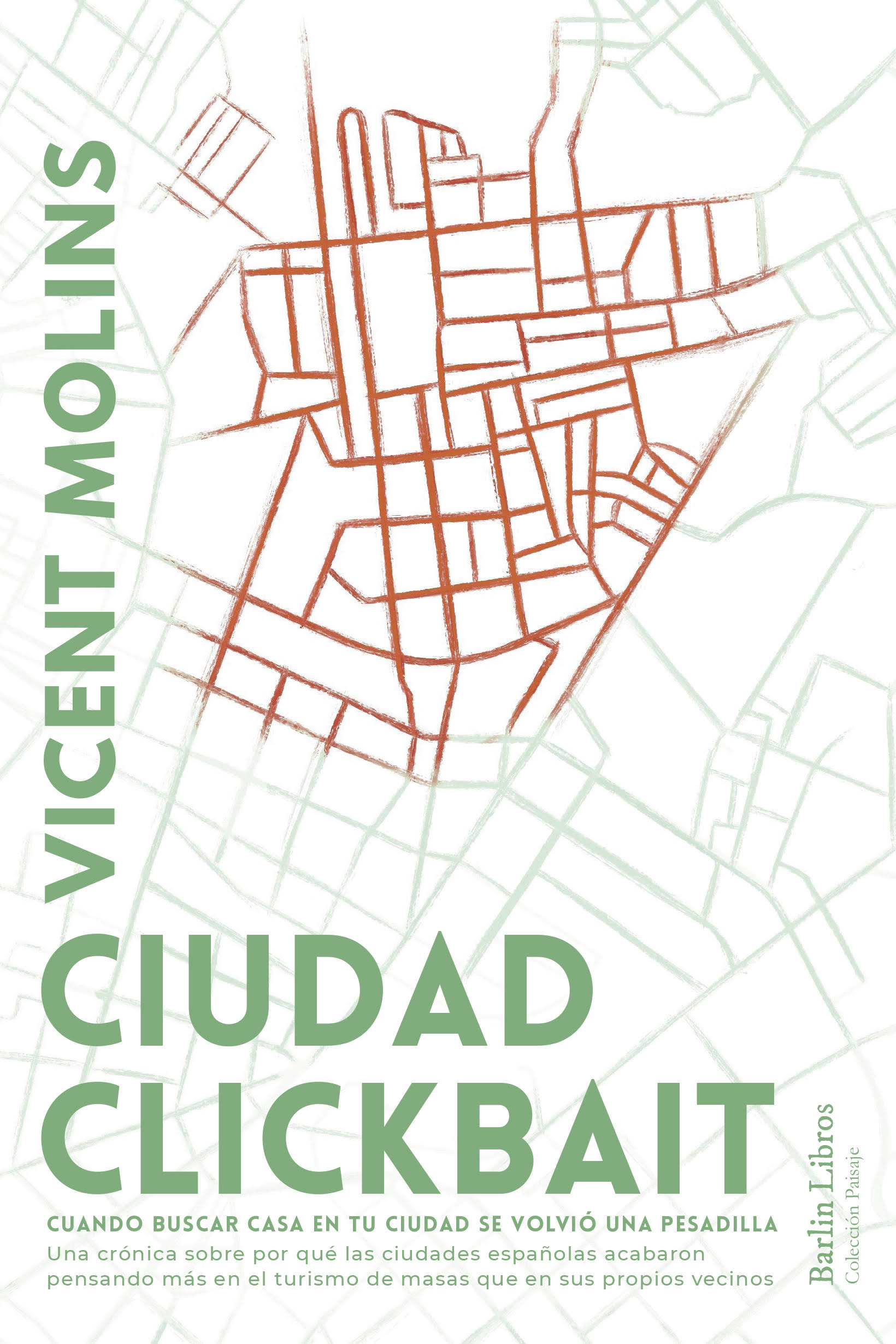
—«La ciudad y los periódicos se leen igual». Estableces un interesante paralelismo entre la crisis de la prensa de papel, especialmente la local, y la despersonalización de las ciudades. ¿Cómo funciona esta relación?
—No tener prensa local fuerte, porque sencillamente nuestra manera de atender a la información ha cambiado por completo, está llevando a muchas ciudades a construir discursos públicos todavía más clickbait, fijados solo para captar atención. Tenemos ciudades cuyas políticas públicas están llenas de banners incómodos y titulares oportunistas dirigidos a personas que solo van a dedicar un par segundos de atención. Y eso hace daño a esas ciudades.
—¿Las medidas del Gobierno servirán para mitigar el problema de la vivienda?
—Hemos pasado quince años insólitos durante los que la vivienda no existía como foco de atención. Debíamos estar más pendientes de fijarnos en lo que ocurría de puertas para afuera. Hay un primer cambio, positivo, en el que surge una conciencia de que la vivienda es un punto crítico que desestabiliza a todo un país. Pero corremos el peligro de aislar el tema y tratarlo como un compartimento estanco. No, no es solo una cuestión de suelo, promoción y VPOs. Hay una relación directa con una población empobrecida, jóvenes con una capacidad adquisitiva muy limitada, una distribución de la población en España muy concentrada, calles cuyas fisonomías se han modificado por completo y economías extractivas dando bocados de una manera a la que no estábamos acostumbrados. Si no unimos todos esos puntos será complicado revertir, de verdad, un problema crítico. Ya no estamos en los noventa.
La entrada Vicent Molins: «Cuando una ciudad intenta ser solo una marca, deja de ser ciudad» aparece primero en Zenda.