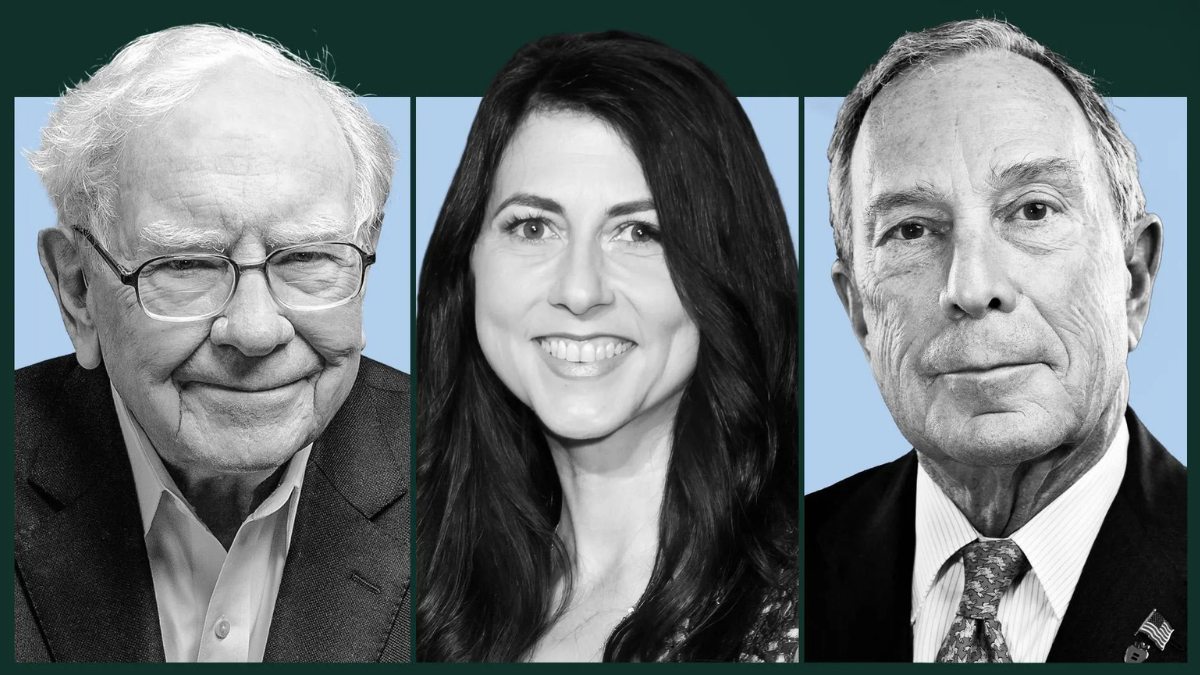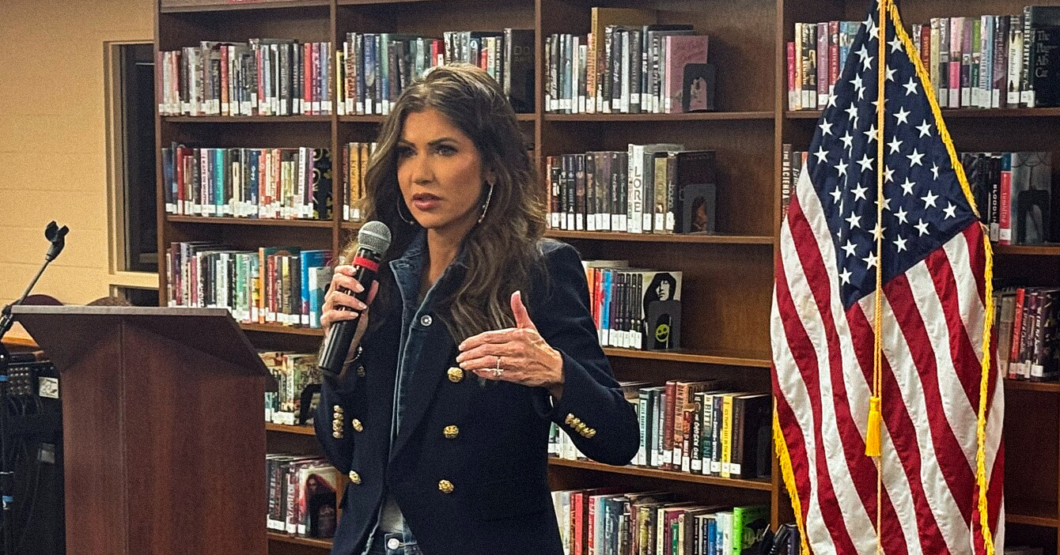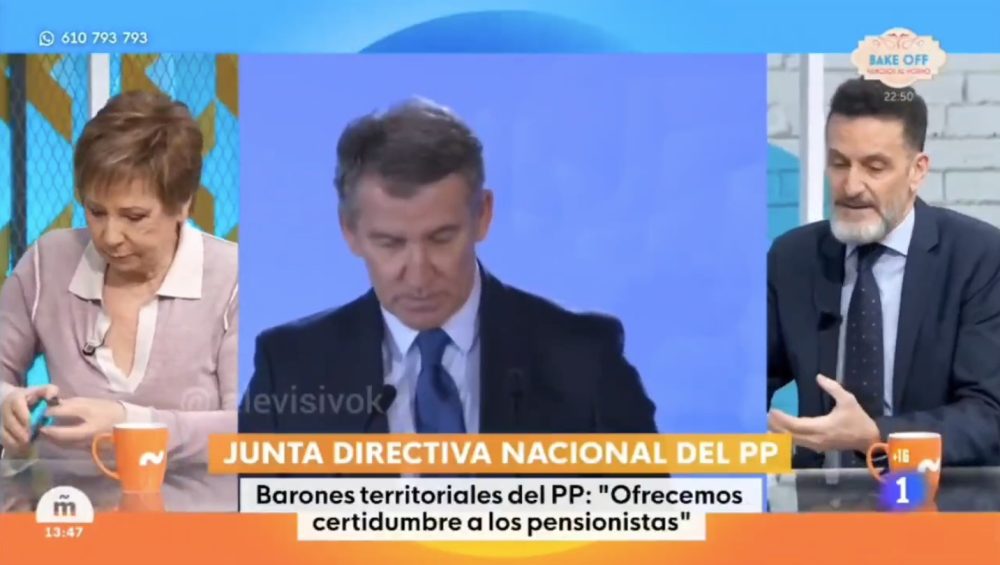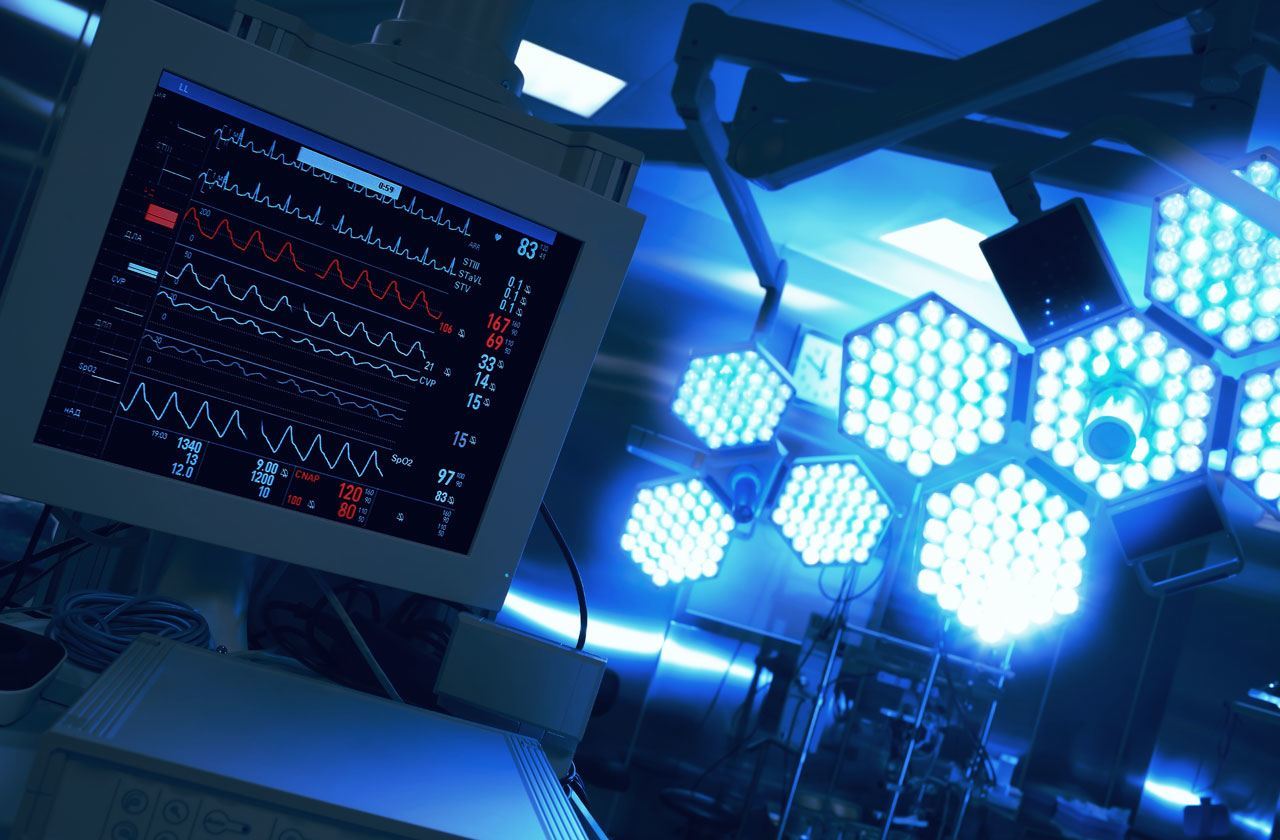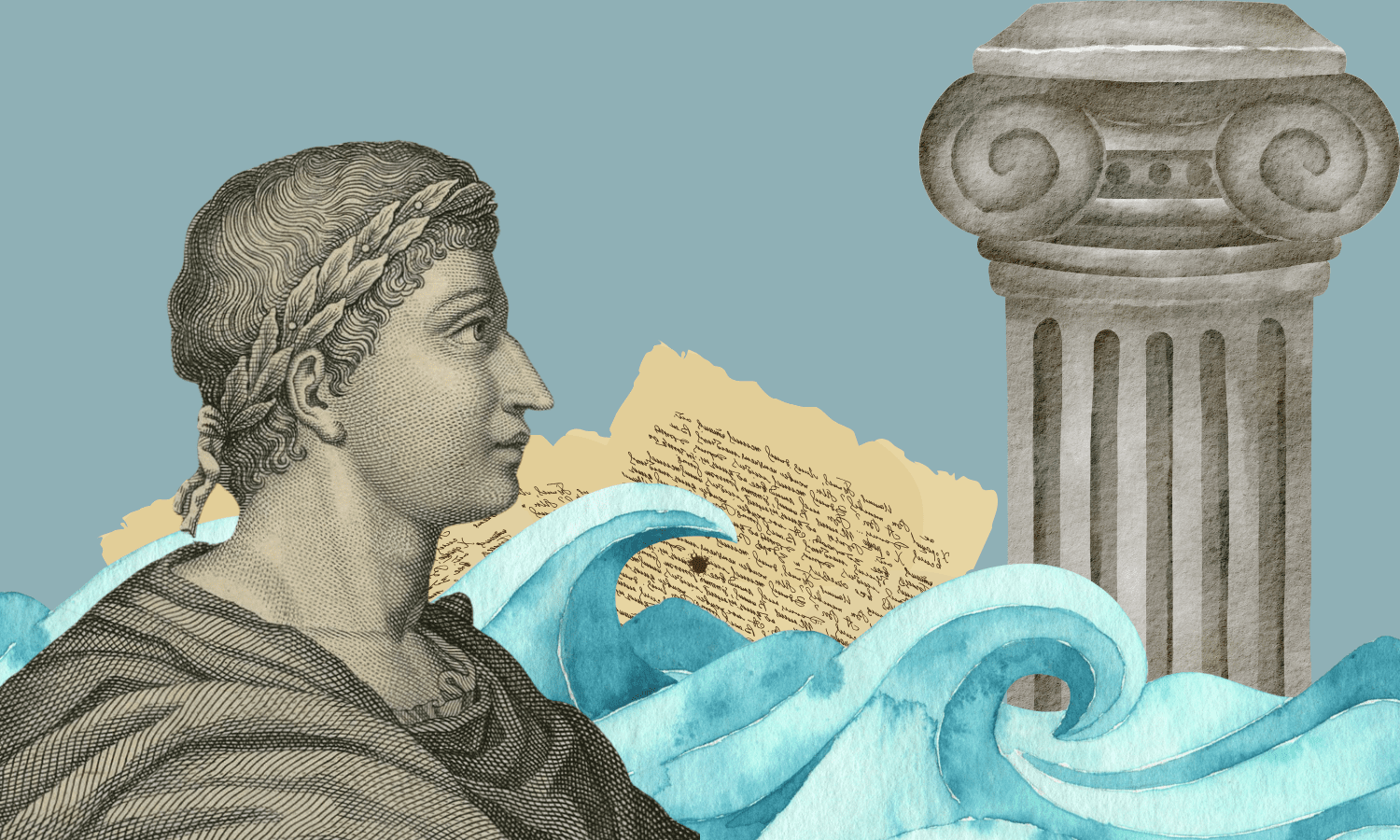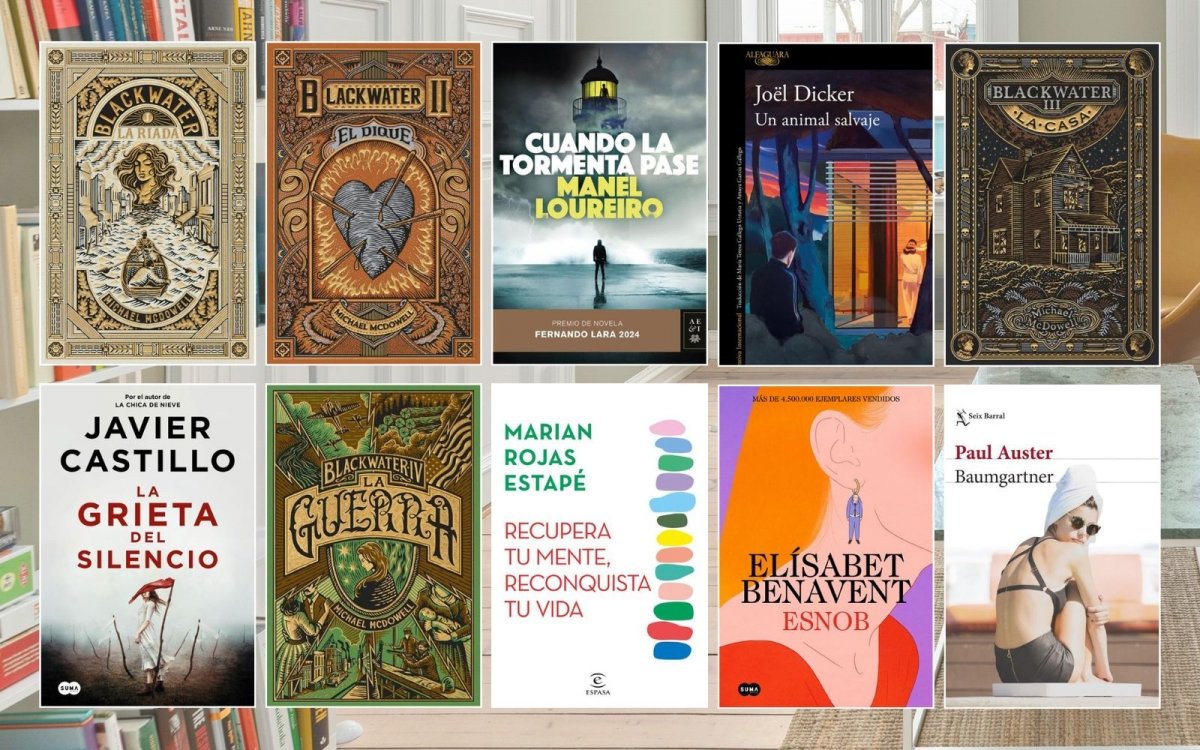Contemplar las estrellas
Una historia del cachopo Lejos del Kronen En estos meses he pasado varias veces delante de lo que fue el Kronen sin saber que eso había sido el Kronen. Es lógico, porque no hay ninguna señal que indique que en ese lugar estuvo aquel bar que ni siquiera se llamaba así pero que terminó por... Leer más La entrada Contemplar las estrellas aparece primero en Zenda.

Una historia del cachopo
Nos encontramos Miguel Munárriz y yo con Benito García Noriega en uno de esos actos que de vez en cuando reúnen a los asturianos que andamos por Madrid y cuya excusa es una presentación de La asturiana, un libro de Caroline Lamarche sobre los orígenes de Asturiana de Zinc ―muy vinculados a su propia historia familiar― que publica KRK en una hermosa edición. Como al finalizar el acto ―que son en realidad tres: una tertulia en torno al volumen, una ponencia sobre el potencial económico de Asturias y un debate alrededor del mismo tema― se sirve un picoteo con productos de la tierra ―se entiende que de aquélla de la que se ha hablado, no de ésta en la que estamos―, el corrillo en el que estamos se mimetiza con el ambiente y termina centrándose en asuntos culinarios. Alguien menciona el cachopo y critica que en unos pocos años se haya erigido en santo y seña de la gastronomía asturiana, cuando ni fue nunca un plato tradicional ni gozó de especial predicamento hasta que no irrumpió la moda a principios de la pasada década. Es verdad lo segundo y no tanto lo primero, porque parece que las primeras referencias sobre la receta se remontan al siglo XVIII y llevan la firma de Gaspar Casal, médico eminente de la época que ejerció en Oviedo y fue amigo de Feijoo. No tuvo una popularidad excesiva entonces porque su consumo se limitaba a los círculos burgueses, pero algún predicamento debió de tener para que unos cuantos años después, en 1938, apareciera referenciado como «filete a la asturiana» en un libro de cocina debido a Adela Garrido. Esta filiación burguesa del cachopo la recogió también José Ignacio Gracia Noriega, que entendía de estos asuntos y la situaba como antecedente de su primera eclosión, que sucedió a mediados del siglo pasado. Ocurrió allá por los años cuarenta en un restaurante de Oviedo que no llegué a conocer, pero que sí recuerdan bien Miguel y Benito. Se llamaba Pelayo y se ubicaba frente a las puertas del Teatro Campoamor. Una cocinera de aquel tiempo, Olvido Álvarez, comenzó a preparar lo que Eduardo Méndez Riestra considera, según se consigna en un artículo publicado por Pablo Batalla en El Cuaderno, una adaptación del schnitzel austriaco, un plato emparentado a su vez con el cordon bleu y que consistía en una loncha de queso ―y jamón en lo que era su variante suiza, el schweitzerschnitzel― emparedada entre dos filetes de ternera. Parece que la guisandera ovetense lo acompañaba de una guarnición abundante ―incluida una salsa de guisantes, pimiento morrón y champiñones― e incluía en el relleno espárragos, y hay evidencias de que su interpretación libre funcionó en un establecimiento cuya clientela se nutría a menudo de los viajeros que subían o bajaban de los autobuses que paraban allí cerca. La reputación de aquel primer cachopo contemporáneo se mantuvo estable hasta que un par de décadas después lo relanzó otra cocinera del mismo restaurante, Enedina Rodríguez, instaurando un pequeño fenómeno que condujo a que la receta se fuera implantando en las cartas de otros locales asturianos tan venerablemente emblemáticos como La Nueva Allandesa o Casa Pueyo. Seguía siendo, cabe señalar, un plato sin excesivo glamour, una vianda que echarse a la boca cuando se iba sin apenas tiempo o no andaba el paladar predispuesto a exquisiteces. Nada que ver con el impulso que comenzó a adquirir en la segunda década del siglo en curso y que ha terminado por convertirlo en falso epítome de un modo de entender la comida cuyas joyas más preciadas ―la fabada o la carne autóctona o los pescados, por no hablar de las cuarenta variedades de queso― se han visto eclipsadas por lo que no deja de ser una receta poco o nada imaginativa que, por mucho que se sofistique o conozca materializaciones que no deben desdeñarse por completo, estuvo y estará más orientada al aprovechamiento de materias primas al borde de la caducidad que a la obtención de una exquisitez inapelable. ¿A qué su éxito?, nos preguntamos en ese picoteo vespertino, casi nocturno, con el que concluye el ceremonial que nos ha traído a la Fundación Carlos de Amberes. Unos hablan de su versatilidad y otros aluden a su bajo coste. A mí me gusta más una hipótesis que lanza Batalla: es un plato tan basto, tan desmedido, tan grosero en cierto modo, que termina por suscitar una cierta simpatía porque nadie es capaz de tomárselo en serio. Y puede que sea justamente la incapacidad para tomarnos en serio uno de los rasgos que, aunque en público lo neguemos, mejor define a los asturianos.
Lejos del Kronen
En estos meses he pasado varias veces delante de lo que fue el Kronen sin saber que eso había sido el Kronen. Es lógico, porque no hay ninguna señal que indique que en ese lugar estuvo aquel bar que ni siquiera se llamaba así pero que terminó por pasar a la posteridad con ese nombre en virtud de un anuncio de la marca cerveza Kronenbourg que lucía en el exterior. En Generación Kronen, el buen documental que dirigió Luis Mancha hará cerca de una década, el propio José Ángel Mañas concedía una entrevista en el interior del local. Entonces éste acogía una franquicia de comida japonesa; ahora hay otra de pollo frito estadounidense, porque los tiempos cambian pero la colonización cultural persiste. Fue el propio Mañas quien dio las coordenadas exactas en una entrevista a la que he llegado ahora que acaba de publicar Una historia del Kronen, que es en parte unas memorias parciales y en parte un ajuste de cuentas con su propio pasado, porque el éxito puede ser una gloria y un baldón y en ocasiones se convierte en las dos cosas a la vez, o en una y en otra de manera sucesiva e inmediata. Es, también, una radiografía indirecta de un periodo de nuestra historia reciente que yo viví a toro pasado. Era muy joven cuando Historias del Kronen quedó finalista del Nadal, algo recuerdo de su repercusión en los periódicos, y no leí la novela hasta que algunos años después el diario El Mundo la reeditó dentro de una colección de clásicos españoles del siglo XX que yo fui completando aplicadamente mientras estudiaba en Salamanca. Para entonces ya había visto la película, cuya canción estrella llevaba la firma de un grupo de Gijón, y lo que a mediados de los noventa se consideró novedoso había dejado de serlo, por lo que no me impactó del modo en que lo hizo a quienes la leyeron en el momento de su salida. Su relevancia la fui asumiendo a medida que pasaron los años y aquellas páginas se afianzaron como el retrato al natural de una época abolida y seguramente, como todas las demás, irrepetible. Da buena cuenta de ello ese local que una vez fue un bar de barrio y ahora aloja un restaurante de comida rápida perfectamente intercambiable por cualquier otro de su misma estirpe, o este Madrid que era entonces sucio y polvoriento y hoy luce convenientemente maquillado a gusto de los turistas, como si la personalidad fuese incompatible con el progreso. El libro de Mañas, que se lee con gusto y es a veces sincero hasta la brutalidad, no hace más que constatar lo lejos que, en este lapso de tres décadas, nos ha ido quedando el Kronen.
Otro Madrid
Hay otro Madrid que está en éste. Dedico un atardecer ocioso a extraviarme a conciencia por calles que desconozco y termino deambulando por dos colonias que mantienen el encanto de las pequeñas villas residenciales aunque permanezcan enclavadas en el furioso corazón de la ciudad. Se encuentran ambas en las proximidades de Las Ventas y las conforman chalecitos unifamiliares que en ocasiones se rematan con graciosos porches de madera coronados por una galería acristalada. Hace unos días me encontré otros similares en los confines de Carabanchel, y desde que me instalé aquí me he habituado a pasear de cuando en cuando por los dominios de la Fuente del Berro. Son reductos de una placidez extrema, un territorio en el que la urbe parece exiliarse de sí misma y soñar con ser aquello que nunca ha sido ni podrá ser. En algún atardecer se ve a grupos de vecinos charlando a las puertas de las casas, desentendidos de cualquier cosa que no sea la conversación que mantienen hasta que llegue el momento de ponerse a hacer la cena, y se extiende a su alrededor el aroma de una nostalgia antigua. Uno puede hacerse a la ilusión ―y quizá eso mismo le pase a la ciudad, que también ella necesita del ensueño para soportarse mejor a sí misma― de que se encuentra merodeando por alguno de esos viejos pueblos de Castilla en los que no existe la prisa, fantasear con que también aquí hayan claudicado los relojes, olvidar que unas pocas calles más allá atraviesa el tráfico inmisericorde las grandes arterias urbanas y creer a pies juntillas que nada le impide sacar a la acera una silla de madera y sentarse a parlotear y a respirar el aire puro y a contemplar las estrellas.
La entrada Contemplar las estrellas aparece primero en Zenda.