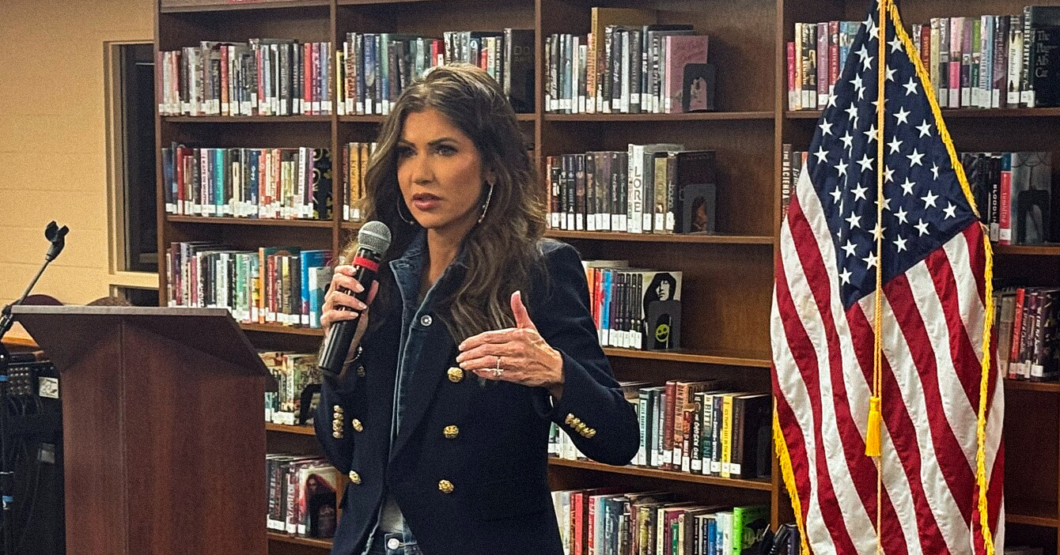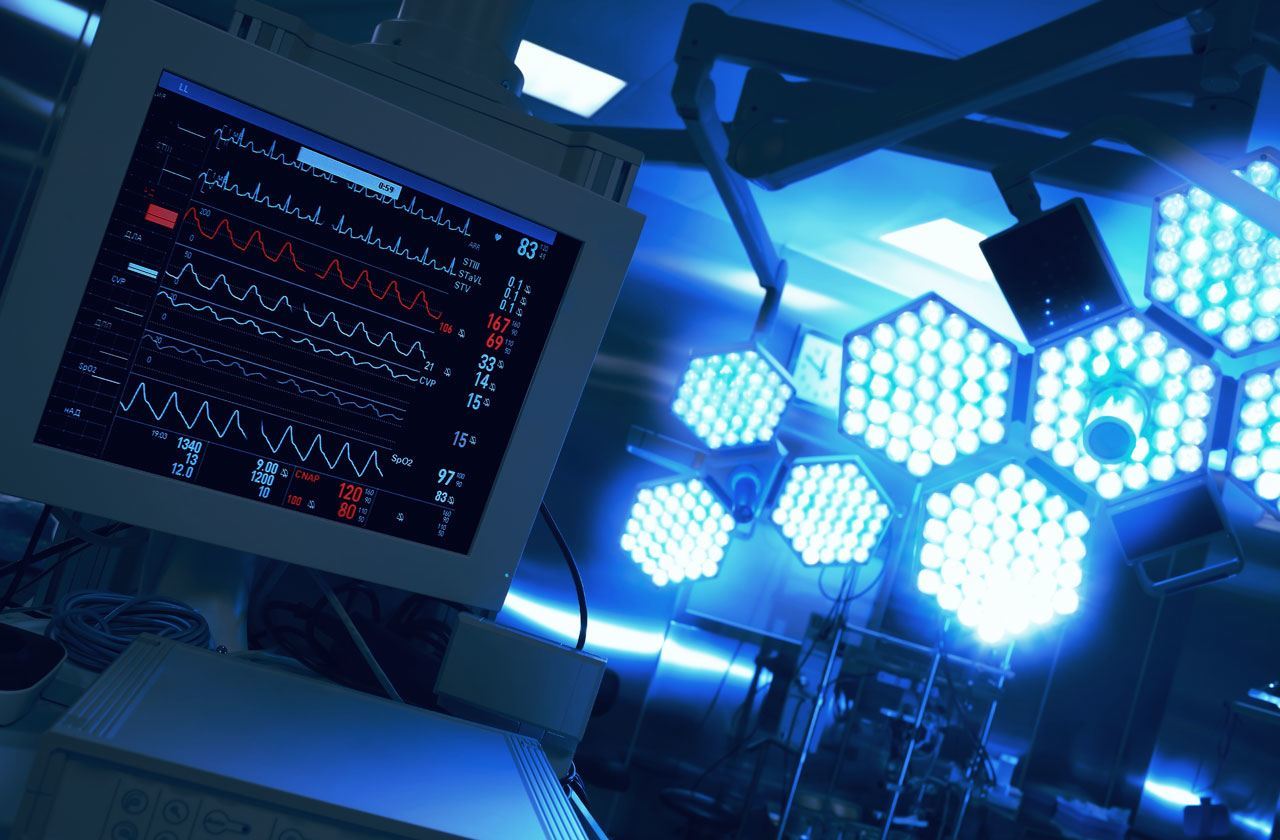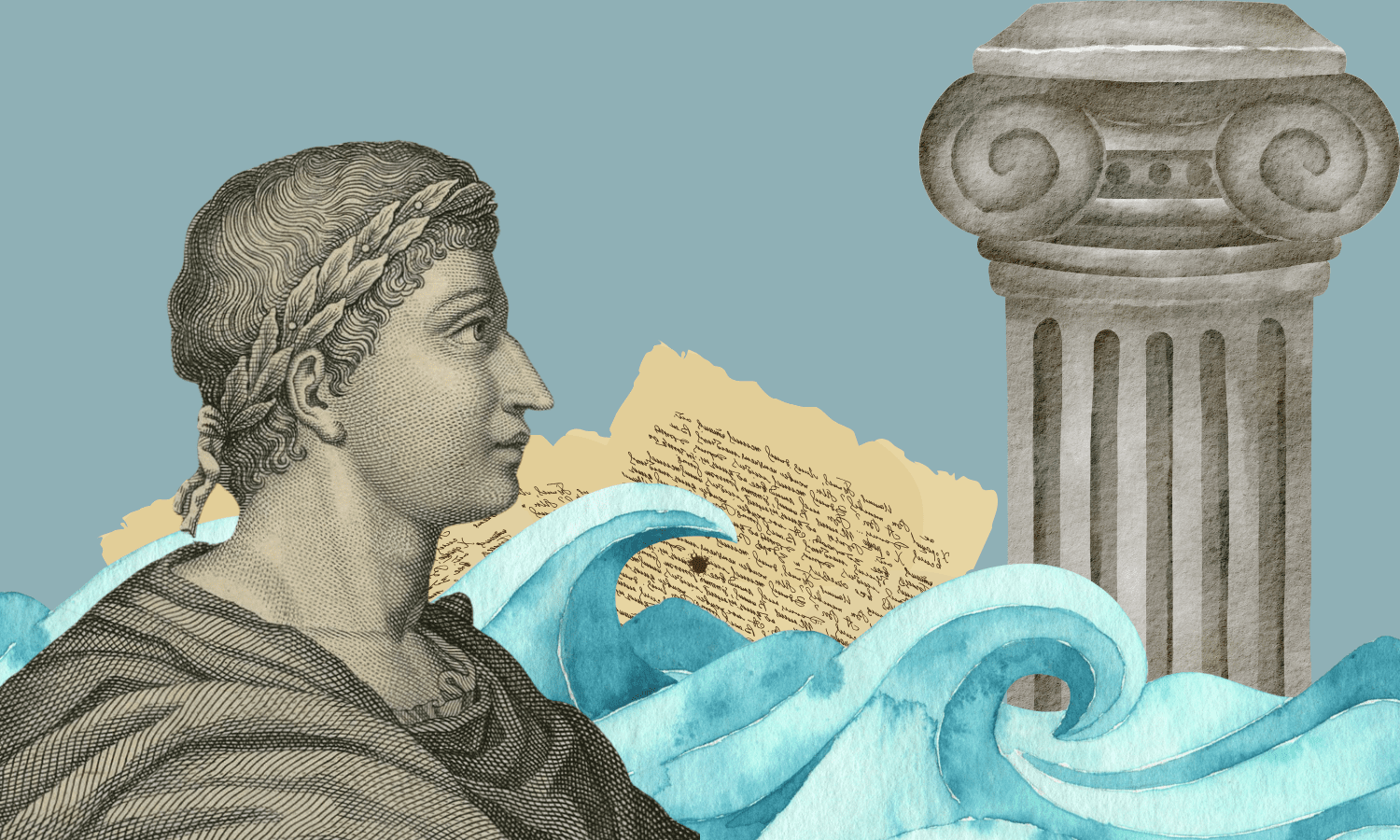El dolor del Holocausto en el centro de la virtud del artista
Lo primero que hay que decir, para que no nos llevemos a engaños, es que The Brutalist no es un biopic, sino un “falso” biopic. Claro que un falso documental, por ejemplo, no deja de ser un documental, me parece. Así que estamos ante un biopic: y biopic es aunque resulte que falso. Lo que... Leer más La entrada El dolor del Holocausto en el centro de la virtud del artista aparece primero en Zenda.

Por una vez salí de la sala de cine sin querer hacer mucho análisis de la película, en este caso The Brutalist, y preguntándome tan solo por una posible definición de una frase, pocas palabras, que pudiera insinuar al menos sus principales debilidades y posibles aciertos: la sinopsis de una posible crítica. Sin embargo, mi definición aventurada me sonaría provocadora y tal vez habría que matizarla. Seguramente sea verdad y no lo sea: “The Brutalist es un biopic de sordideces políticamente correctas cuyo mayor mérito es que la historia no se hace larga aunque la película dura tres horas y media y no emociona en ningún momento”. Como tantas veces ante una breve sinopsis, estas pocas palabras (se diría que de sentido más bien negativo) son y no son lo visto.
Pero en este caso el engaño tiene además algunas consecuencias no sé si realmente buscadas. Por poner un ejemplo, hay aspectos en la presentación del personaje del arquitecto emigrante —intenta tener sexo con una prostituta y le da pena, no puede, no es capaz— que, tratándose de ficción, podemos definir simplemente como “corrección política”: porque hoy está muy mal visto “ir de putas”, mejor presentemos al personaje como alguien que no es capaz (moralismo). Pero, bajo la luz del supuesto biopic, la sombra de la corrección política se extiende hasta la posibilidad de que se trate de una limpieza de imagen del personaje objeto de este; es decir, con casi toda probabilidad, una falacia, manipulación, una patraña. Estás viendo un biopic y te dicen que la persona cuya vida inspiró la producción no podía con la prostitución, la prostitución lo superaba. Qué necesidad tenemos de que las historias sean políticamente correctas. Esta en concreto hubiese ganado algo de valor si al menos hubiese sorteado ciertas correcciones que convierten a los protagonistas, bien en seres morales, bien en seres inmorales; y por tanto menos reales, menos humanos, menos verdaderos. Debilidades de este tipo nos muestran los pies de barro sobre los que se construyen los personajes y la propia historia. Hubiese sido más potente que nos hubiesen relatado que en esa época los hombres eran de prostíbulo semanal. Eso mismo se ha hecho con las drogas en esta película. El protagonista, un ser de luz para la arquitectura y en las relaciones sociales (es decir, en su ética ante el mundo), pero, ah, drogadicto, y eso lo humaniza. Igualmente podría haber sido un ser de luz para la arquitectura, un hombre íntegro, y sin embargo acudir regularmente al burdel. Solo que las drogas hoy en occidente están moralmente mejor aceptadas que recurrir a la prostitución. Estos cálculos morales del cine comercial actual le restan interés, lo muestran engañoso, de un “conocimiento” poco fiable (y no olvidemos que la ficción es sobre todo conocimiento). ¿Un conocimiento que engaña? No parece buena idea. Aquí entra una falacia que los creadores de historias de hoy parecen creerse mucho. A saber: que es necesario “falsear” la Historia para acercar al público de hoy los relatos que tienen lugar en otros tiempos. Se trata de un cálculo hecho por el dinero —el miedo de un productor que invierte y busca un retorno—, pero que no tiene visos de compadecerse con la realidad. Hay un director que demostró genialmente que proceder así es una dejación de las funciones del cineasta, y muy poco genuino, Pier Paolo Pasolini, cuando nos trajo a Medea, a Edipo o a Jesús de Nazaret como si hubiese ido con su cámara al pasado (al lugar y el tiempo en el que aquellas historias sucedieron o fueron imaginadas) y hubiese rodado un documental acerca de cada una de ellas. En cambio, el amigo del director de The Brutalist no sería Pasolini, sino Amenábar, que mintió por conveniencia “épico-romántica” sobre la muerte de Hypatia. Sí, los cineastas, incluso cuando se trata de ficción, pueden elegir entre tratar de engañarnos o seguir la ética de su oficio: ser honestos consigo mismos y, por ende, con nosotros.

En el caso de The Brutalist, resulta también un tanto decepcionante que se haya dotado al relato de una suerte de mensaje, moraleja: EE.UU. está “podrido”, vienen a decir literalmente sus protagonistas —incluyéndose dentro de esa podredumbre, por contexto, 1) el sistema económico capitalista, 2) el catolicismo y, 3) el protestantismo, cada uno de ellos representado por personajes en la historia, y estos tres frente al judaísmo de los protagonistas—: EE.UU. está podrido y por eso tenemos que irnos a Israel, viene a decir la moraleja completa, explicitada, ya digo. Bueno, uno puede estar de acuerdo, o no, con el sentido de esta moraleja, pero con lo que no se puede estar de acuerdo es con la manía de nuestros cineastas de hoy de convertir las ficciones en proposiciones de un programa ideológico político o religioso. Convierten las creaciones, por tanto, en instrumentos. Las rebajan utilitaristamente a meros contenedores de mensajes interesados. Así el cine deja de ser expresión artística y se convierte francamente en expresión de un programa, en cine programático, en un conocimiento de menor interés. Por desgracia, esto no está sucediendo solo con gran parte del cine que se produce: hasta las galas de los premios cinematográficos se han convertido en expresión de algún programa ideológico político o religioso. Que las causas malvendan el interés de las buenas historias es reprobable. La importancia de The Brutalist como obra artística sería mucho mayor sin moraleja, sin corrección política, sin subterfugios moralistas, sin tanto cálculo económico.
Subyace también en The Brutalist el mensaje de que el capitalismo es un fascismo o un nazismo, en una visión maniquea que sirve a efectos de entretenimiento: la confrontación entre el bueno y el malo, como en los dibujos animados o en los comics o en las sagas de superhéroes de Marvel; en este caso el artista víctima del holocausto y el despiadado nuevo rico estadounidense. Pero que es sin duda una simplificación ideológica, un adoctrinamiento un tanto contradictorio y que ha producido que en algunas proyecciones, contra pronóstico, lejos de escandalizarse, parte del público se ría con las ocurrencias del “malo”, una interpretación notable de Guy Pearce encarnando a Van Buren. Esa dicotomía bueno-malo, moral-inmoral, hace aguas en cuanto uno reflexiona un poco acerca del reflejo intencionado que en The Brutalist se hace de la realidad, pudiendo dar al traste con el edificio fílmico entero. Aceptamos la dicotomía no tanto por la convicción de que eso sea así, como por costumbre ante una dicotomía ampliamente explotada en las ficciones que nos contamos, pero uno no puede dejar de pensar que, si el capitalismo en EE.UU. es un nazismo, cómo puede ser que se nos lleve al mensaje de que “tenemos que ir a Israel”: ¿no es capitalista, Israel? En este punto nos encontramos ante una empanada ideológica importante. Finalmente se trata de una película en la que se considera seres puros a unos y perversos podridos a otros. No importa cuáles sean esos colectivos, no parece razonable. Y es una pena.
Y es que The Brutalist también atesora algunas virtudes como expresión de arte cinematográfico, las ofrece a lo largo de casi todo su metraje. A saber: el trabajo de interpretación bastante impresionante de Adrien Brody; un montaje y un sonido más o menos convencionales pero eficaces que han logrado que la historia no decaiga en ningún momento a lo largo de tres horas y media, incluso cuando, como sucede en aquellas escenas sobre las relaciones de poder, la intensidad del ritmo disminuye radicalmente y los personajes susurran un lenguaje hermético y sofisticado; virtud es también el reflejo de algunas relaciones humanas perversas; la narración de la sexualidad tal vez mutilada, quizá dolorosa o de placer-dolor, de la pareja protagonista, narrada al límite en momentos emocionalmente duros y cargados de sentido más allá incluso de la propia sexualidad (es, en cierto modo, el dolor del Holocausto en el centro de la sexualidad); también es virtud la transmisión de la ética propia de los artistas a través de la ética del protagonista arquitecto; y, por supuesto, una versión más —pero importante y necesaria— de la épica del emigrante, con mucho de lo que esta épica dolorosa y esperanzada conlleva.

Contra lo que pudiera pensarse, que The Brutalist no emocione (algo extraño), finalmente también me parece una virtud, teniendo en cuenta los mimbres dramáticos con los que esta historia está construida, pues suelen ser los de la identificación, el dolor y el llanto (desde La lista de Schindler y El pianista a La vida es bella o cintas sobre emigración como América, América, de Elia Kazan), lo cual quiere decir que no se ha incurrido en la manipulación de la fibra emocional —bien por criterio, por impericia o por una combinación de ambos—, y, reflexionado con perspectiva, días después del visionado, resulta de agradecer, porque hubiese reducido su interés a eso, y así podemos mirar atrás para contemplar la historia en toda su amplitud y crudeza.
Ojalá The Brutalist fuera absolutamente “el dolor del Holocausto en el centro de la virtud del artista”, tal como he titulado este artículo, pero no, no lo es del todo. Más bien se elige el personaje que puede encarnar mejor el papel de víctima, en un tiempo en el que hemos convertido a la víctima en casi sagrada (no recuerdo una ficción cinematográfica en la que el protagonista sea hasta tal punto la representación de la pura víctima), y a partir de la figura de la víctima se puede justificar prácticamente todo: la figura de la víctima suele suponer la oportunidad para una gran manipulación, lo cual tal vez nos deba poner en alerta respecto de una ficción como esta.
La entrada El dolor del Holocausto en el centro de la virtud del artista aparece primero en Zenda.