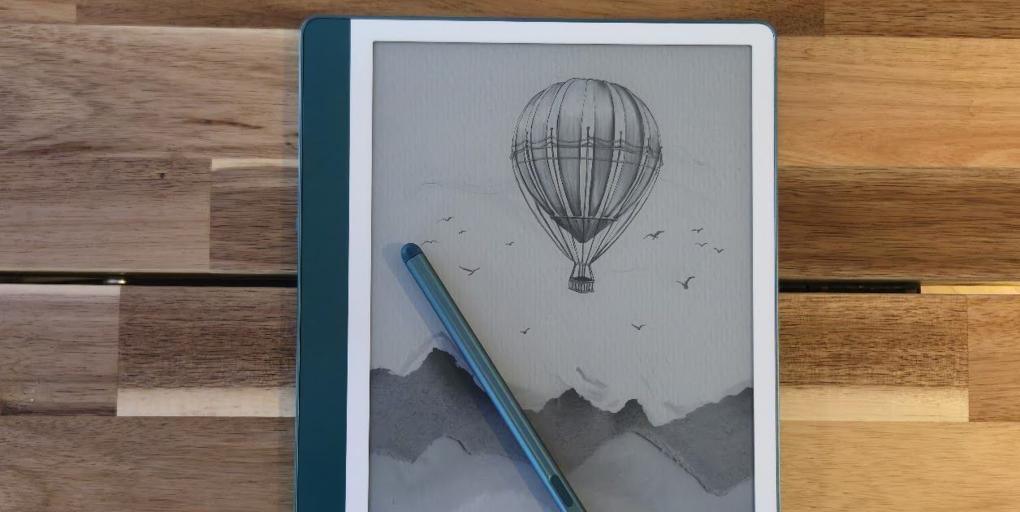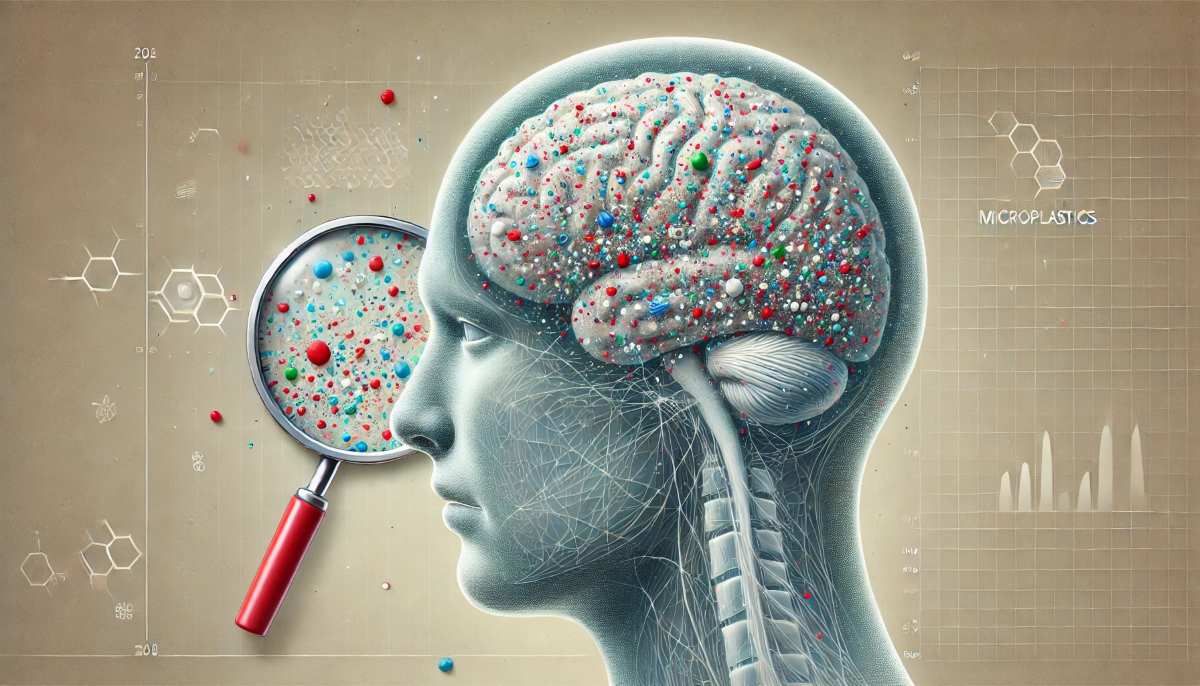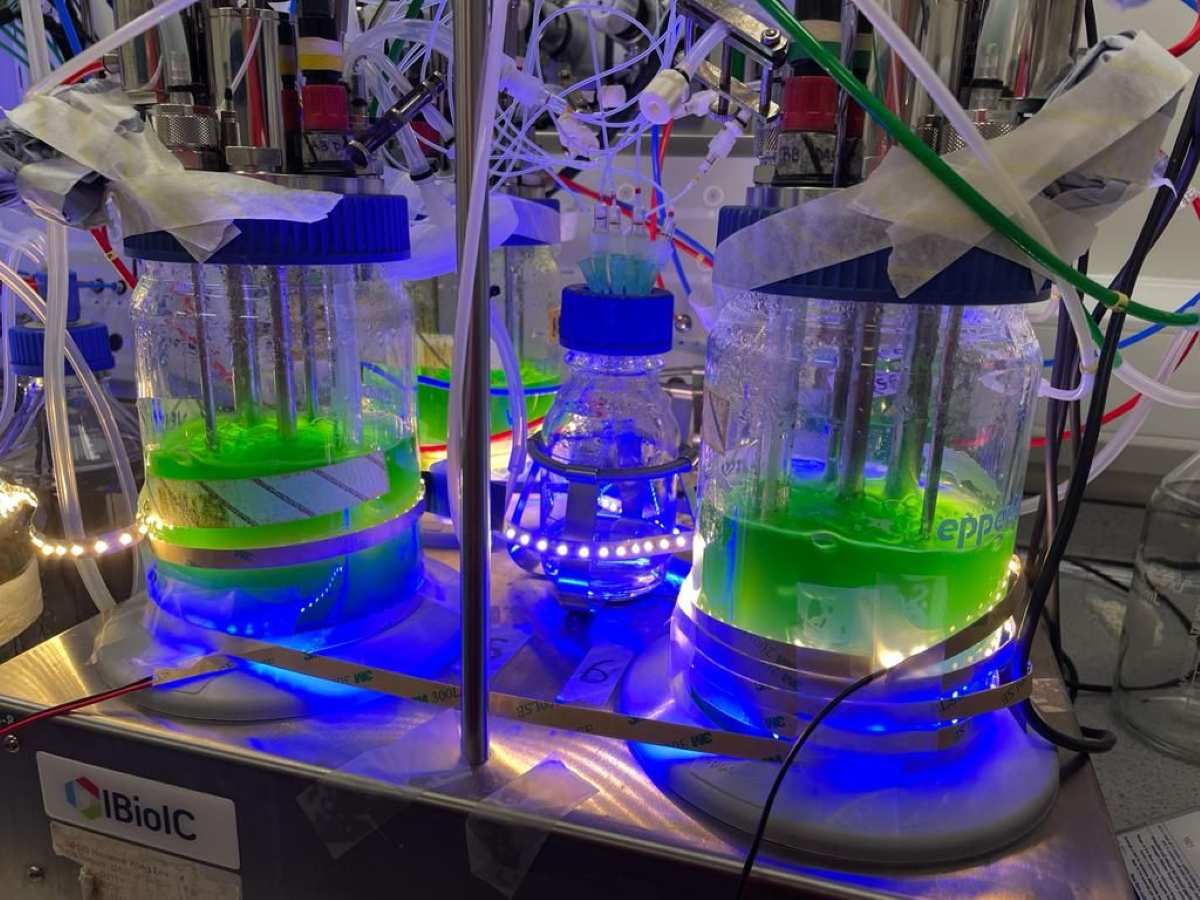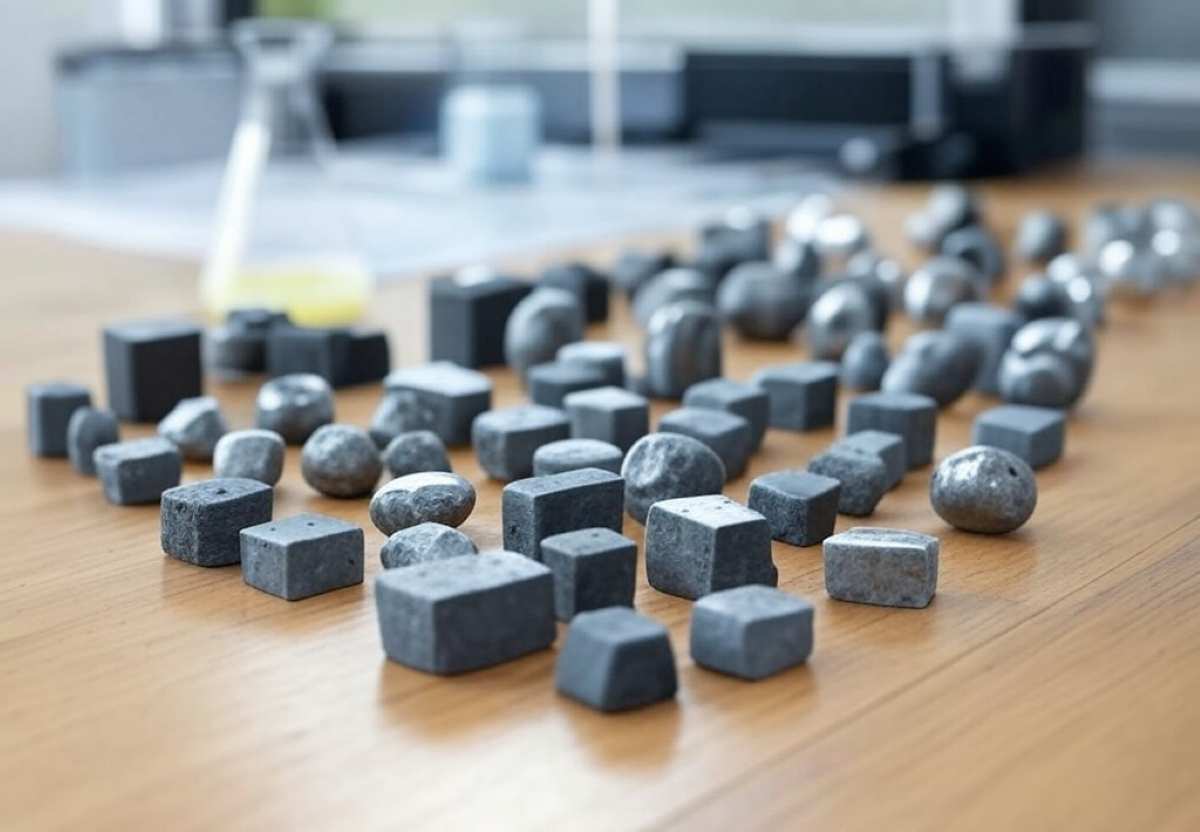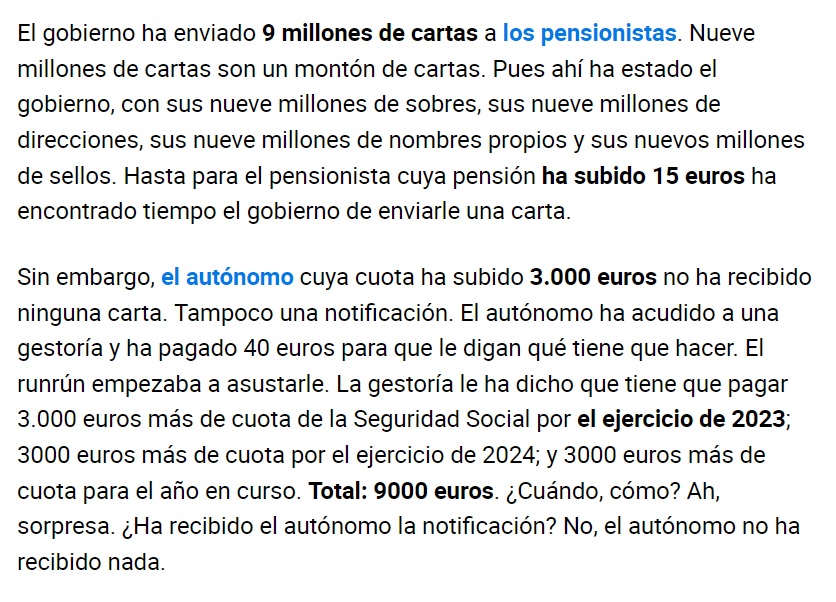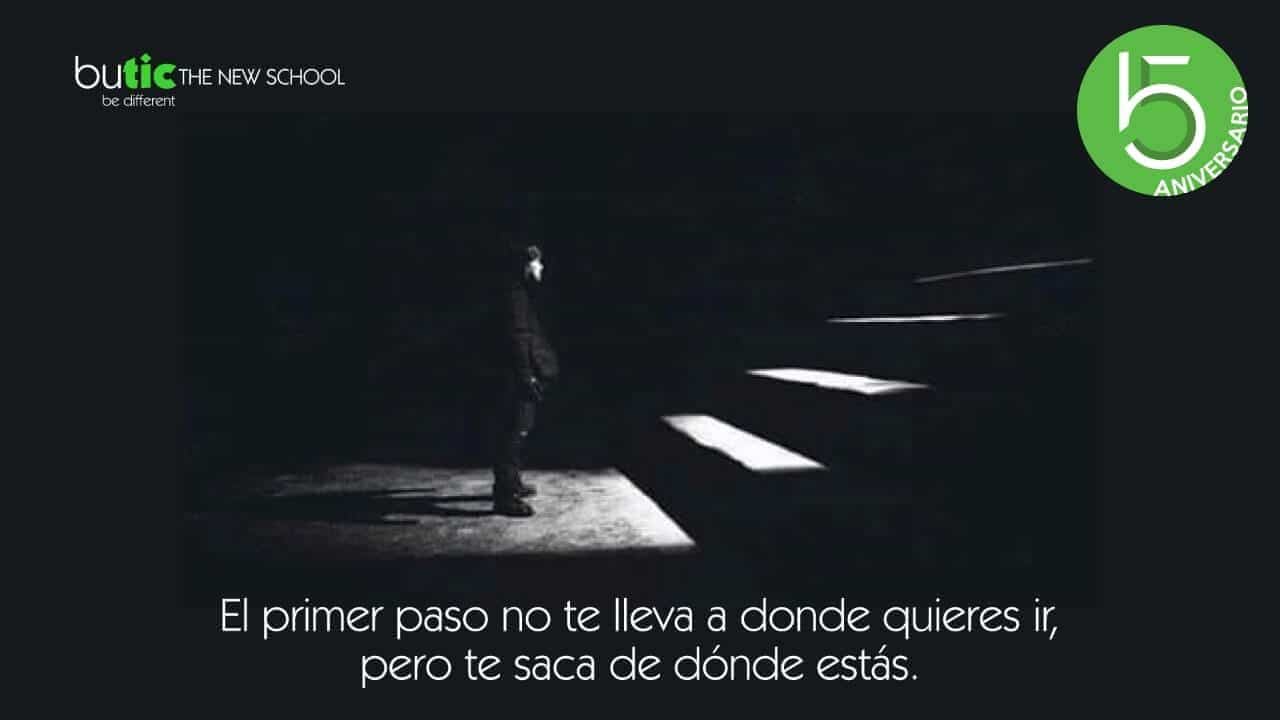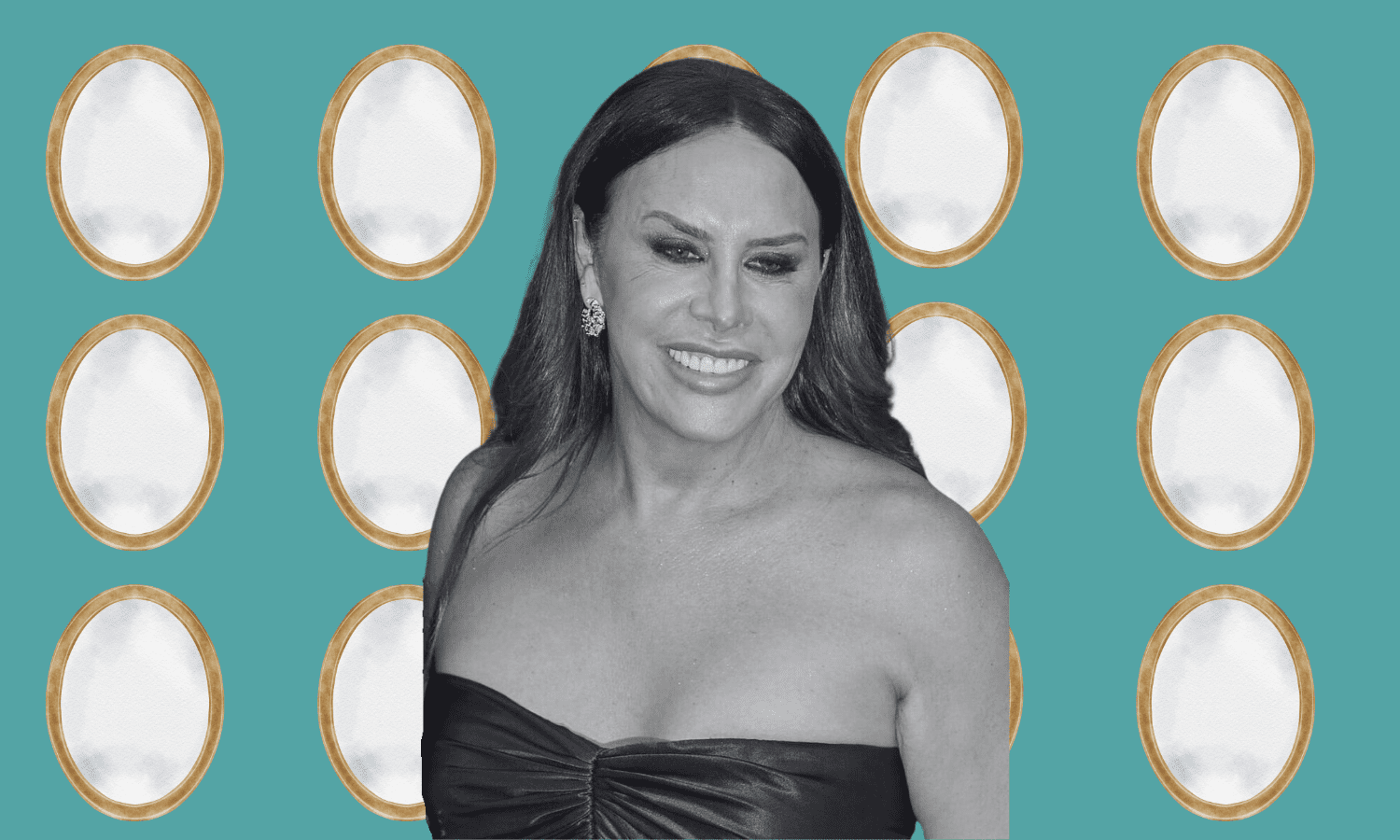Ebbaba Hameida: “Como mujeres, existimos, y nuestra libertad es tan importante como la del Sáhara”
Nacida en los campamentos de refugiados de Tinduf en 1992, la periodista acaba de publicar su primera novela, 'Flores de papel' (Península, 2025), en la que repasa la historia del Sáhara Occidental a través de las vivencias de tres generaciones de mujeres. La entrada Ebbaba Hameida: “Como mujeres, existimos, y nuestra libertad es tan importante como la del Sáhara” se publicó primero en lamarea.com.

Cuando un conflicto dura tanto como el del Sáhara Occidental –que ya lleva cincuenta años a la espera de una resolución–, a menudo dejamos de oír lo que se nos cuenta sobre él: los oídos se nos vuelven sordos a una historia que creemos ya sabida. Frente a eso, la literatura es a veces un buen antídoto. Así ocurre con Flores de papel (Península, 2025), la primera novela de la periodista Ebbaba Hameida, nacida en 1992 en los campamentos de refugiados de Tinduf. En sus páginas, tres mujeres de generaciones sucesivas van dejando entrever casi un siglo de historia de su país, en un trenzado en el que lo personal y lo colectivo revelan su lazo inevitable sin eludir complejidades ni contradicciones.

Publicas un libro sobre algo de lo que es necesario que en este país hablemos mucho más, pero eliges hacerlo en forma de novela. ¿A veces la ficción nos sirve para contar mejor la realidad?
Siendo periodista es como un pecado recurrir a la ficción, pero en este caso me ha ayudado mucho. Tuve la idea ambiciosa de intentar resumir la historia del Sáhara, así que aunque contaba hechos reales, había tantas emociones, tantos acontecimientos, que necesitaba recurrir a la ficción para intentar completar el relato y para sentirme autorizada a hablar de cosas que yo no he vivido. Recurrir a la ficción me dio alas, me permitió ponerme en la piel de las generaciones que nos precedieron. Porque muchas veces los saharauis no hablan de sus emociones, nos cuentan lo ocurrido pero como hechos. Yo quise intentar hacer ese ejercicio de empatía e intentar ponerme en su lugar y ver qué es lo que sentían.
¿Cómo fue ese viaje de indagación en la memoria las mujeres de tu familia?
Hubo unos años que yo solo intentaba empaparme y no paraba de hacer preguntas, de entrevistar. Necesitaba saber más, necesitaba reconstruir. Sobre todo porque al vivir aquí y ser de allí, la raíz a veces tira de ti y necesitas ver de dónde vienes, cuál es tu contexto, por qué las mujeres de tu familia piensan así. Fue muy interesante intentar meterme en su pellejo, comprender su contexto. Me ha encantado viajar por los lugares donde nació mi abuela, volver con ella a estos sitios, preguntar a su familia en Mauritania cómo vivieron esa separación de su hija y que luego se viese atrapada en una guerra que no es suya. Ha sido muy interesante porque también es como cerrar un ciclo, darte cuenta que ellas también han emigrado, ellas también han vivido el desarraigo. Ha sido un viaje de reconciliación también.
«Muchas veces los saharauis no hablan de sus emociones, nos cuentan lo ocurrido pero como hechos. Yo quise intentar hacer ese ejercicio de empatía e intentar ponerme en su lugar y ver qué es lo que sentían».
El libro se articula a través de las historias de tres mujeres, que representan a tres generaciones y tres tiempos de la historia del Sáhara Occidental. La primera es Leila, de la generación de tu abuela. Ella empieza su vida en ese tiempo casi mítico que es el de la vida nómada.
Mi abuela es del norte de Mauritania, y creo que representa cómo hay conflictos que marcan vidas y también la resistencia de una generación a renunciar a una forma ancestral de vivir. Muchas veces creemos que las personas abandonan sus lugares porque sí, pero mi abuela ha vivido añorando su desierto, la tierra verde, los camellos. Ser nómada es una identidad, es una forma de estar en el mundo. Ser nómada significa no tener apegos, no querer llevarte nada: no tener una televisión, porque no se puede llevar de un sitio a otro, no tener armarios, no aferrarse a cosas materiales. Es una generación con una espiritualidad sana, una filosofía de vivir en el presente y con lo que se tiene, acorde con la naturaleza. Que la guerra o el cambio climático puedan acabar con estas formas de vida es borrar una identidad, una forma de estar en el mundo.
Ese borrado comienza con la colonización. En la década de 1950 se produce la sedentarización de esas tribus nómadas. El personaje de Leila construye una casa en una ciudad, cambia su vida.
En la novela hago un ejercicio constante de intentar contar la historia a través de los ojos de cada una de las protagonistas. La colonización la cuento desde la perplejidad de una mujer nómada que no que no conoce ese contexto. Cada ladrillo para ella es un puñal, le duele encerrar a sus cabras, no entiende la comida en las tiendas. Es algo que les ocurrió a muchos saharauis, que por primera vez con la sedentarización se dieron cuenta de que había la presencia de un colono, de un extranjero en su territorio. También es verdad que intenté investigar y documentarme sobre cómo era su convivencia, reflejar la idea de que no es una colonización tan bruta, es una colonización amable sobre todo al principio. El marido de Leila va haciendo amigos españoles, intento también transmitir esos vínculos que al final siguen existiendo entre los dos pueblos.
«Ser nómada significa no tener apegos, no querer llevarte nada […] Que la guerra o el cambio climático puedan acabar con estas formas de vida es borrar una identidad, una forma de estar en el mundo».
El propio título hace referencia a esa tensión entre la extrañeza y el encuentro. ¿Te parece mucho espóiler contarlo?
Cuando nace la hija de Leila, una española le trae un ramo de flores de papel, y ella se queda perpleja y le responde: «Os inventáis hasta leche debajo de las piedras». Refleja la diferencia entre una tierra que tiene unas determinadas circunstancias y geografía, en la que no abundan flores, y unas costumbres como que cuando una mujer da a luz hay que llevarle flores. Es una metáfora sobre dos formas de vivir y de estar en el mundo. Unos construyen ciudades y las acomodan a su antojo para cubrir todas las necesidades que tienen y la otra no concibe que la naturaleza sea manipulada o destruida o reinventada.

Quien nace en ese capítulo es la siguiente protagonista, Naima, que nos lleva a otro momento de la historia.
Naima tiene mucho de mi madre, pero también es el personaje más ficcionado del libro, porque quise meter en él a muchas mujeres de esa generación que abanderó la vida en un lugar realmente inhóspito. Es una generación que ha renunciado a absolutamente todo, que ha roto incluso con esa tradición nómada, que se ha adaptado a todo por la revolución, y sin ningún tipo de reproche. Han tenido esa generosidad de entregarlo todo por la lucha y por la libertad colectiva. Esa capacidad de construir un Estado, de focalizarse en los ámbitos más básicos, pero más fundamentales de la vida, como la educación, la sanidad, el reparto de las ayudas. Y, detrás de todo eso, un imaginario político, identitario, que emerge del querer sobrevivir a un exterminio.
Naima nos permite entender también el momento previo a ese: cuando, en 1975, España se va del territorio y la vida de los y las saharauis cambia de la noche a la mañana.
Más que con Naima, eso se refleja mucho con Alí, el marido de Leila. Alí trabajaba para una empresa española, tenía amigos españoles, abrazó a España. Había hasta un cierto grado de gratitud, porque fueron años muy duros, con una sequía muy fuerte, en los que para Alí llegar a un poblado como El Argub, encontrarse con un reparto de ayuda, que les ayudasen a instalarse… Además ellos pertenecían a una de las minorías saharauis, no a las grandes tribus. España acogió a estas familias nómadas, claro, a cambio de hacerse con el territorio. Pero Alí jamás creyó que sus amigos españoles militares les habrían abandonado, y menos de esta forma. Esa sorpresa aparece como un cambio rápido en el libro porque fue así. Ellos lo reciben como una sorpresa y con mucha incredulidad. No hubo tiempo para asimilar lo que lo que iba a pasar y bajo ningún concepto preveían el futuro que luego les tocó. Creían que iba a ser cuestión de meses y que iban a volver a su casa.
«Alí jamás creyó que sus amigos españoles militares les habrían abandonado, y menos de esta forma. Esa sorpresa aparece como un cambio rápido en el libro porque fue así. Ellos lo reciben como una sorpresa y con mucha incredulidad».
En lo que vino después cuentas algo que también olvidamos a menudo: la gran violencia que acompañó al éxodo tras la Marcha Negra –que como explicas es el nombre que dais los y las saharauis a lo que Marruecos llama Marcha Verde–.
Se vivió una guerra larga desde 1975 hasta 1991. Estamos hablando de una guerra de trincheras, una guerra en el desierto, una guerra terrible. Mientras tanto Marruecos iba construyendo un muro que es una brecha que divide en dos al pueblo saharaui, que separa familias, pero que también es un atentado contra el medio ambiente, porque divide la tierra, los wadis. Un muro que es una de las zonas más minadas por kilómetro cuadrado del planeta.
Y luego está la parte del refugio, cuando con las melfas de las mujeres saharauis se hicieron las primeras jaimas, cuando intentaban educar a los niños bajo el sol hasta que pudieron construir las primeras escuelas. Estamos hablando de unos campos de refugiados construidos por personas que están traumatizadas por la guerra. Yo durante mucho tiempo no fui consciente de cómo mi madre fue bombardeada con napalm y fósforo blanco, pero también mis tías, mi abuela. Fueron hechos muy traumáticos y ha habido un silencio también intergeneracional. Ha sido un proceso bastante complicado también para mí, ese intento de intentar meterte en su piel, de comprender y de hacerles revivir el trauma que vivieron en su momento.
¿Tú has podido cruzar ese muro y pisar el Sáhara Occidental alguna vez?
Nunca.
¿Tienes familia allí?
Sí. Toda la familia de mi padre vive allí.
No conocer siquiera vuestra tierra es habitual para la generación de la tercera protagonista, Aisha, que vive sin embargo entre dos mundos.
Aisha tiene mucho de mí y de mi mirada. El libro también me ha ayudado a hacer el ejercicio de intentar comprender por todo lo que he pasado desde que salí por enfermedad de los campamentos a una edad muy temprana. Tiene algo de reparación con una misma y de un intento de autocomprensión, incluso de compasión. Mi generación, y sobre todo las mujeres, creo que se van a identificar mucho con Aisha, porque al final a nosotros se nos pregunta por el resultado, si hemos estudiado, qué estamos haciendo, pero jamás nadie nos ha preguntado qué tal estamos. Creo que hemos sido las grandes voces silenciadas dentro del conflicto.
«Estamos hablando de unos campos de refugiados construidos por personas que están traumatizadas por la guerra. Yo durante mucho tiempo no fui consciente de cómo mi madre fue bombardeada con napalm y fósforo blanco, pero también mis tías, mi abuela».
Estar en una familia de acogida es un privilegio, pero a veces el sufrimiento se transforma en otras cosas: hemos tenido otras guerras, a otros niveles, otros conflictos propios, más superficiales quizás, más invisibles, pero que para mí no son menos importantes. Contar a Aisha también es un gesto de rebeldía de cara a la propia sociedad saharaui, porque también tenemos muchas cosas que echarle en cara, desgraciadamente. Quería explicar cómo nos sentimos las mujeres y las jóvenes que nos hemos visto obligadas todo el rato a tener que elegir entre los dos mundos, a no sentirnos aceptadas aquí, pero tampoco allí, y sentirnos extranjeras en todas partes.
Más allá de su experiencia específica como saharaui, Aisha vive el racismo, como cualquier otro niño o niña migrante.
Para mí, la vida en Italia fue traumática. Me ha costado mucho verbalizar todo lo que viví, me ha costado mucho incluso mantener esa conversación con la mamma. Se toca también la maternidad en el libro, se habla mucho de cómo ser madre, ser la madre que deja marchar, pero también la madre que acoge, la madre que le encantaría adoptar pero no debería… Ser madre también de una niña que tu propia sociedad no acepta aunque tú ames con toda tu alma. Muchas veces tu color de piel es lo que te va a marcar, es el estigma que te convierte en el blanco de ataque. Me lleva también a una reflexión sobre los menores no acompañados, al transmitir lo que vive Aisha cuando se encuentra en un mundo completamente distinto al suyo. Pese a que tiene una familia de acogida que la abraza, el trauma que supone para ella separarse y ser arrancada del regazo de su madre creo que es extrapolable a otras realidades de la infancia que migra.
«Muchas veces tu color de piel es lo que te va a marcar, es el estigma que te convierte en el blanco de ataque».
Otro tema que atraviesa el libro es el de la sexualidad de las mujeres.
Sí, porque al final te das cuenta de que nuestros cuerpos nunca han importado, y mucho menos en una guerra y en un conflicto. Yo pienso que si un pueblo no lucha por mi propia independencia como mujer, si no acepta mi propia libertad individual, no puede pretender ser un pueblo libre. Eso es algo que yo creo que mi generación lo tenemos bastante claro, sobre todo las mujeres que vivimos aquí y que nos hemos tenido que enfrentar a otras situaciones.
Yo respeto la libertad por la que ha luchado la generación de mi madre, esa libertad colectiva, pero al final un conflicto tiene consecuencias directas para toda la población, pero para las mujeres el doble. Dejamos de ser prioridad, nuestra sexualidad no importa, nuestra salud específica como mujeres no importa. Muchas veces en contextos revolucionarios las mujeres se convierten en máquinas de tener hijos y ya está. Yo ahora tengo 32 años y lo que más me preguntan es cuándo voy a tener hijos. Entiendo que es súper importante ese aporte a la lucha por existir, por permanecer como pueblo, pero nosotras también estamos diciendo: «Oye, como mujeres, existimos, y nuestra libertad es tan importante como la del Sáhara».
Vamos a acabar soñando. Si este libro tuviera una cuarta historia, la de una mujer de la siguiente generación (una hija de Aisha, o mejor una sobrina, por si no quiere ser madre), ¿cuál sería su historia?
Sería la de una mujer libre al 100%. Y para alcanzar la libertad al 100% se necesita mucho. Para poder construir nuestra libertad necesitamos un territorio y necesitamos unas circunstancias. Las circunstancias de determinados contextos nos arrollan, nos dejan en los márgenes. Sobrevivir te aleja mucho de la libertad. Una cuarta generación o una cuarta mujer del libro viviría con esa libertad soñada en todos los ámbitos. Sería comprendida por Aisha y por las anteriores, pero también se sentiría en un lugar en el que puede construir. Sería como ella se imagine en el espejismo: ese ejercicio tan hermoso de mirar al fondo del desierto y poder imaginarte lo que tú quieras. Ojalá esa cuarta generación pueda vivir como se esté imaginando, como ella se vea.
«Yo ahora tengo 32 años y lo que más me preguntan es cuándo voy a tener hijos. Entiendo que es súper importante ese aporte a la lucha por existir, por permanecer como pueblo, pero nosotras también estamos diciendo: ‘Oye, como mujeres, existimos, y nuestra libertad es tan importante como la del Sáhara'».
La entrada Ebbaba Hameida: “Como mujeres, existimos, y nuestra libertad es tan importante como la del Sáhara” se publicó primero en lamarea.com.









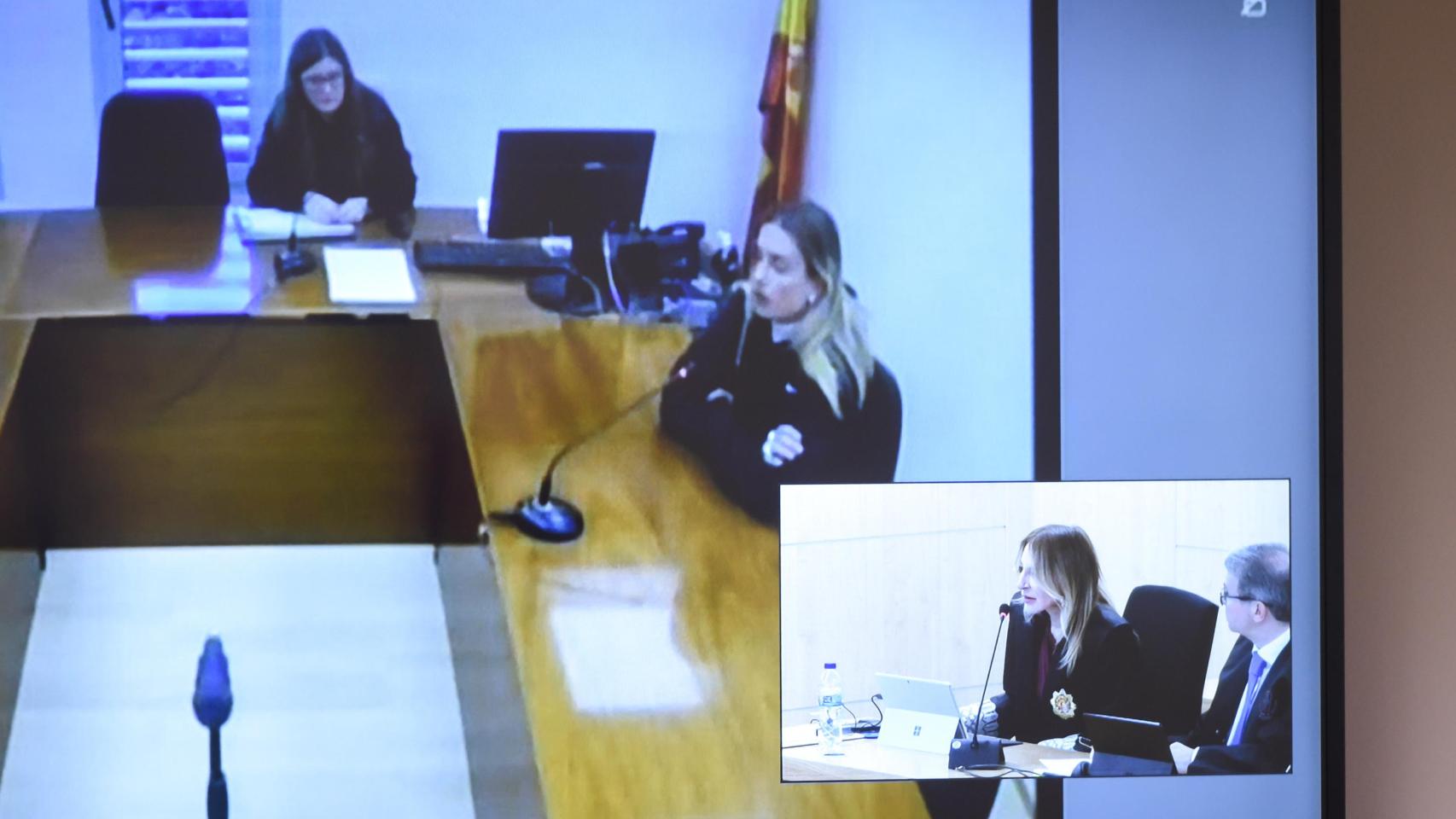








![Yuto Horigome visita McLaren: cuando el skate y la velocidad se fusionan [Vídeo]](https://geeksroom.com/wp-content/uploads/2025/02/Yuto-Horigome-McLaren-Artura-2.jpg)