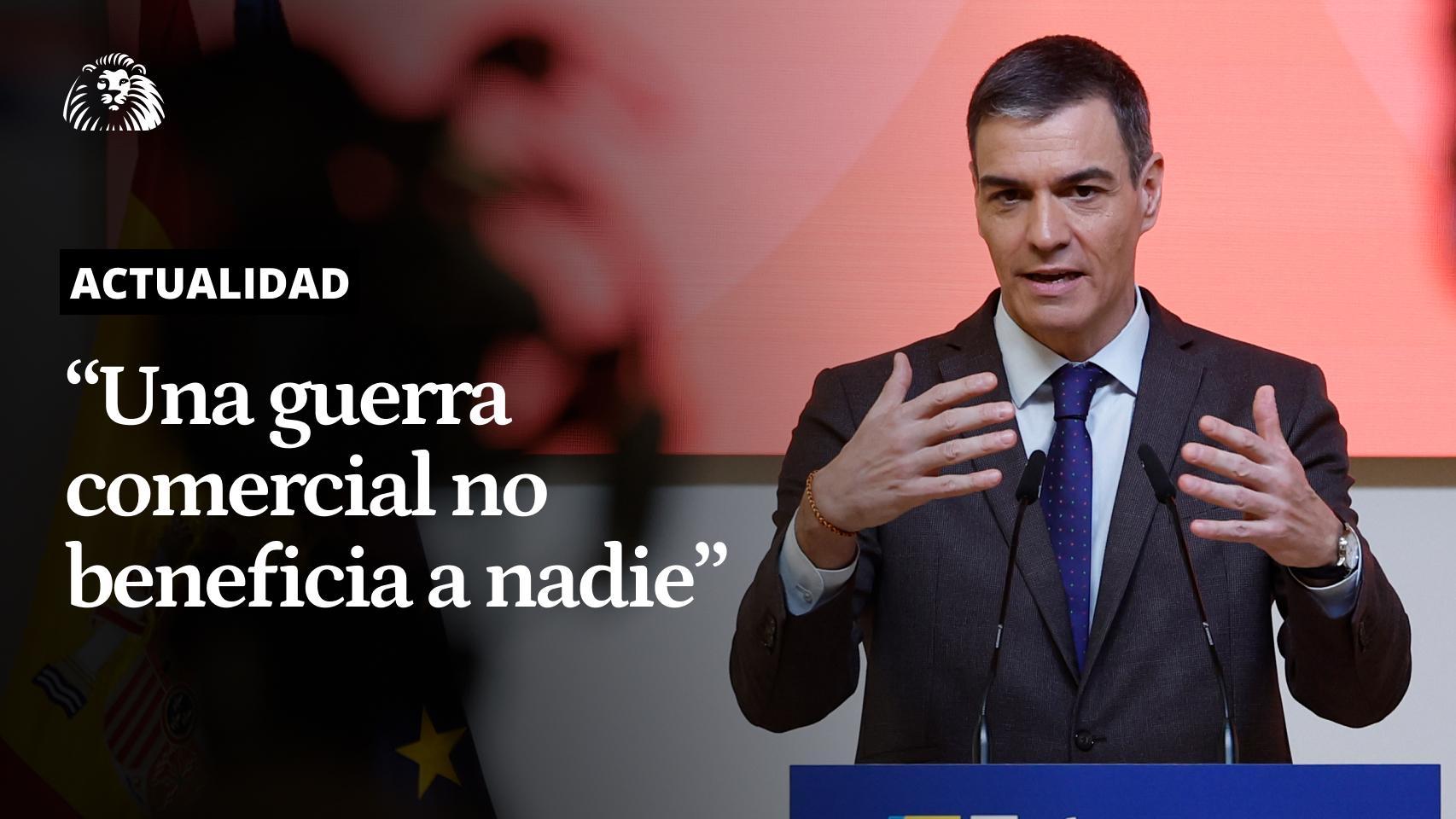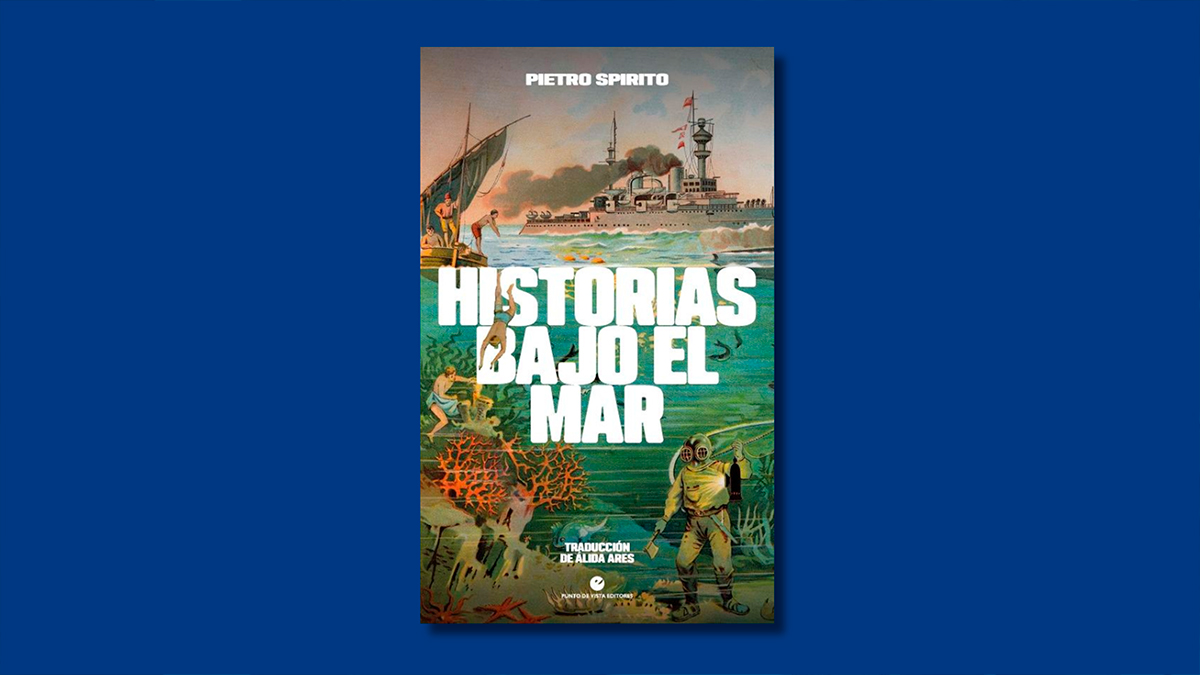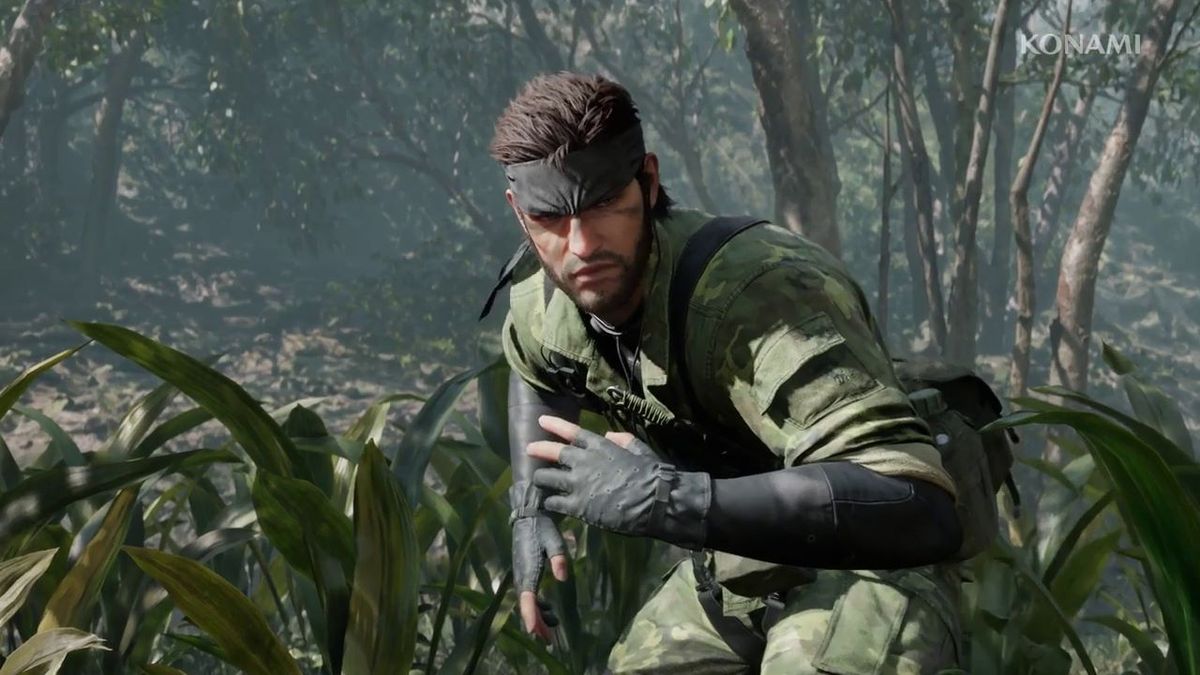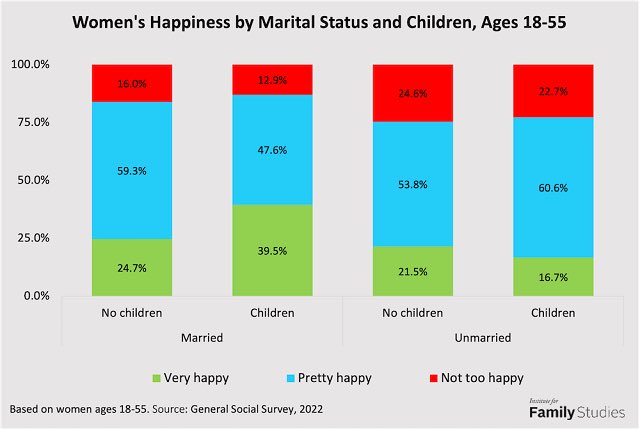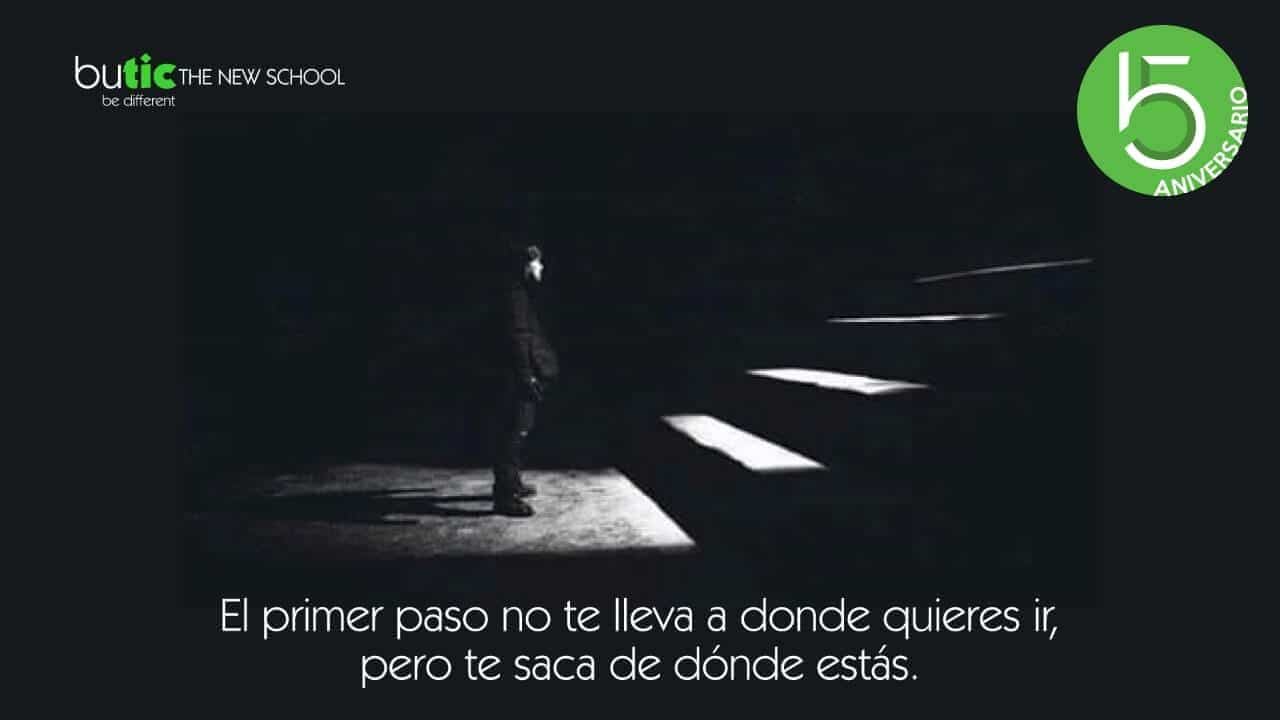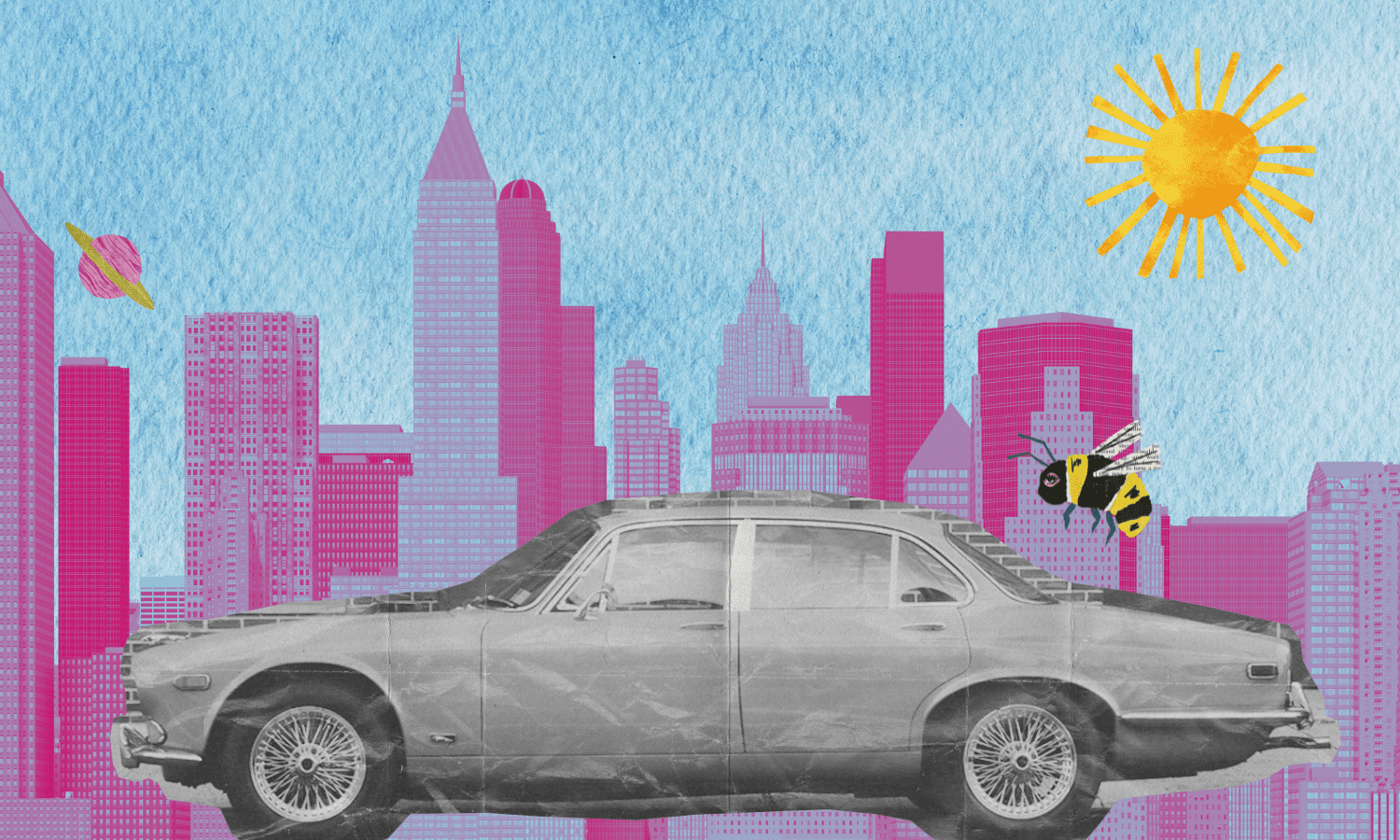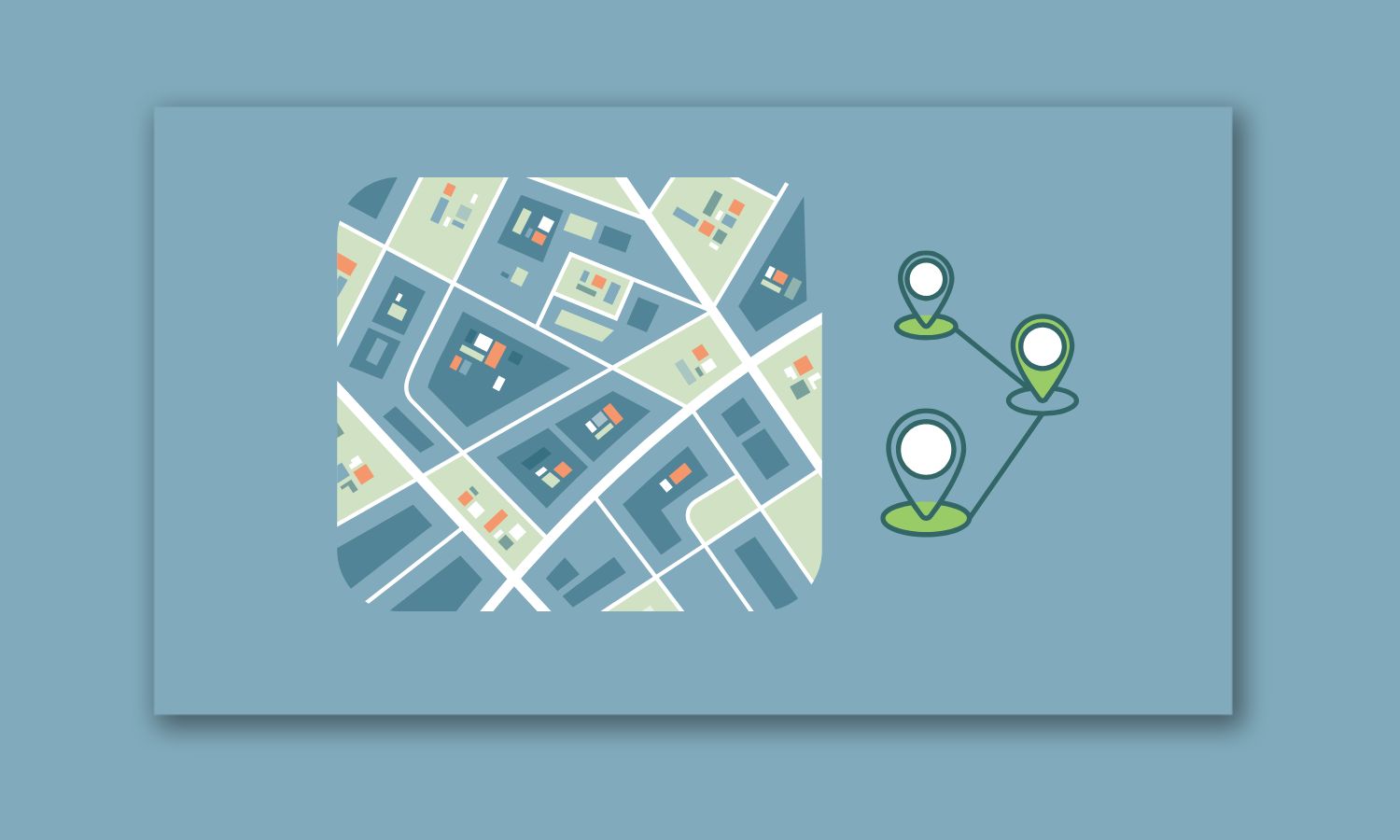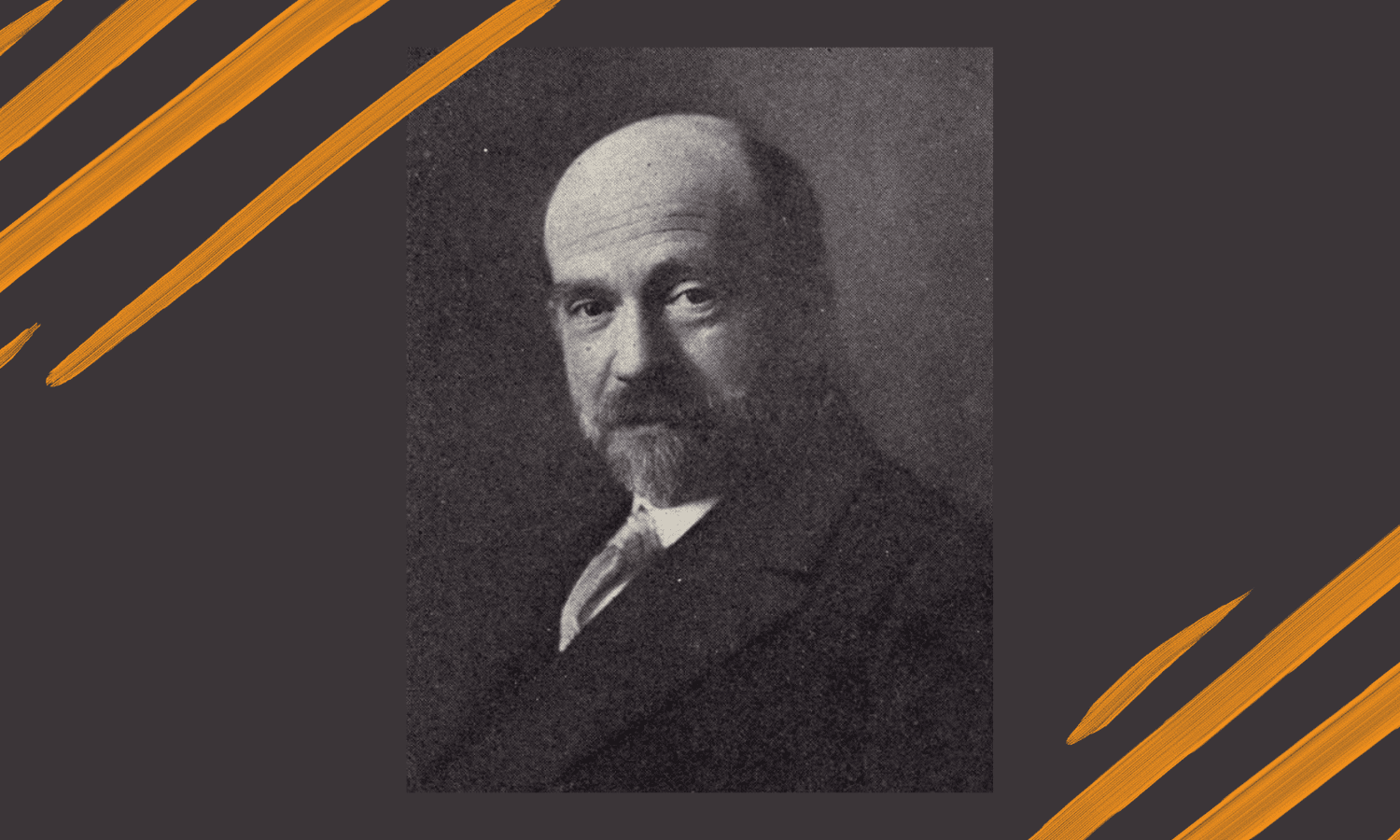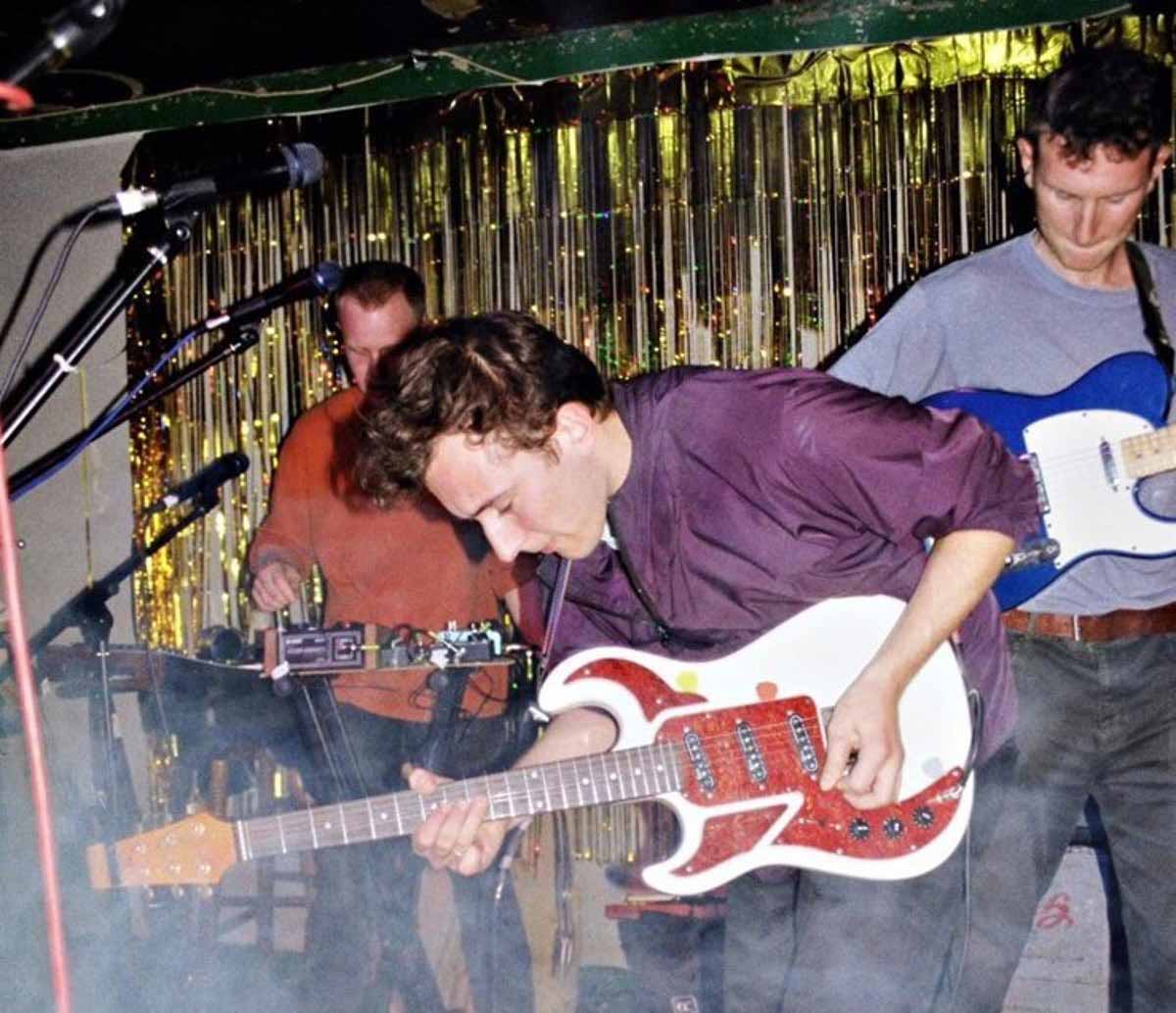Annie Ernaux, la mujer desclasada
Yvetot, el lugar donde la escritora pasó su infancia y juventud y que ocupa un lugar central en su literatura, está a medio camino entre Ruan y El Havre, no lejos de la hermosa región donde el Sena con perezosos meandros se acerca al mar. Es un pueblo mediano, sin monumentos relevantes cuyas calles centrales... Leer más La entrada Annie Ernaux, la mujer desclasada aparece primero en Zenda.

Bien, quitémonos de encima cuanto antes la cuestión del Nobel: a Annie Ernaux le concedieron el de Literatura el 6 de octubre de 2022. Fue una de esas ocasiones en que los académicos suecos se premian a sí mismos, es decir, en que la galardonada prestigió el premio tanto como el premio a ella. Si acaso para la escritora debió ser la culminación de una revancha, el reconocimiento de que se había llevado a cabo. En el discurso de aceptación, Ernaux dijo que escribía para vengar a su raza. Por raza debemos entender aquí, su entorno, su clase social, incluida su condición de mujer.
Ella venía del barrio de Clos de Parts desde el que se tardan apenas unos minutos andando en llegar al colegio atravesando la rue de la Republique. De una casa ancha de dos plantas, con travesaños de madera al estilo normando en la fachada, pintada de amarillo y con un gran patio, donde sus padres tenían un bar-tienda. O un bar, atendido por su padre, y una tienda que era el dominio de su madre, separados por una cocina y por una escalera que subía a los dormitorios. Ese espacio que los lectores de Ernaux conocemos tan bien gracias a sus exhaustivas descripciones y que para sus padres había sido la superación de su origen campesino y de su destino de obreros en la fábrica o en la mina.
El recorrido entre esos dos lugares: la casatienda y el colegio privado, y la universidad después, encierra todo el conflicto de la literatura de Ernaux, que lleva de lo particular a lo general en esos textos que no le gusta llamar novelas sino libros auto-socio-biógráficos, en los que primero niega, después acepta y por último reivindica su condición de mujer desclasada.

Ese es ya el tema de sus primeras novelas que se parecen a su obra posterior en la fuerte carga de autoficción y se diferencia en el encubrimiento de lugares y personajes, de los nombres de las calles o de la propia protagonista. En Los armarios vacíos (1974), la fractura entre el mundo descubierto en el colegio Saint Michel y el de su casa y la tienda bar, se resuelve a favor del primero porque es el que le permite caminar hacia lo que quiere ser. En Lo que ellos dicen y nada (1977), la protagonista está en el Liceo y narra unos meses decisivos en su aprendizaje sexual; y en la más interesante de los tres, La mujer helada (1981), que la escritora considera ya un paso intermedio con sus libros posteriores, el objetivo es mostrar los efectos del matrimonio burgués en una mujer con “aspiraciones intelectuales propias”, para lo que realiza un recorrido por toda su biografía previa.
Antes de escribir esos libros, Ernaux ha acumulado un montón de experiencias que serán el material de gran parte de su obra que irá desgranando y encajando como un rompecabezas, no con el propósito de que se sepa su historia, sino con el de que las palabras dejen de ser eso, palabras, y consigan transmitir una realidad sólida, palpable y concreta. Nació en Lillebone en 1940, su padre empezó a trabajar de jornalero a los doce años, en la misma granja donde trabajaba el abuelo. Era un hombre de carácter alegre, que, tras el servicio militar en París, dejó el campo y se puso a trabajar en una fábrica. En esa misma cordelería que empleó a casi todos los jóvenes de Yvetot, conoció a su mujer: Se casaron en 1928 y a instancias de la madre, una mujer inquieta y emprendedora, buscaron un lugar donde montar un negocio. Lo encontraron en Lillebone, a 20 kilómetros, un sitio en el que nunca levantaba la niebla. Allí tuvieron una hija que murió a los seis años de difteria. Llegó la guerra y la madre, que con un embarazo prominente y ante la llegada de los alemanes había salido huyendo, volvió para tener a Annie. Con el saqueo lo perdieron todo y en 1945, tras la Liberación, regresaron a Yvetot para montar la casa-café-colmado de la rue de Clos de Parts y empezar de cero.
Estos son los orígenes, de los que nos dará cuenta la escritora en sus siguientes libros donde se produce el cambio, tanto en el propósito como en la forma en que están escritos, que define su estilo y los aparta de los géneros al uso. En junio de 1967 estaba de visita en casa de sus padres con su primer hijo cuando murió su padre en Yvetot. Intentó escribir una novela sobre él, pero no le gustó, resultaba artificiosa, falsa. Dieciséis años más tarde cuando ya ha publicado tres libros y está a punto de divorciarse escribe El lugar (1983), un relato biográfico y autobiográfico contado de la única manera que ve posible: «Reuniré las palabras, los gestos, los gustos de mi padre, los hechos importantes de su vida. […] Escribir de una forma llana es lo que me resulta natural, es como les escribía en otros tiempos a mis padres para contarles las noticias importantes». Después de su marcha a Ruan, a Burdeos, de su matrimonio, vuelve y encuentra a su padre viejo, crispado y enfermo; aunque vivir le gustaba cada día más. Fue cuando, estando ella allí, enfermó y murió en tres o cuatro días. «Quizás su mayor orgullo, o puede que hasta la justificación de su existencia: que yo pertenezca a un mundo que lo había despreciado a él».
Al igual que había hecho con su padre, aunque en ese caso con una distancia de quince años desde su muerte, Ernaux se puso a escribir sobre su madre nada más morir esta. Llevaba internada en una clínica con Alzheimer hacía dos años. Su muerte golpea con fuerza a la escritora que en algún momento de su infancia pensó que «cuando creciera, sería ella». La Guerra y la Liberación fueron la gran aventura de su vida. Sacaba a la niña de paseo bajo los bombardeos. Ya en Yvetot, en la casatienda con los cobertizos que servían de almacén y de retrete, llevaba vestidos de colores vivos y leía novelas románticas. Fue ella quien le inculcó el gusto por la lectura y la que se empeñó en que fuera a un colegio privado. Lo que provocó que al compararla con las madres de sus amigas pequeñoburguesas del colegio dejara de ser su modelo. Con este libro intenta alargar su vida, seguir viviendo un tiempo con ella. Tras el final escribe: «Perdí el último nexo con el mundo del que salí».
El tercer libro de este ciclo es La vergüenza (1997) que comienza así: «Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio». Ocurrió en 1952 cuando ella tenía doce años y el intento quedó en eso: un arrebato. Pero ella lo interiorizó de tal manera que nunca ha podido olvidarlo hasta el punto de creer que ese incidente es el motor de su escritura. El libro describe la región: el País de Caux; la ciudad: Yvetot; su barrio y su casa que es una casa abierta al público. Un mundo en blanco y negro donde la distracción favorita es verse los unos a los otros y la vida se define por lo que hay que hacer. En contraposición, está el universo del colegio privado católico, un mundo sin hombres, en el que a pesar de su origen consigue encajar gracias a que es la primera de la clase. La escena de aquel domingo, indigna del colegio privado, la lleva al ámbito de la vergüenza. Vergüenza por cantar canciones inapropiadas, por el retrete del patio, el dormitorio común, las bofetadas y tacos de su madre, los clientes borrachos. Ya no tiene nada en común con aquella niña, pero aquella escena nunca le ha abandonado.
Con estos tres libros Annie Ernaux establece un proyecto literario que tiene por material su propia vida y que transciende lo privado para convertirse en un ejemplo de lo que ocurrió con toda una generación. Una generación que partiendo de una clase social baja, utilizó el ascensor social que en aquellos años suponía la educación, para llegar al bienestar burgués de clase media que los llevó a sentirse ajenos e incluso traidores a los suyos.

Mucho tardará la escritora en decidirse a contar, o encontrar la forma de hacerlo, su primera relación sexual, que le marcaría durante un tiempo y que ejemplifica la fuerza arrebatadora que une a Ernaux con el sexo y los hombres. Lo hace en Memoria de chica (2016), un libro que puede considerarse bisagra entre los sociobiográficos y los dedicados a indagar en sus pasiones amorosas. Narra la experiencia de una chica (ella misma en 1958) que a sus 17 años, en un campamento infantil de la ciudad de S. (Sees) donde ha ido de monitora, descubre la libertad, la camaradería con otros jóvenes y sobre todo la pasión sexual. Pasa la primera noche con el monitor jefe H. al que considera su primer amante, aunque por su torpeza sexual no consiga penetrarla. H. es varios años mayor, tiene novia y la desprecia. No le importa a la chica del 58 que durante casi un año le mantendrá en el altar de su pasión. Podemos seguir la peripecia de la propia vida de Ernaux cuando al inicio del nuevo curso llega al Instituto Jean d’Arc de Ruan, y pasea por sus calles: la rue Ernemont donde vive en una residencia para señoritas, el Boulevard de L’Yser, la rue de Gros-Horloge, con la esperanza de encontrárselo. Sufre anorexia y durante dos años se le retirará la regla. La lectura de El segundo sexo de Simone de Beauvoir le deslumbrará. Al acabar el instituto se matricula en la Escuela de Magisterio, pero unos meses después descubre que no tiene vocación de maestra y en marzo del 60 se va a Londres a trabajar de au pair junto a su amiga R., con la que el siguiente curso entrará en la Facultad de Filosofía y Letras. Después de escribir una novela que no le publican perderá, técnicamente, la virginidad con Phillipe Ernaux en un hotel de los Alpes. Así acaba Memoria de chica, cuya intención es: «Explorar el abismo entre la espantosa realidad de lo que ocurre, en el momento que ocurre y la extraña realidad que reviste, años después, lo que ha ocurrido».
Entre febrero y octubre de 1999 escribe un libro fundamental para entender su obra, se trata de El acontecimiento (2000) que narra los meses en que con 23 años descubre que está embarazada hasta que se deshace del feto después de haberse puesto en manos de una abortera en París. «Llevo años dándole vueltas a este acontecimiento de mi vida», escribe. Había hecho el amor varias veces con P. en unas vacaciones y más tarde en Burdeos. Intentó resolverlo ella sola con una aguja de hacer punto pero el dolor era demasiado intenso y no pudo. Ernaux consigue trasladarnos la angustia y la soledad de esos meses, se mueve como una delincuente, de hecho se va a convertir en una, el aborto no sería legalizado en Francia hasta 1975. Por fin consigue la dirección de una mujer: una enfermera mayor que tiene acceso a un espéculo y trabaja en su cocina; y llega la razón por la que se ha puesto a escribir este relato: contar la escena de enero de 1964 en el callejón de la rue Cardinet, en París. La fría profesionalidad de la mujer le tranquiliza: le pondrá solo una sonda, ni agua jabonosa ni lejía. Dos días después vuelve y mientras la mujer le introduce el tubo rojo, ella siente que está matando a su madre y que junto a aquella mujer está renaciendo. Durante otros dos esperó las contracciones; al tercero volvió, en la mesa de la cocina había un nuevo tubo rojo culebreando en la palangana, al lado, un cepillo de pelo. Es un cuadro que nunca olvidará: “El taller de la abortera”.
Ese domingo empiezan las contracciones y en la desierta residencia universitaria se produce una escena imposible de resumir que solo admite sus propias palabras: «Empujaba con todas mis fuerzas, salió como si fuera una granada, con una salpicadura de agua que llegó hasta la puerta. Vi un muñequito colgado de mi sexo al final de un cordón rojizo. Nunca hubiera imaginado que pudiera tener aquello dentro de mí». Siempre ha recordado a la señora P.R., la abortera. Desde entonces celebra la noche del 20 al 21 de enero como un aniversario. El sentido de la escritura de Annie Ernaux es mostrar que lo personal es político y que vale la pena desnudarse hasta las últimas consecuencias, olvidando el pudor y la vergüenza, y denunciar el funcionamiento de la desigualdad social.

El aborto narrado en El acontecimiento fue, por decirlo de alguna manera, el pecado original de su matrimonio con Phillipe Ernaux. En algún sitio escribe: «Ese matrimonio fue muy pesado», duró 18 años. En La mujer helada retrata el proceso por el que puso en marcha «la máquina de mermarse a sí misma» y acabó convertida en una mujer que hacía la compra, la comida, limpiaba y suspendía oposiciones, mientras su marido, libre de tareas, las aprobaba y la arrastraba a ciudades como Annecy que acabó odiando. Pudo tener una aventura con un compañero o quitarse de en medio, pero eligió la única empresa autorizada: tener otro hijo; una muestra de la «insólita capacidad de aguante de una mujer […] Pronto me parecería a esas caras marcadas, patéticas, que me echan para atrás, de las peluquerías». Era una mujer helada.
La publicación de este libro supuso la ruptura de su matrimonio. Hay otra obra que habla de él y que no es un libro, sino una película firmada por ella y por su hijo David, en el que este realiza un montaje con las filmaciones familiares que su padre había hecho en Super 8 en los años setenta a las que la escritora añade un texto propio comentándolas. Incluso las de la primera época, la de los supuestos años felices, muestran una mujer ausente que parece estar en otro sitio. El motivo, nos explica ella, es que se sentía escritora y no la mujer que llevaba esa vida burguesa. Un mundo de consumo, objetos para la casa y vacaciones progres que se volvió insoportable.
Después de la separación siguió viviendo con sus hijos en Cergy, la ciudad de nuevo cuño a 35 kilómetros de París adonde se habían trasladado años antes y donde aún vive. Había dejado la enseñanza secundaria y trabajaba en la Universidad a Distancia preparando temarios y corrigiendo exámenes. Su madre había empezado a mostrar síntomas de deterioro mental, cuando empeoró Annie la llevó a su casa para más tarde ingresarla definitivamente en el hospital de Pontoise. Murió allí de una embolia en abril de 1986. No he salido de mi noche (1997) es el título con el que su hija publicó las notas o el diario de visitas que llevó durante ese periodo en el que iba a verla o la tenía en casa. Coinciden con el momento en que formaliza su divorcio y tiene una amante mayor que ella. El diario es un reconocimiento total: «He buscado el amor de mi madre por todas partes en este mundo».

Para entonces Ernaux era ya una autora reconocida, en septiembre de 1988 realizó un viaje por la URSS con otros escritores y conoció a un diplomático ruso de 35 años, trece años más joven que ella. A la vuelta a Francia, iniciaran una relación sexual. Pura pasión (1992) y Perderse (2001) muestran una imagen diferente de la autora de sus libros anteriores, revelan una mujer tan apasionada, tan entregada a la relación, tan sumisa (o en ocasiones tan dominadora), que no duda en perderse, es decir en olvidarse de todo lo demás para vivir únicamente lo que le importa: el deseo, la necesidad de entregarse al otro y vivir una fábula. Con Pura pasión perdió definitivamente la vergüenza, antes de su publicación sintió miedo por el contenido que podía considerarse impúdico. Nada se oculta: la obsesión amorosa, el goce sexual, los límites del erotismo, el desgarro de la separación. En el otoño de 1989, después de la caída del muro, su amante volvió a Moscú.
«Hace cinco años», escribe al inicio de El hombre joven (2023, escrita entre 1998 y 2000), «pasé una noche bastante torpe con un estudiante que llevaba un año escribiéndome y que había querido conocerme personalmente». Así pues, estamos en 1993 y ese hombre casi treinta años más joven era Philipe V., que será su amante durante los siguientes seis años. Escribe sobre él porque: «Si no las escribo las cosas no han llegado a su término, solo se han vivido». Vivirá con él los fines de semana en su apartamento en Ruan, cerca del mismo Hotel Dieu donde la habían llevado después del aborto. «Él me daba placer y me hacía revivir lo que yo nunca había imaginado poder revivir». Ella a su vez utilizaba su elemento de dominación: el dinero. Van a Capri, a Nápoles, notan que son inaceptables, que la sociedad los rechaza no por la diferencia de edad, sino porque es ella la mayor, «Nuestra relación era de una naturaleza indescriptible, donde el sexo, el tiempo y la memoria se entrelazaban». Podía haber seguido así, pero comenzó a escribir El acontecimiento y a pensar en abandonarlo. El último otoño del siglo XX puso punto final a ambos, entraba en el tercer milenio libre.

Lo que no se imaginaba es lo que ocurrió después, al fin y al cabo había sido ella quién lo había dejado. Siguieron hablando hasta que el joven entabló relación con otra mujer también mayor (47 años). De pronto esa mujer empezó a llenar su cabeza, no podía pensar en otra cosa. Sobre esos meses en que estuvo obsesionada, corroída por los celos, escribió La ocupación (2002). Empezó a sufrir por haberse separado de él. Sus ensoñaciones las ocupaba esa mujer: estaba poseída. «Quería que volviera a ser mío», En otoño cree descubrir quién es la otra y empieza a liberarse. No quiero verte más, le dice por teléfono y se hace la prueba del SIDA como rito de purificación.
Hay todavía un libro que describe sus pasiones sexuales y que, a pesar de las circunstancias, es de naturaleza mucho más amable, se trata de El uso de la foto (2005). A finales de 2002 le diagnosticaron un cáncer de mama. El 22 de enero se citó por primera vez con Marc Marie un fotógrafo con el que había intercambiado algunas cartas. Tenía cuarenta años, veintidós menos que ella. Esa noche le mostró su cuerpo, que a consecuencia de la quimioterapia había perdido el pelo en todas sus partes, y el catéter que llevaba insertado en el costado derecho. En las breves pausas del tratamiento hicieron viajes: Venecia, Bruselas. En un momento dado empezaron a hacer fotos de la ropa que quedaba tirada y revuelta antes de hacer el amor, como si hiciera falta guardar una representación material del acto. Lo de escribir sobre esas fotos se les ocurrió más tarde. Eso es el libro. Su tema es la búsqueda de nuevas formas para la escritura; aun así escribir sobre el cáncer participa del desvelamiento de la enfermedad. Desde entonces no soporta las novelas con personajes ficticios enfermos de cáncer.
Además de sus libros de exploración íntima Annie Ernaux ha escrito otros, Diario de afuera (1993), La vida exterior (2000), Mira las luces, amor mío (2014), en los que explora la realidad mediante fragmentos o escenas de la vida cotidiana. Están influidos por sus conciudadanos de Cergy, que, cuando va a París, le hacen sentir que hay «demasiados blancos». Son una denuncia política y en ellos quiere mantenerse a distancia y transcribir lo que ve y escucha en la calle, en el RER (cercanías), o en el supermercado, pero finalmente pone mucho más de ella misma de lo que pensaba.
Hay un proyecto que atraviesa más de veinticinco años de la carrera literaria de Ernaux y que supondría su consagración definitiva como escritora, se trata de Los años (2008). Como va implícito en el título es un libro sobre la memoria y el paso del tiempo. Un intento de fundir en unas páginas sesenta años de una vida individual y colectiva. Habla de las fiestas, de las costumbres, de la política, de las cosas que marcaron cada época con una voz plural, nosotros, que le da un tono eminentemente colectivo, aunque ese sujeto va cambiando para ser la chica o la mujer de la que se comentan fotos según crece, o se convierte en un ellos que encarna una generación, un clan o una clase. Recorre la Francia de la guerra y la posguerra, la de los disturbios de Argelia y la de mayo del 68. La del consumo y la desaparición de la religión como marco regulatorio de la vida. La del sida y el culto al cuerpo, la de la empresa como ley natural y la de los suburbios y los inmigrantes. Los años es la prueba más evidente de que el yo, lo individual, es político y de como lo externo, lo social, condiciona al individuo. Un esfuerzo por «salvar algo del tiempo en el que ya no estaremos más».
A partir de este libro se suceden los premios y reconocimientos, publica La otra hija (2013), que es una carta a su hermana Genevieve, muerta antes de que ella naciera. Vuelve a Yvetot para un encuentro con sus conciudadanos donde explica su infancia y cómo era la ciudad entonces. También cómo se convirtió en una tránsfuga de clase, en una desclasada por arriba, y cómo se propuso escribir sobre ello.
Por esa insumisión, ese coraje y la agudeza clínica de sus libros le dieron el Nobel y ella respondió que solo estaba “vengando a su raza”. Pero su mayor éxito es la aceptación que tiene entre los jóvenes, sobre todo mujeres convertidas en auténticas groupies, que forman grandes colas para escuchar a la escritora de 84 años. Ella cree que esa conexión se debe a que en ningún momento se ha sentido vieja y a que los problemas y preocupaciones de esas chicas son los mismos que tuvo ella. También es por la forma insólita en que ha sabido captar, usando su propia vida, una realidad familiar, social o pasional que nos afecta a todos. Ahí sigue, viva, capaz de seguir sorprendiéndonos con nuevos libros y además tentándonos con que después de su muerte dejará que se publiquen sus diarios íntimos.

La entrada Annie Ernaux, la mujer desclasada aparece primero en Zenda.