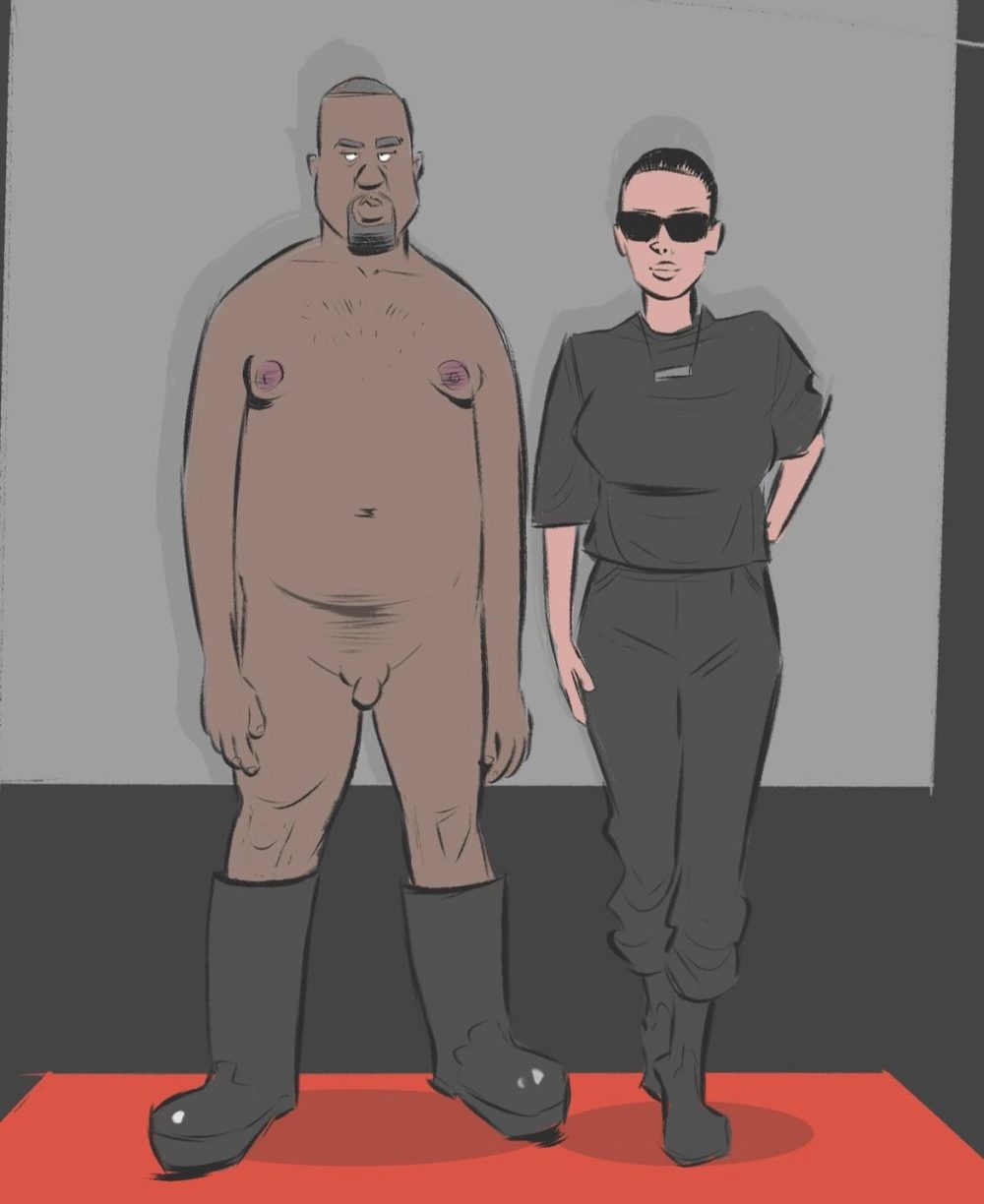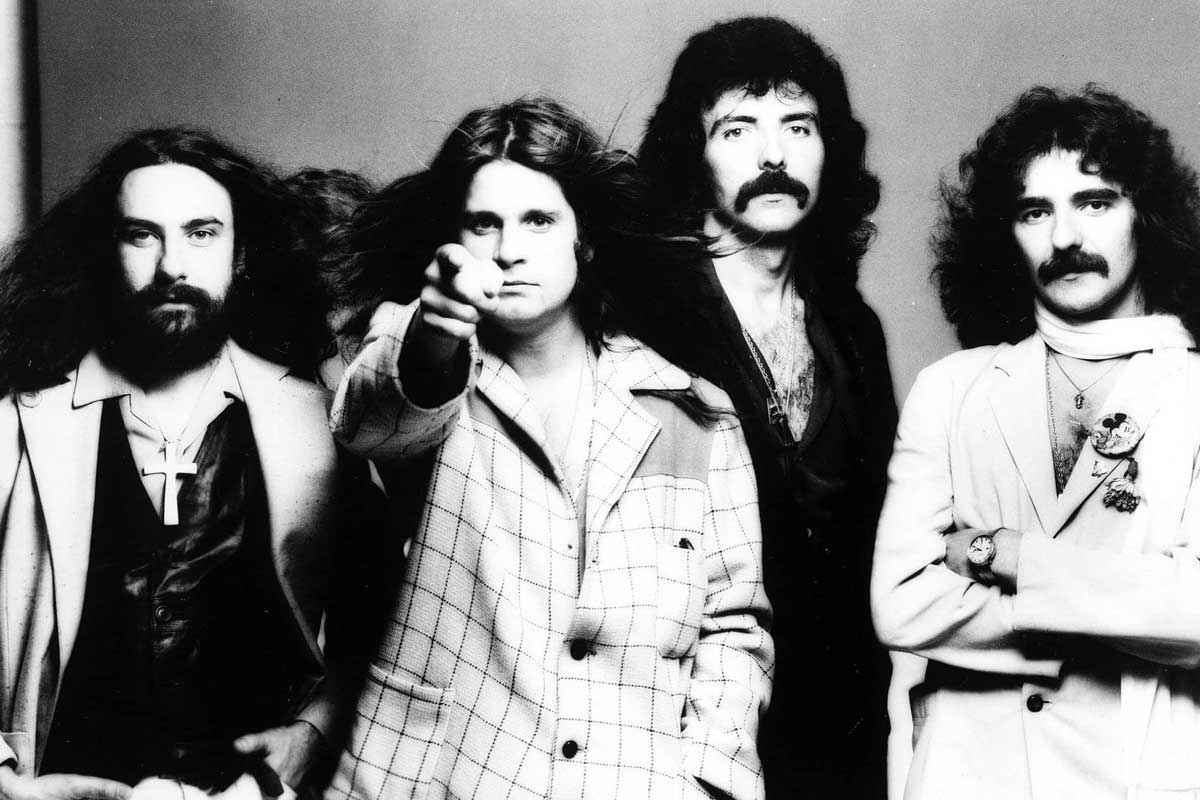El delito de sospecha en los juicios de lesa humanidad
A partir del dictado de la ley 25.779, del 21/08/2003, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida (23.492) y Punto Final (23.521), se reiniciaron los juicios denominados de lesa humanidad, en los cuales, en lugar de aplicar a los imputados la presunción de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, se los obliga a transitar presos las formalidades procesales bajo un aura de culpabilidad hasta que se les dicta sentencia.Esos juicios se llevan adelante contra quienes figuran en las listas de personas que –para la parte acusadora– llevaron adelante alguna actividad –en forma directa o indirecta– en contra de los grupos subversivos/terroristas que asolaron el país, pero solo si esas actividades sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a los fines de esos juicios figurar en esos registros es trascendente, porque en ese caso suelen terminar siendo condenados.Luego esas sentencias en general son confirmadas por los tribunales de alzada, lo cual deja en evidencia que desde los juzgados de primera instancia y hasta la Corte Suprema de Justicia –más allá de la cosmética judicial– se coincide en disponer y/o validar condenas que muchas veces se fundan en una presunción ad hoc, por medio de la cual se considera culpables a los acusados en esas causas por figurar en esos registros. Lo cual es un agravante más al desconocimiento sistemático que padecen los incursos en esos juicios de los derechos básicos que nuestra Constitución nacional garantiza a todos los habitantes, por ejemplo: el juez natural; la irretroactividad de la ley; que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho; el principio jurisprudencial dispuesto por nuestro máximo tribunal en relación con que la prisión preventiva no constituye una presunción que no admite prueba en contrario, sino que debe interpretarse armónicamente con el principio de inocencia; que toda persona debe ser juzgada en tiempo razonable; la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años, cuya denegatoria genera que los únicos ancianos dentro de la población carcelaria sean los incursos en esos delitos, etc.Por lo tanto, el tema de esta columna es el efecto de la presunción en las causas de lesa humanidad, y para ello bueno es empezar explicando que la ley les asigna validez a determinadas circunstancias, estableciendo que algunas de esas presunciones admiten prueba en contrario, son las identificadas como Iuris Tantum, pero también existen presunciones legales que no admiten prueba en contrario, a esta últimas se las conoce como Iure Et De Iure, que es una expresión del latín que podría traducirse como “de derecho y por derecho” o “de pleno y absoluto derecho”.Naturalmente, estas presunciones deben encontrarse establecidas por la ley, lo cual significa que el legislador tiene que indicar en forma clara ante la presencia de qué circunstancias corresponde aplicar presunciones Iuris Tantum o Iure Et De Iure,Dentro de las presunciones legales Iuris Tantum, podemos citar cuestiones del derecho de familia, por ejemplo el artículo 566 del Código Civil y Comercial, que establece la presunción de filiación para aquellos nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores al inicio del divorcio o nulidad del matrimonio, separación de hecho o muerte del cónyuge; otro ejemplo para este tipo de presunciones es la mayoría de edad legal por medio de la cual la ley presume que una persona está en condiciones de actuar de un modo viable y seguro para que un acto tenga eficacia jurídica.Estos ejemplos y otros que dispone la ley bajo modalidad de presunciones Iuris Tantum valen mientras no se pruebe lo contrario, y la causa de su existencia en el derecho es evitar discusiones innecesarias y facilitar el desarrollo de los procesos judiciales, siempre que ello no afecte la seguridad jurídica.En cuanto a la aplicación de la presunción Iure et de Iure, esta persigue los mismos objetivos que la anterior, pero la ley que las establece debe limitar su uso a circunstancias que indiquen que estamos ante un hecho o un derecho incontrastable, toda vez que no admite prueba en contrario.Como ejemplos de presunciones Iure et de Iure dentro de nuestro ordenamiento legal puede citarse la deuda de intereses que el deudor debe a partir de su mora conforme lo dispone el artículo 768 del Código Civil y Comercial, porque es una presunción que no admite prueba en contrario, visto que se basa en la circunstancia de que ante la mora corresponde una indemnización que repare el evidente perjuicio sufrido, y también lo establecido en el art. 794 del Código Civil y Comercial, que dispone que ante una cláusula penal, el deudor no puede eximirse de pagarla acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio.Ahora bien, en mi opinión, en el derecho penal no deberían existir las presunciones Iure et de Iure porque vulneran la garantía in dubio pro-reo, que es un principio jurídico que, en consonancia con la gar

A partir del dictado de la ley 25.779, del 21/08/2003, que declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida (23.492) y Punto Final (23.521), se reiniciaron los juicios denominados de lesa humanidad, en los cuales, en lugar de aplicar a los imputados la presunción de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, se los obliga a transitar presos las formalidades procesales bajo un aura de culpabilidad hasta que se les dicta sentencia.
Esos juicios se llevan adelante contra quienes figuran en las listas de personas que –para la parte acusadora– llevaron adelante alguna actividad –en forma directa o indirecta– en contra de los grupos subversivos/terroristas que asolaron el país, pero solo si esas actividades sucedieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a los fines de esos juicios figurar en esos registros es trascendente, porque en ese caso suelen terminar siendo condenados.
Luego esas sentencias en general son confirmadas por los tribunales de alzada, lo cual deja en evidencia que desde los juzgados de primera instancia y hasta la Corte Suprema de Justicia –más allá de la cosmética judicial– se coincide en disponer y/o validar condenas que muchas veces se fundan en una presunción ad hoc, por medio de la cual se considera culpables a los acusados en esas causas por figurar en esos registros. Lo cual es un agravante más al desconocimiento sistemático que padecen los incursos en esos juicios de los derechos básicos que nuestra Constitución nacional garantiza a todos los habitantes, por ejemplo: el juez natural; la irretroactividad de la ley; que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho; el principio jurisprudencial dispuesto por nuestro máximo tribunal en relación con que la prisión preventiva no constituye una presunción que no admite prueba en contrario, sino que debe interpretarse armónicamente con el principio de inocencia; que toda persona debe ser juzgada en tiempo razonable; la prisión domiciliaria para las personas mayores de 70 años, cuya denegatoria genera que los únicos ancianos dentro de la población carcelaria sean los incursos en esos delitos, etc.
Por lo tanto, el tema de esta columna es el efecto de la presunción en las causas de lesa humanidad, y para ello bueno es empezar explicando que la ley les asigna validez a determinadas circunstancias, estableciendo que algunas de esas presunciones admiten prueba en contrario, son las identificadas como Iuris Tantum, pero también existen presunciones legales que no admiten prueba en contrario, a esta últimas se las conoce como Iure Et De Iure, que es una expresión del latín que podría traducirse como “de derecho y por derecho” o “de pleno y absoluto derecho”.
Naturalmente, estas presunciones deben encontrarse establecidas por la ley, lo cual significa que el legislador tiene que indicar en forma clara ante la presencia de qué circunstancias corresponde aplicar presunciones Iuris Tantum o Iure Et De Iure,
Dentro de las presunciones legales Iuris Tantum, podemos citar cuestiones del derecho de familia, por ejemplo el artículo 566 del Código Civil y Comercial, que establece la presunción de filiación para aquellos nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores al inicio del divorcio o nulidad del matrimonio, separación de hecho o muerte del cónyuge; otro ejemplo para este tipo de presunciones es la mayoría de edad legal por medio de la cual la ley presume que una persona está en condiciones de actuar de un modo viable y seguro para que un acto tenga eficacia jurídica.
Estos ejemplos y otros que dispone la ley bajo modalidad de presunciones Iuris Tantum valen mientras no se pruebe lo contrario, y la causa de su existencia en el derecho es evitar discusiones innecesarias y facilitar el desarrollo de los procesos judiciales, siempre que ello no afecte la seguridad jurídica.
En cuanto a la aplicación de la presunción Iure et de Iure, esta persigue los mismos objetivos que la anterior, pero la ley que las establece debe limitar su uso a circunstancias que indiquen que estamos ante un hecho o un derecho incontrastable, toda vez que no admite prueba en contrario.
Como ejemplos de presunciones Iure et de Iure dentro de nuestro ordenamiento legal puede citarse la deuda de intereses que el deudor debe a partir de su mora conforme lo dispone el artículo 768 del Código Civil y Comercial, porque es una presunción que no admite prueba en contrario, visto que se basa en la circunstancia de que ante la mora corresponde una indemnización que repare el evidente perjuicio sufrido, y también lo establecido en el art. 794 del Código Civil y Comercial, que dispone que ante una cláusula penal, el deudor no puede eximirse de pagarla acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio.
Ahora bien, en mi opinión, en el derecho penal no deberían existir las presunciones Iure et de Iure porque vulneran la garantía in dubio pro-reo, que es un principio jurídico que, en consonancia con la garantía constitucional de presunción de inocencia (que es de la especie Iuris Tantum), implica que, en caso de duda, esta favorecerá al acusado de la comisión de un delito.
Pero más allá de mi parecer, la realidad es que existen dentro del Código Penal presunciones Iuris Et De Iure, como es el delito de dádiva tipificado en el artículo259 del Código Penal, porque la ley presume, sin aceptar prueba en contrario, que todo funcionario público que acepta una dádiva es un corrupto que la recibe para dañar el bien jurídico protegido, que en ese caso es el debido funcionamiento de la cosa pública que se encuentra a su cargo: es decir que la ley sanciona a un funcionario para proteger ese bien jurídico, cuyo daño la ley no requiere que se produzca, lo cual, en mi opinión ubica este delito como violatorio del principio de inocencia que garantiza nuestra Constitución nacional, porque si no es necesario acreditar la causalidad entre la aceptación de un regalo y un daño sobre el bien jurídico protegido (como si sucede en el cohecho), es claro que nos encontramos con un tipo de delito que se aplica ante una presunción que no acepta prueba en contrario, y es justamente por eso que parte de la doctrina ubica ese tipo de delitos como “de sospecha”.
Todo este recorrido fue desarrollado para explicar que, en mi opinión, en los juicios denominados de lesa humanidad muchas veces se aplica a los imputados un procedimiento similar, lo cual produce que, además de padecer las violaciones ya indicadas en contra de sus derechos y garantías constitucionales, al figurar en los registros que la parte acusadora acompaña en cada uno de esos juicios para identificarlos, esa información pasa a ser trascendente si no se logra acreditar que con su accionar dañaron el bien jurídico protegido, porque entonces se recurre al contenido de esos archivos, los cuales esencialmente indican la prestación de servicios de esas personas en algún destino militar o civil entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Y con esa evidencia se constituye un tipo de delito de sospecha bajo el mismo razonamiento por el que la ley dispone que el funcionario público que recibe un regalo es un corrupto, pero en estos asuntos, y sin ley que lo avale, se los considera punibles de delitos de lesa humanidad fundado en el sofisma de que si figuran en esos legajos algo malo debieron haber hecho.ß
Abogado y doctor en Derecho