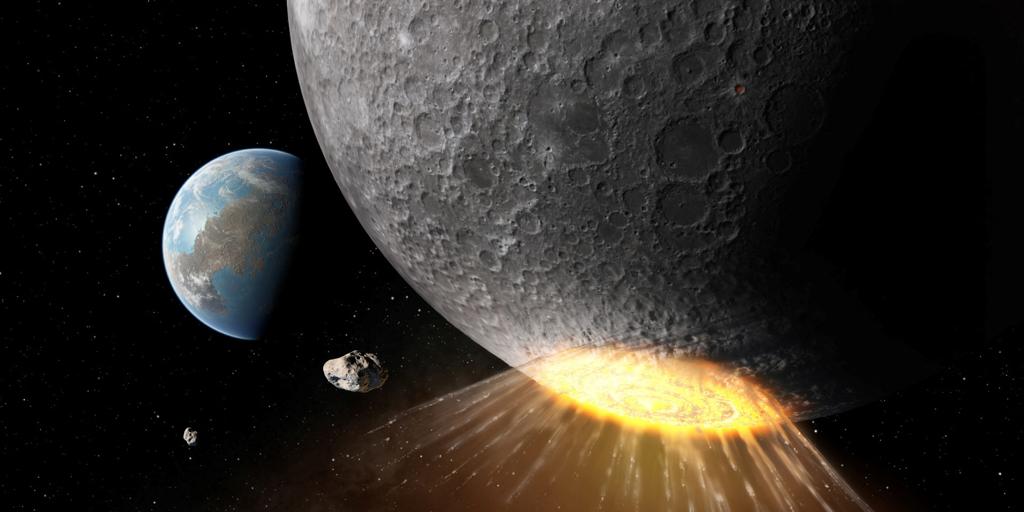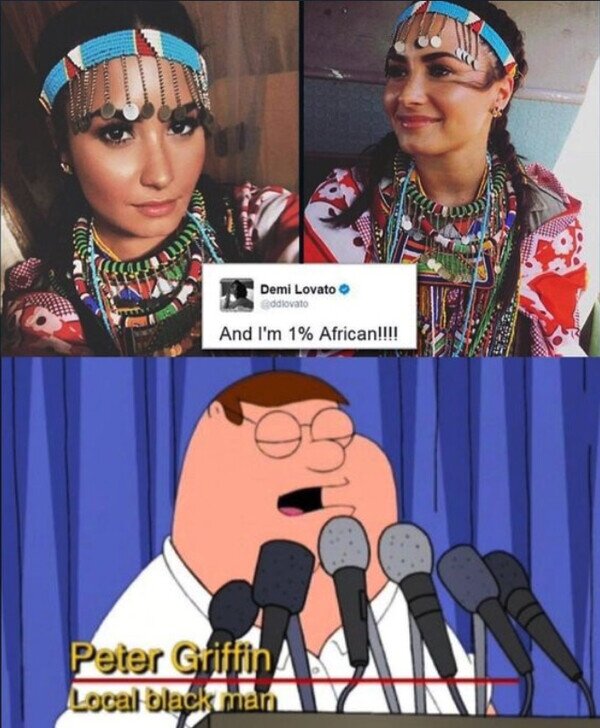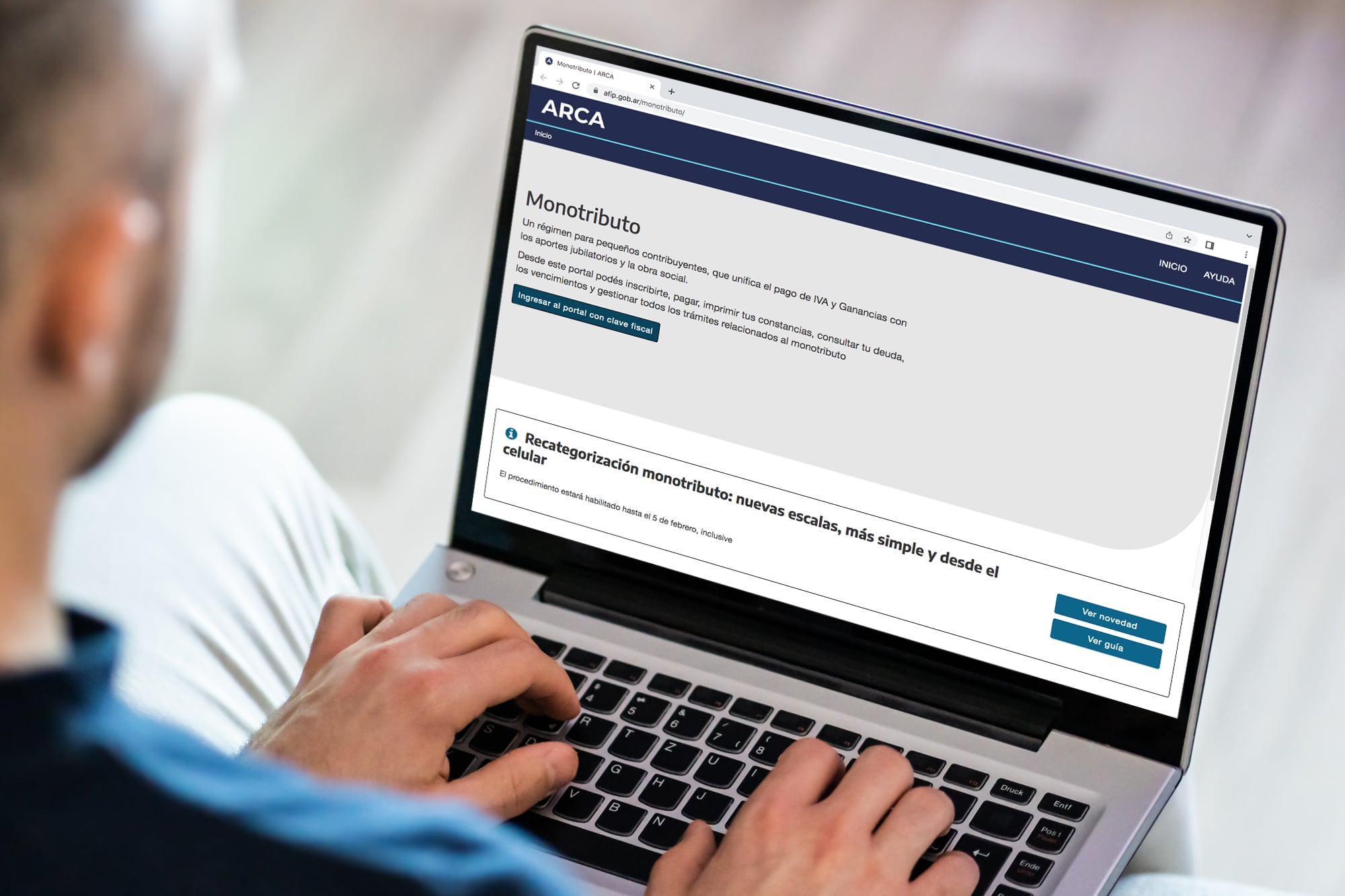Davos y la provincia: la política no habla de Paloma ni de Josué
El Presidente y el Gobernador coincidieron en un punto: lucieron desconectados de las urgencias y angustias de la sociedad

Un fenómeno antiguo y otro novedoso ocurrieron a la vez en los últimos días. Lo antiguo es que la política tradicional sintonizó, una vez más, una frecuencia alejada de las urgencias y las angustias de la sociedad. Lo novedoso es que el mileísmo, que llegó al poder con una antena que le permitió conectar con el estado de ánimo de una amplia mayoría, también dio señales de cierta desconexión, enfrascándose en debates sobre la cultura woke y fogoneando discursos retrógrados que parecen proponer, desde el Estado, una mirada teñida de prejuicios y moralina sobre elecciones y libertades sexuales.
La realidad no dio respiro: mostró en todo su dramatismo la situación de anomia y desprotección que vive el conurbano bonaerense. Asistimos todos los días a historias desgarradoras de chicos asesinados por un celular o una mochila, o que perdieron su vida por defender a un vecino. Vimos a un jubilado disparar contra un asaltante de 15 años que intentaba robarle su camioneta mientras un grupo de delincuentes juveniles posaba para las redes sociales con una víctima maniatada, de 92 años, como si fuera un trofeo. Mientras ocurría todo esto, el gobernador Kicillof se reunía en Villa Gesell con 35 intendentes para demostrar músculo político en la interna con Cristina Kirchner y para sumar avales a la idea de desdoblar el cronograma electoral de la provincia. Las crónicas de aquel encuentro reflejan las preocupaciones y prioridades del gobierno bonaerense: cómo destrabar una ley que rehabilite las reelecciones indefinidas de los jefes comunales y la conformación de un “frente interno” para oponerse a La Cámpora. Aunque del encuentro participaron los intendentes de La Matanza, Florencio Varela, Avellaneda y Morón, no hay noticias de que se haya mencionado, al menos, el problema de la inseguridad, aunque anoche, finalmente, trascendió la preocupación de varios jefes comunales que salen a pedir el auxilio de fuerzas federales en territorio provincial.
El gobernador aprovechó, sí, para sumarse a la marcha “anti-Milei” convocada por los colectivos LGBT mientras en Moreno, un municipio gobernado por el kirchnerismo, la policía dispersaba a vecinos y repartidores que exigían justicia por el crimen de Luca Aguilar.
Al mismo tiempo, el Presidente hablaba en Davos de los problemas de la inmigración musulmana en capitales europeas, de un caso de pedofilia en los Estados Unidos, al que asoció con los matrimonios homosexuales, y de las “perversiones” que implican la cultura woke y las políticas de género en sus versiones extremas. Seguramente hay un debate pendiente sobre el impacto del ideologismo de izquierda y de la tilinguería biempensante en ámbitos educativos e institucionales, pero ¿es prioritario y excluyente en la desafiante y dramática agenda de la Argentina? Y en todo caso, ¿no harían falta mayor sofisticación y rigurosidad argumental para discutir cuestiones complejas y sensibles a la vez? Ya se vio en el conflicto universitario: hay asuntos que sin duda merecen debates de fondo, pero a los que no se puede entrar con “motosierra discursiva” ni con planteos improvisados.
El desafortunado discurso de Davos abre una infinita colección de interrogantes: ¿no contradice la esencia del liberalismo cualquier cosa que huela, aunque más no sea vagamente, a una intromisión del Estado en la vida privada de la gente? ¿No es tan cuestionable y dogmático estigmatizar la familia tradicional como negar la diversidad? ¿No se fortalecen aquellas posiciones que se intenta cuestionar cuando se lo hace de manera agresiva, arbitraria y desmesurada? ¿No resuena como un discurso peligroso en boca de un presidente que acaba de decir que “vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta (a los) zurdos hijos de puta”? ¿No se favorece a la oposición kirchnerista, que se monta sobre esos debates con un sesgo oportunista y evidente hipocresía? Las respuestas tal vez remitan al peligro condensado en una frase de Fernando Savater sobre un político español, pero que en el futuro quizá le calce bien a Javier Milei: “… podría convertirse en el adversario ideal, porque expresa su ideología de manera tan obscena que escandaliza hasta a quienes la comparten”.
El Presidente hoy tiene crédito para desvaríos y derrapes temperamentales o discursivos, porque los resultados en muchos aspectos de su gestión son tangibles y están a la vista: bajó la inflación, avanzó en la desregulación del Estado y en la reducción de impuestos, desarmó la telaraña de la extorsión piquetera, logró aprobar la boleta única y trazó una hoja de ruta basada en la racionalidad y la previsibilidad fiscal. Pero ¿ya están resueltos los problemas económicos, la pobreza y la inseguridad como para abocarnos con desenfreno y sin matices a la “batalla cultural”? También en materia de seguridad pueden exhibirse logros: el “modelo Rosario” dio buenos resultados, aunque sean provisorios, y la estadística oficial marca un significativo descenso de las cifras nacionales de homicidios en 2024. ¿Para qué desviarse, entonces, hacia colectoras discursivas de minorías ideologizadas? ¿A quién le habla el Presidente cuando pone el acento en los riesgos del wokismo internacional? ¿Discute con las elites globales y le dicta cátedra al mundo mientras se aleja de las urgencias domésticas o “de cabotaje”? La historia enseña que el crédito para esos devaneos suele encogerse, más temprano que tarde, cuando asoman nuevas dificultades económicas o la sociedad sintoniza con otro tipo de demandas.
“La inseguridad es una cosa del pasado”, declaró el jefe del Estado, también en Davos, ante una pregunta de la agencia Bloomberg. Habrá que sumar la frase como otro síntoma inquietante de cierta desconexión entre la realidad y el discurso. Y también como una contradicción con posiciones más razonables del propio Presidente: “el partido está 2 a 0 pero van solo 22 minutos del primer tiempo”, ha dicho ante sus funcionarios para frenar, con prudencia, los arrebatos de euforia o exitismo prematuros.
La provincia de Buenos Aires es un espejo en el que se reflejan las consecuencias del ideologismo y el discurso apartados de la realidad. Los años de Kicillof están plagados de eslóganes y banderas, desde “inclusión” hasta “diversidad”, pasando por “ampliación de derechos”. “igualdad” y “democratización”. Pero cuando se mira la realidad se ve que la inseguridad se cobra una vida cada 11 horas, según los últimos datos de la Procuración de la Corte; solo 13 de cada 100 chicos terminan la escuela en tiempo y forma, según el Observatorio de Argentinos por la Educación, y casi la mitad del conurbano sigue viviendo sin agua corriente ni cloacas, de acuerdo con el registro del último censo.
Detrás de la inseguridad hay otro crecimiento galopante: el de las mafias vinculadas al narcotráfico, los desarmaderos y el mercado negro de las autopartes. Como contracara, surgen organizaciones vecinales que, en medio de la desesperación y la angustia, proponen riesgosos métodos de autodefensa.
En la provincia, además, mueren más de cinco personas por día en accidentes viales: cuatro veces más que Córdoba, por ejemplo, según los registros de la asociación Luchemos por la Vida. Pero cuando se pone la lupa sobre el Estado en general se ven otros indicadores alarmantes: el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene sus números completamente en rojo y arrastra un déficit crónico que ha crecido de manera exponencial desde 2019 hasta acá. Sin embargo, el gobierno bonaerense ni siquiera insinúa un debate sobre reforma previsional, aunque sí ha reinstalado regímenes de privilegio que desfinancian cada vez más las cajas jubilatorias, como el del Banco Provincia. El IOMA se ha convertido en una gigantesca caja negra, con un sistema de compras y contrataciones sin ninguna transparencia, pero además ha restringido la cobertura a los afiliados, que lidian con una maraña de ineficiencia y burocracia para acceder a prestaciones básicas. Todo esto ocurre en una provincia donde la estructura del Estado, medida en cantidad de empleados públicos, creció a ritmo descontrolado: 70.000 incorporaciones en la gestión Kicillof, según los datos de la Fundación Pensar.
Si se mira el plano institucional, la degradación no es menos evidente. La Legislatura acaba de completar un sumario interno en el que, literalmente, se lava las manos frente al caso Chocolate y concluye que “no hubo ninguna irregularidad”. Así se ha cerrado el círculo sobre un entramado de corrupción estructural que desnudó un desvío millonario y burdo de recursos públicos a los circuitos de “la política”. La Justicia bonaerense es, a la vez, un poder anémico, con una Corte diezmada (funciona, si se admitiera el verbo, con menos de la mitad de sus integrantes) y más de 700 vacantes de jueces y fiscales que se cubren a cuentagotas.
Si uno se toma el trabajo de leer y escuchar los discursos del gobernador Kicillof no encontrará rastros de ninguno de estos temas. No existen. Es un discurso ampuloso, siempre extenso, con abundancia de “bonaerenses y bonaerensas”, que compite en agresividad y arrogancia con el del Presidente, pero que luce invariablemente desconectado de la realidad pura y dura.
Frente a las desgarradoras secuelas de la inseguridad, asistimos en los últimos días a los típicos cruces de acusaciones entre la Nación y la provincia: “unos inútiles”, dijeron de un lado; “ajustadores salvajes”, contestaron del otro. La posibilidad de proponer alternativas, sentarse a conversar, discutir soluciones sin agravios y sin gritos, intercambiar información, cooperar y pedir ayuda, no parece entrar en la dimensión de lo posible. No parecen tiempos propicios para el diálogo y la moderación. Tampoco para el trabajo silencioso, sino más bien para la retórica superficial y estridente. Los debates reflejan los símbolos de la época: brocha gorda, polarización y motosierra, apartándose del pincel, el consenso y el bisturí.
Paloma y Josué, los chicos asesinados en Florencio Varela; Luca, el joven repartidor al que mataron en Moreno, u Omar, el chofer de Uber al que acribillaron el mes pasado en La Matanza, merecerían, al menos, el homenaje de un discurso que hable de ellos. Sería un discurso con los pies sobre la tierra, sin extravagancias formuladas desde ningún púlpito ideológico, con sensibilidad y con empatía para entender por dónde pasan las verdaderas urgencias de la Argentina.
Reconstruir un sistema de estabilidad y racionalidad económica es, por supuesto, una plataforma indispensable para solucionar o atenuar los grandes problemas del país. Pero también se necesitan cuotas de sensibilidad y de mesura. Se necesitan debates estratégicos y de fondo, no discursos altisonantes para agitar la agenda coyuntural, ni imposturas ideológicas para ocultar ineficiencias y opacidades como las que atraviesan la provincia. La política, de un lado o del otro, tal vez debería dejar de mirarse a sí misma para prestarles más atención a Paloma, a Josué, a Omar y a Luca. Ellos querían vivir en un país normal. O querían incluso algo más simple y esencial: vivir. No los dejaron. Tal vez el poder debería pararse con mayor humildad y con más pragmatismo ante esa realidad desoladora.

_general.jpg?v=63906052052)