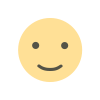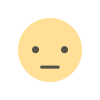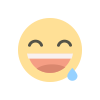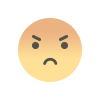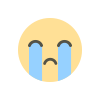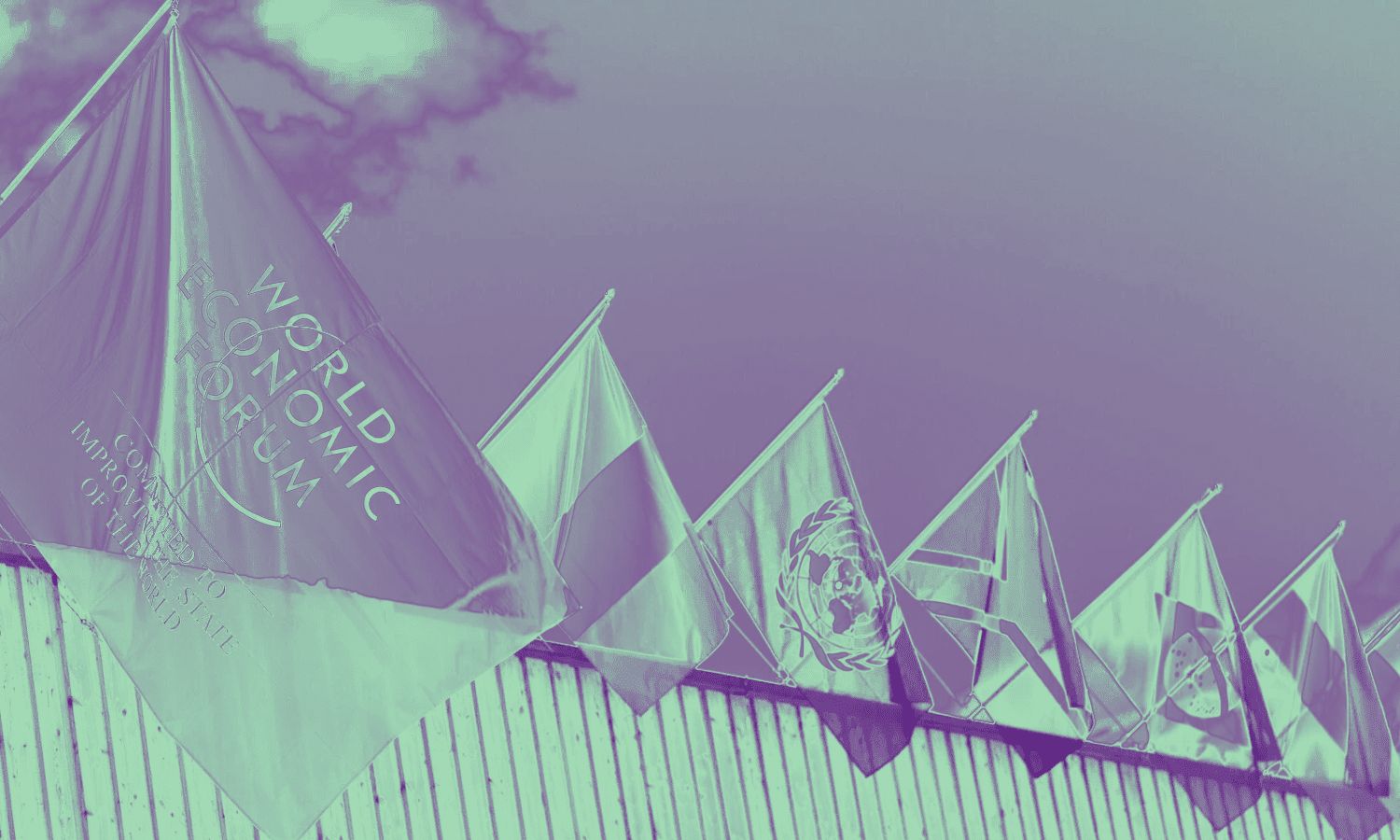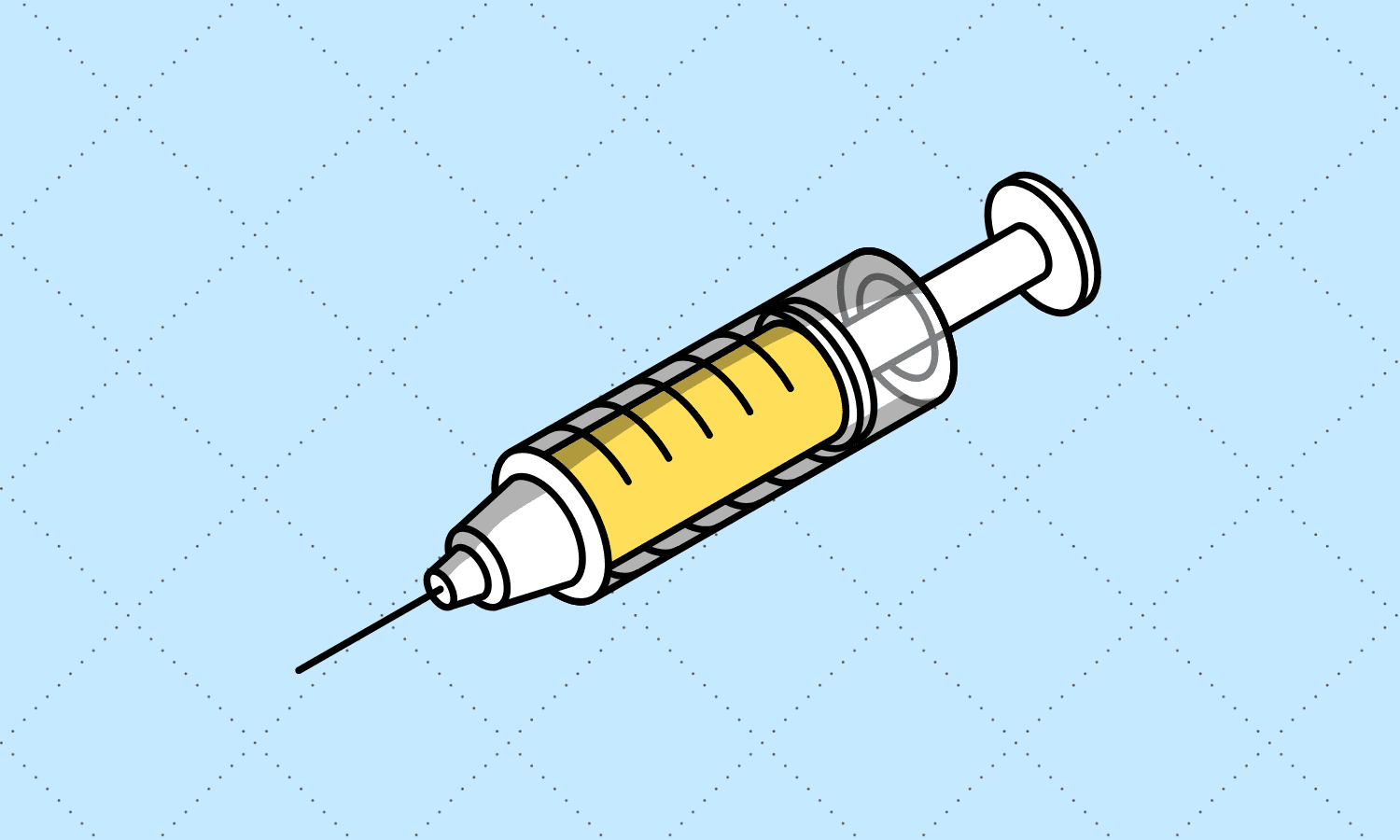'La piel cantaba', de Elisa Martín Ortega: a flor de piel
La vallisoletana Elisa Martín Ortega (1980) es profesora de literatura infantil en la Universidad Autónoma de Madrid, menuda suerte tienen sus alumnos, a tenor del dominio y entusiasmo hacia la asignatura que demuestran sus poemas y una pequeña joya, 'La belleza en la infancia' (Eolas), en la que igual acude a los cuentos jasídicos que a los clásicos para niños, a Freud que a Agamben, Barthes o Cirlot. Cursó estudios en La Sorbona, recordemos algunos poemas sobre la capital de la luz, como 'Montparnasse bienvenüe', con su «fulgor bajo la lluvia», o el jardín de las delicias en una mezquita parisina, y en la universidad de Jerusalén, ciudad desolada donde «el rostro de lo humano/se muestra en su fragilidad plena», y de aquella estancia también ha poetizado el desierto de Judea, con sus dunas que aún guardan «el dolor del paraíso», Hebrón con las sábanas tendidas, o Gaza, tan dolorosamente de actualidad, sin luz. Tiene, pues, una formación hebraísta, especializada en estudios sefardíes y en la Biblia, que influye notablemente en la textura alada, leve, de su verso. Poeta precoz, se estrenó en el terreno lírico con 'Corazón huido' (2002, en la editorial donostiarra Bermingham), con un poema fechado en su mayoría de edad, no sé si con algunos incluso escritos antes. Ella misma se sorprendía de cómo había fraguado su peculiar dicción («¡Dios mío! ¿Esa es mi voz?» encabezaba un epígrafe), síntesis de la tradición mística universal (ha publicado un ensayo sobre la 'Cábala' y traducido 'El Cantar de los Cantares', cuyo ferviente erotismo extático permea su obra: «Tus susurros son agua en el arroyo de mis cabellos»), la popular española (el pórtico del libro era una coplilla sobre una desvelada de la lírica tradicional del siglo XVII) y la vanguardista latinoamericana (con homenajes explícitos a 'Trilce' de César Vallejo o a la «rosa herida» del contemporáneo Xavier Villaurrutia), con ejercicios experimentales, al paso, dadaístas o de una especie de glíglico cortazariano. Esa voz así acrisolada se consolidó en 'Ensueño' (2009, Visor), accésit del premio Gil de Biedma. Su libro de poemas anterior, 'Alumbramiento', muy emparentado en cuanto a temática y, sobre todo estilo, con el libro que nos ocupa, editado también, con la limpidez habitual, por el sello palentino Cálamo, se centra en la experiencia de la maternidad: amor cuajado, embarazo, parto y primera crianza. En sus poemas, según la propia autora, «habla de la intimidad de una mujer con su amante; de la intimidad con el propio cuerpo; de la intimidad de una madre con su bebé», fragilidades íntimas que comparte con 'La piel cantaba'. Aparece ya como referencia epidérmica la del amado, otro rumor del 'Cantar de los cantares', o la de los hijos, su suavidad cutánea, su tibieza. La piel, junto a la mano, con la caricia como síntesis, es el motivo medular del libro. Actúa sobre todo como linde lingüística, e incluso escollo; en ocasiones, sin embargo, dotada de memoria, como puente, desde las percepciones sensoriales, hacia la emoción. Arrastra por lo común el deseo, enfocado en pos de la luminosidad, de lo más acendrado («el amor que renuncia/a ser,/que encuentra su sentido/en el no poder ser»), aunque, a veces, «huérfano de amor», desemboque en «una espina clavada/en el centro del pecho», en un dolor «que protege». No en vano, en una carta a su mujer, Rainer Maria Rilke le advertía que «cada cual es el guardián amoroso de la soledad del otro». En el poema prologal de 'Ensueño' se hablaba de la piel «sola» que recuerda y en el epilogal, un soneto blanco, de la piel «honda». Es esa ambivalencia la que se explora aquí a fondo. 'La piel cantaba' consta de dos partes. El título procede de una canción con aires infantiles que hace de quicio entre ellas. A modo de encuadre, el poema de inicio y la coda final, exentos como en 'Ensueño', conforman la poética del libro. El primer verso, «me da miedo escribir», nos muestra directamente la vacilación ante la llegada del poema, una constatación real, para, a seguido, con un salto metafórico, situarnos más allá de la realidad, en el lugar inefable de la poesía: «Que se me caiga al suelo/la mano del secreto», como si se le desprendiese, fuera de sí, liberada, y ella la mirase y deseara al cabo mimarla. Esta mano, otra presencia repetida, suelta, separada, «fruto caído», busca, mediante una personificación anchurosa, hasta de las palabras, con sensibilidad más que con sensualidad, que también, el vuelo, en realidad adentramiento, desde el tacto, para cauterizar lo ausente y fijar la belleza sutil, como de ensueño, de lo interior oculto que sólo la poesía, gracias al desplazamiento semántico propiciado por los tropos, puede revelar. Más allá de lo real, por encima de sus limitaciones y pobreza de espíritu, los poemas, fruto de una especie de hechizo lírico, imbuidos en su encantamiento activo, se despliegan, por lo general, en el terreno subjetivo, resbaladizo, evanescente, de la imaginación sensitiva, de las sensaciones corporale
La vallisoletana Elisa Martín Ortega (1980) es profesora de literatura infantil en la Universidad Autónoma de Madrid, menuda suerte tienen sus alumnos, a tenor del dominio y entusiasmo hacia la asignatura que demuestran sus poemas y una pequeña joya, 'La belleza en la infancia' (Eolas), en la que igual acude a los cuentos jasídicos que a los clásicos para niños, a Freud que a Agamben, Barthes o Cirlot. Cursó estudios en La Sorbona, recordemos algunos poemas sobre la capital de la luz, como 'Montparnasse bienvenüe', con su «fulgor bajo la lluvia», o el jardín de las delicias en una mezquita parisina, y en la universidad de Jerusalén, ciudad desolada donde «el rostro de lo humano/se muestra en su fragilidad plena», y de aquella estancia también ha poetizado el desierto de Judea, con sus dunas que aún guardan «el dolor del paraíso», Hebrón con las sábanas tendidas, o Gaza, tan dolorosamente de actualidad, sin luz. Tiene, pues, una formación hebraísta, especializada en estudios sefardíes y en la Biblia, que influye notablemente en la textura alada, leve, de su verso. Poeta precoz, se estrenó en el terreno lírico con 'Corazón huido' (2002, en la editorial donostiarra Bermingham), con un poema fechado en su mayoría de edad, no sé si con algunos incluso escritos antes. Ella misma se sorprendía de cómo había fraguado su peculiar dicción («¡Dios mío! ¿Esa es mi voz?» encabezaba un epígrafe), síntesis de la tradición mística universal (ha publicado un ensayo sobre la 'Cábala' y traducido 'El Cantar de los Cantares', cuyo ferviente erotismo extático permea su obra: «Tus susurros son agua en el arroyo de mis cabellos»), la popular española (el pórtico del libro era una coplilla sobre una desvelada de la lírica tradicional del siglo XVII) y la vanguardista latinoamericana (con homenajes explícitos a 'Trilce' de César Vallejo o a la «rosa herida» del contemporáneo Xavier Villaurrutia), con ejercicios experimentales, al paso, dadaístas o de una especie de glíglico cortazariano. Esa voz así acrisolada se consolidó en 'Ensueño' (2009, Visor), accésit del premio Gil de Biedma. Su libro de poemas anterior, 'Alumbramiento', muy emparentado en cuanto a temática y, sobre todo estilo, con el libro que nos ocupa, editado también, con la limpidez habitual, por el sello palentino Cálamo, se centra en la experiencia de la maternidad: amor cuajado, embarazo, parto y primera crianza. En sus poemas, según la propia autora, «habla de la intimidad de una mujer con su amante; de la intimidad con el propio cuerpo; de la intimidad de una madre con su bebé», fragilidades íntimas que comparte con 'La piel cantaba'. Aparece ya como referencia epidérmica la del amado, otro rumor del 'Cantar de los cantares', o la de los hijos, su suavidad cutánea, su tibieza. La piel, junto a la mano, con la caricia como síntesis, es el motivo medular del libro. Actúa sobre todo como linde lingüística, e incluso escollo; en ocasiones, sin embargo, dotada de memoria, como puente, desde las percepciones sensoriales, hacia la emoción. Arrastra por lo común el deseo, enfocado en pos de la luminosidad, de lo más acendrado («el amor que renuncia/a ser,/que encuentra su sentido/en el no poder ser»), aunque, a veces, «huérfano de amor», desemboque en «una espina clavada/en el centro del pecho», en un dolor «que protege». No en vano, en una carta a su mujer, Rainer Maria Rilke le advertía que «cada cual es el guardián amoroso de la soledad del otro». En el poema prologal de 'Ensueño' se hablaba de la piel «sola» que recuerda y en el epilogal, un soneto blanco, de la piel «honda». Es esa ambivalencia la que se explora aquí a fondo. 'La piel cantaba' consta de dos partes. El título procede de una canción con aires infantiles que hace de quicio entre ellas. A modo de encuadre, el poema de inicio y la coda final, exentos como en 'Ensueño', conforman la poética del libro. El primer verso, «me da miedo escribir», nos muestra directamente la vacilación ante la llegada del poema, una constatación real, para, a seguido, con un salto metafórico, situarnos más allá de la realidad, en el lugar inefable de la poesía: «Que se me caiga al suelo/la mano del secreto», como si se le desprendiese, fuera de sí, liberada, y ella la mirase y deseara al cabo mimarla. Esta mano, otra presencia repetida, suelta, separada, «fruto caído», busca, mediante una personificación anchurosa, hasta de las palabras, con sensibilidad más que con sensualidad, que también, el vuelo, en realidad adentramiento, desde el tacto, para cauterizar lo ausente y fijar la belleza sutil, como de ensueño, de lo interior oculto que sólo la poesía, gracias al desplazamiento semántico propiciado por los tropos, puede revelar. Más allá de lo real, por encima de sus limitaciones y pobreza de espíritu, los poemas, fruto de una especie de hechizo lírico, imbuidos en su encantamiento activo, se despliegan, por lo general, en el terreno subjetivo, resbaladizo, evanescente, de la imaginación sensitiva, de las sensaciones corporales transustanciadas en lo anímico. La poeta sale airosa, se mueve con equilibrio, delicada soltura y sólida destreza, en ese territorio tan difícil, como si lo habitara de por sí, en continua fuga de lo palpable hacia los hondones espirituales a desvelar, ya que el cuerpo «no es/transparente ni puede/ser explorado/sin abrir una herida». Pareciera que «se concibe la esencia del cuerpo desde la perspectiva de la eternidad», por usar la formulación imbatible de Baruch Spinoza en su Ética. Lo puramente físico, en un amplio espectro que va de lo pasional a lo tierno o candoroso, con ecos becquerianos y de la noche oscura sanjuanista, arde en las palabras, pero su combustión, hecha a partes iguales de atención y reflexión, se evapora hasta hacerse liviana en el arraigo, como si la voz poética flotase, ingrávida. Hellen Keller, la admirable escritora ciega de Alabama, decía que «el paraíso se alcanza con el tacto, porque en el tacto residen el amor y la inteligencia». Como en los versos, en extremo despojados y sencillos, de Martín Ortega.
Publicaciones Relacionadas