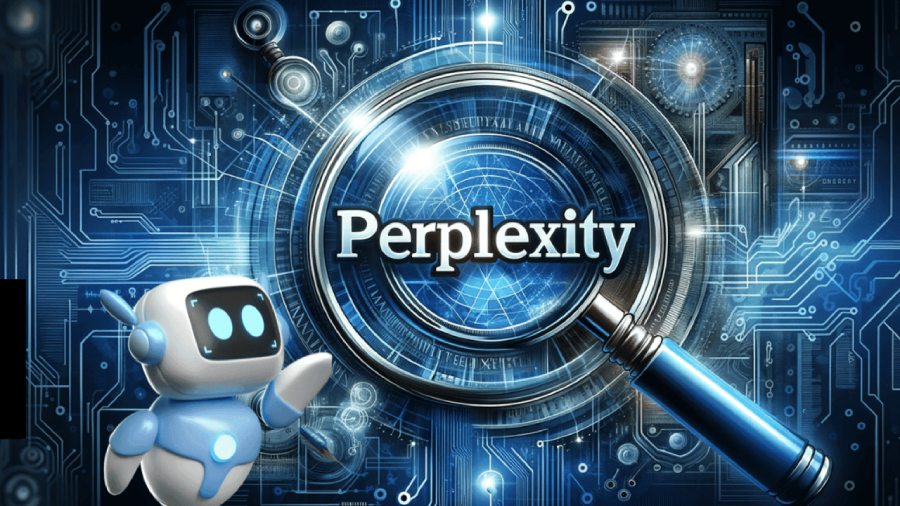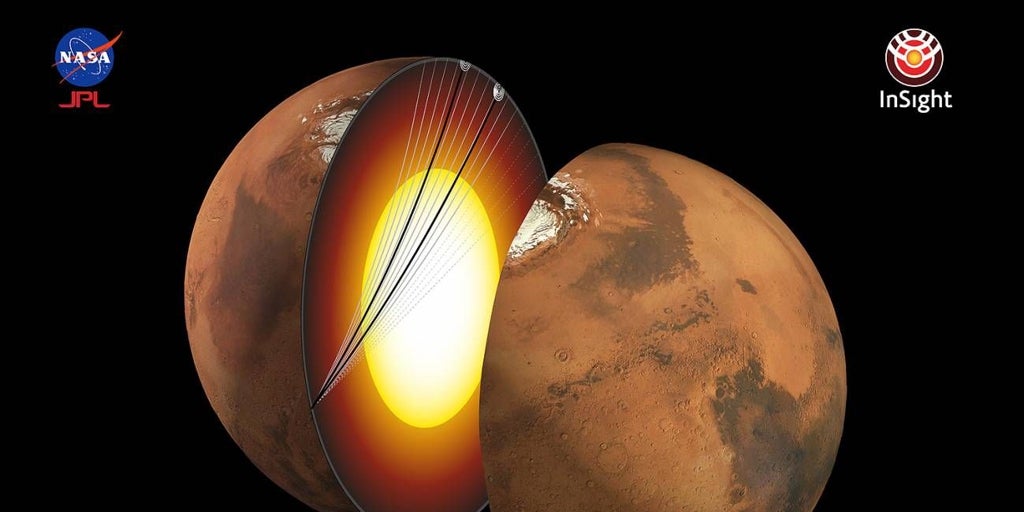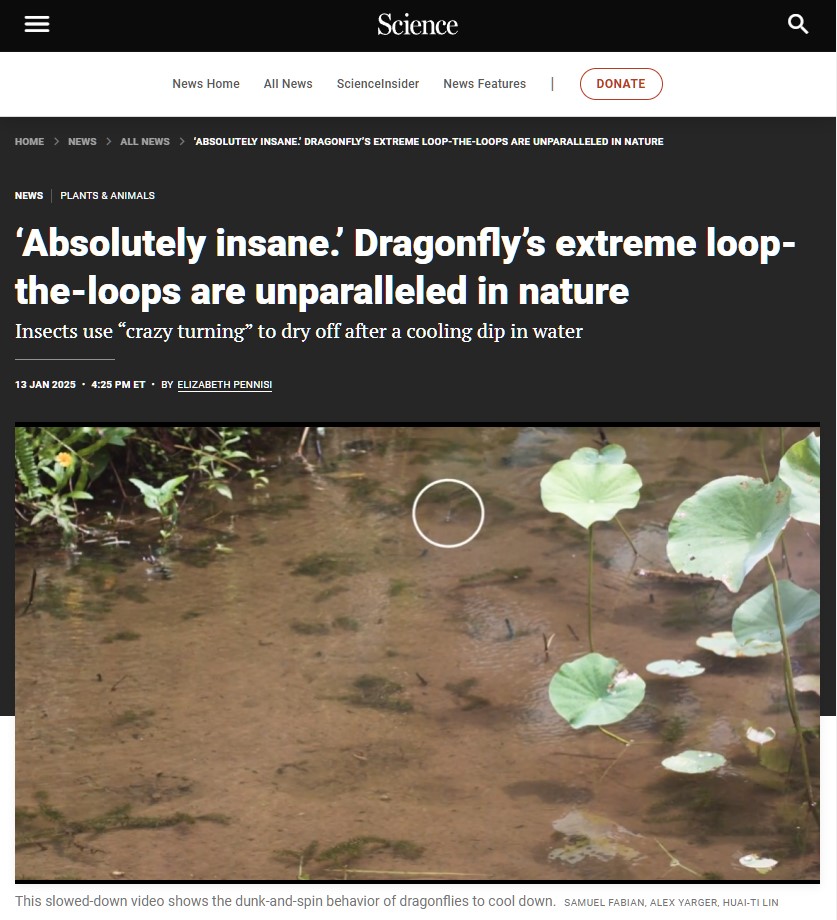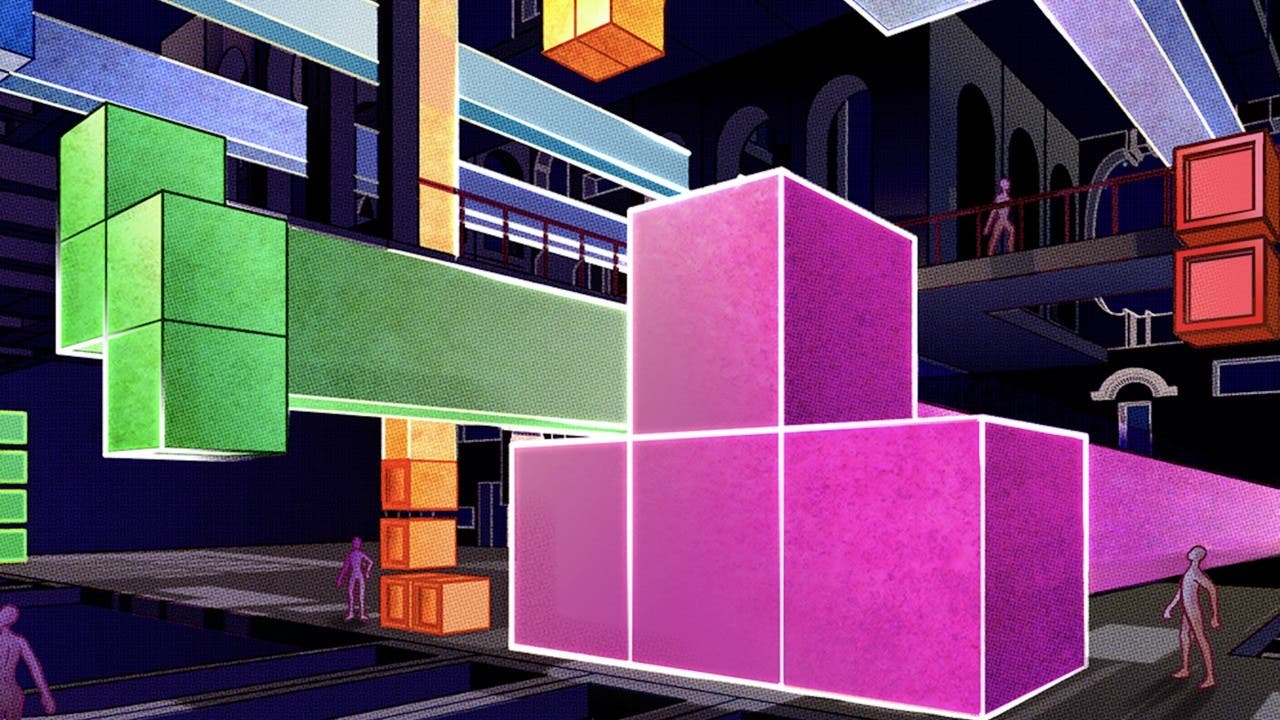Cinco presidentes y un funeral: una foto imposible en la Argentina
La despedida a Carter ofreció en EE. UU. una postal de convivencia democrática que aquí resulta inimaginable
Una foto ha recorrido el mundo: cinco presidentes norteamericanos (el actual, el futuro y tres de sus predecesores) se reunieron para rendir honores al más veterano integrante de ese club, Jimmy Carter, en un solemne funeral en la catedral de Washington. Fue una imagen cargada de simbolismo, pero por sobre todas las cosas fue el retrato de una sociedad que, a pesar de una enorme polarización, ha logrado preservar ciertos códigos de cordialidad y civilización política, además de un sentido de la obligación. ¿Sería posible una foto así en la Argentina? A nadie se le ocurre ni siquiera imaginarla.
La imagen que muestra, en una misma fila, a Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush podría ubicarse en un álbum global que también ofrece fotos similares: unos días antes, en París, el presidente Emmanuel Macron coincidió en la reinauguración de Notre Dame con Nicolas Sarkozy y François Hollande, dos exmandatarios con los que no solo ha tenido diferencias, sino también rispideces ásperas. Hace un año, en Santiago de Chile, el presidente Gabriel Boric despidió con un homenaje de Estado a su antecesor Sebastián Piñera, muerto en una tragedia aérea. Haber estado en posiciones completamente antagónicas no fue un obstáculo para mostrarse cercano y respetuoso en esa triste circunstancia. Más próximo a nosotros, Uruguay es un ejemplo de convivencia: los expresidentes coinciden con frecuencia, y dos rivales que han estado en las antípodas ideológicas, como José “Pepe” Mujica y Julio María Sanguinetti, no solo aprendieron a respetarse, sino que escribieron juntos un libro a partir de un largo y fecundo diálogo entre ellos.
Cada una de estas fotos admite, por supuesto, la mirada más sofisticada de los analistas especializados. Con perspectiva microscópica, columnistas de The Washington Post y The New York Times desmenuzaron en los últimos días el encuentro de los expresidentes en el funeral de Carter. Vieron distintas capas de significado en la gestualidad corporal y notaron la frialdad de Bush con Trump y el gesto de ostensible indiferencia que le dedicó la esposa de Mike Pence, su exvicepresidente, al mandatario electo. No fue, tampoco, una imagen idílica y de pura concordia en la que no se colara una pizca de tensión.
En una irónica y filosa columna, Maureen Dowd escribió en The New York Times: “El cuadro en las primeras filas era hipnótico: una mezcla dulce y sulfurosa de históricos rencores, ofensas y cicatrices de batalla, junto con algunos destellos de ese parentesco que no tiene comparación posible y que surge de pertenecer al club más poderoso del mundo”. Robin Givhan apuntó en el Post: “Las relaciones forjadas en la política siempre son complicadas, pero los vínculos dentro del club de los expresidentes son una maraña de lealtades, contiendas, ambiciones y derrotas. Es un reducto pequeño y exclusivo, pero está plagado de humoradas, inquinas y sentimientos propios de la condición humana y también imbuido de la cambiante naturaleza de la política en la era Trump”.
Pero sin caer en la ingenuidad ni el trazo grueso, vale la pena mirar el cuadro desde lejos. La escena habla, por encima de cualquier otra cosa, de una cultura democrática, pero de algo aún más elemental: transmite una educación ciudadana forjada en pautas básicas de respeto, cortesía y tolerancia. Remite, además, a la noción de algo que está por encima de las personas y a un reconocimiento de lo que antecede y lo que trasciende a uno mismo. Sus protagonistas saben que forman parte de algo común y a la vez superior. Son herederos de una tradición y de un legado que está más allá de sus propios egos.
En las democracias occidentales, convivir con el que piensa distinto “no es un hábito; es una cultura asumida después de siglos de guerras y de muertes”, nos explica la corresponsal de LA NACION en Francia, Luisa Corradini. “La polarización política no significa el odio o el desprecio por el adversario. Y respetar a aquel que ejerció la más alta función del Estado es también respetar la voluntad popular, que en algún momento lo escogió para ese cargo. La misma idea de respeto democrático rige para el lenguaje político, signado por la mesura”, apunta Luisa.
Los cinco presidentes que coincidieron la semana pasada en la catedral de Washington no pensaron, seguramente, en la conveniencia de esa foto, sino en el deber de estar ahí. Si hubieran mirado las encuestas o especulado con una ganancia pequeña y personal, es probable que varios de ellos hubieran puesto una excusa para no asistir. ¿Qué gana Obama mostrándose al lado de Trump y viéndose obligado, además, a una gestualidad amable con alguien que llegó a extremos violentos y groseros para atacar a líderes demócratas y hasta a sus propios aliados? ¿Qué les suma a Clinton o a Bush esa coreografía protocolar con un presidente que dejará en cuatro días la Casa Blanca con el lastre de una imagen deteriorada? Son preguntas que podrían resultar familiares en la política doméstica, teñida de mezquindades, pero que suenan completamente extemporáneas en culturas políticas en las que, a pesar de evidentes degradaciones, sobreviven el sentido de la dignidad y la investidura.
Hay un matiz que no resulta irrelevante: Chile y Uruguay, por ejemplo, no tienen ningún expresidente condenado por delitos durante su gestión. Pero no puede decirse lo mismo de Francia ni de Estados Unidos. Sarkozy cumple ahora mismo una condena y Trump solo ha frenado su debacle en la Justicia porque ganó las elecciones para volver al poder.
Aquí podría formularse una pregunta lícita: ¿qué ganaría la Argentina con un encuentro entre los “presidentes”? En esa foto aparecerían Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. ¿Sería sana una reunión amable con una exmandataria condenada por defraudar al Estado y un expresidente acusado de un delito tan aberrante como la violencia de género? Son preguntas válidas, por supuesto, y tal vez no exista una respuesta única ni categórica. Pero los valores de la convivencia y la civilización política están por encima de las conductas o las trayectorias individuales. Lo que ganaríamos con esa foto tal vez sea algo que trasciende y supera a los propios protagonistas: una idea de normalidad democrática, de cordialidad y de educación cívica, más allá de las cuentas que todo mandatario o exmandatario debe rendir ante la Justicia. ¿No tendría un poderoso efecto simbólico que el papa Francisco convocara a todos los presidentes argentinos para una “foto de familia”?
Las imágenes que retratan un espíritu de convivencia en Estados Unidos, Francia, Uruguay o Chile no hablan solo de los dirigentes, sino también de las sociedades en las que esas fotos se producen. Son sociedades que se hacen cargo de su pasado, que aceptan lo que alguna vez eligieron, aunque se hayan equivocado. Tal vez sean sociedades más maduras, que no ceden con tanta facilidad a la tentación adolescente de desentenderse de sus propias decisiones y creer que “nadie los votó”, que “nadie fue”.
La imposibilidad, en la Argentina, de imaginar siquiera una imagen como las que vemos en otros países parece conectarse con un deterioro general de la convivencia y con la virtual agonía de valores tan elementales como los de la conversación, la cortesía, la tolerancia y el respeto. ¿Es un problema que baja desde la cima dirigencial o que sube desde la base de la sociedad? No hay dudas de que el poder puede contribuir a moldear el temperamento de una época, pero también es cierto que ese tono muchas veces refleja e interpreta un estado de ánimo que late en la sociedad.
Un liderazgo que alterna aciertos con insultos y firmeza con agravios responde con ese estilo a una demanda social, pero a la vez la exacerba. La Argentina atraviesa hoy un momento en el que el diálogo se confunde con la componenda, la crítica se asimila al ataque artero y la cordialidad se ve como una claudicación. Pero nada de esto surgió de un día para el otro. Durante décadas, el kirchnerismo acentuó rasgos de virulencia y de revanchismo en todos los planos de la convivencia. Reivindicó el antagonismo y bastardeó la conversación. Así contribuyó a establecer una fractura en el tejido social que no solo dificultó el encuentro entre adversarios, sino que estimuló hasta los enconos familiares.
Así como es inimaginable una foto de expresidentes, en la Argentina resulta difícil convocar a espacios de encuentro, aunque existan intereses o pasiones comunes. Una anécdota que podría considerarse minúscula ilustra esa dificultad. No ocurrió en el ámbito político, sino en el deportivo: alguien pensó que tres economistas destacados, que además fueron ministros nacionales en distintas administraciones, podían sentarse a conversar alternativas y soluciones para el club del que no solo son socios, sino hinchas fanáticos y fervorosos. A pesar de que los une algo tan fuerte como la pasión futbolera, ni siquiera el temor a una debacle económica de esa entrañable institución logró reunirlos en una misma mesa. No importan los detalles, sino la ligera referencia a una dificultad que ha calado hondo en la Argentina, y que vemos en lo más alto del poder, pero también en los estamentos bajos e intermedios de la sociedad civil. Las fotos y los encuentros conciliadores son una rareza hasta en las sociedades de fomento. ¿Quién ha visto alguna vez una foto que reúna a los seis gobernadores vivos de la provincia de Buenos Aires?
La política argentina parece empeñada en cultivar el desencuentro. ¿Cómo podría imaginarse una reunión entre adversarios cuando el Presidente ni siquiera se habla con su vicepresidenta? ¿Cómo se recupera cierta idea de cortesía y normalidad cuando un juez de la Corte Suprema le niega el saludo y la despedida a un antiguo colega que se retira del tribunal? Una clave tal vez pueda rastrearse en una línea de la última columna dominical de Jorge Liotti, donde dice que Pro y La Libertad Avanza disienten hasta en la semántica. “Por ejemplo: Macri propone una ‘mesa’ de negociación, cuando los libertarios la consideran un mueble en desuso que remite a arreglos de casta. Odian las mesas; aman los tuits”, describió Liotti.
Es cierto que “las mesas” han sido desnaturalizadas, como las “comisiones”, los “acuerdos” y los “pactos”. ¿Pero eso las convierte en artefactos inútiles o hasta perversos? Podría hacerse un inventario de “mesas” que no han servido para nada. Pero la mesa es un símbolo del encuentro y de la conversación, mientras el tuit se emparienta con el monólogo y la afirmación excluyente y categórica: “Lo digo yo. Fin”. Lo mismo que de las mesas podríamos decir de esas fotos que retratan la convivencia política. No son perfectas ni garantizan nada. Pero contribuyen a algo tan inasible, y a la vez tan esencial, como el respeto, la convivencia y la normalidad. Tal vez suene a poco, pero son valores indispensables para construir un país mejor.